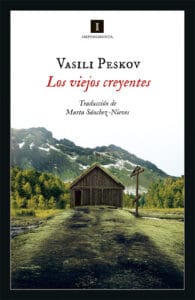
Para los amantes de la literatura rusa Los viejos creyentes no son una novedad, el mismo Tolstói habló de ellos con frecuencia, pero conocerlos mediante una experiencia personal, real y cercana, incluso me atrevería a decir que íntima, es todo un privilegio.
Y es un libro ruso, así que es obligado (debería serlo siempre pero en estos caso es más importante si cabe) hacer mención a la autoría de la traducción, en este caso a cargo de Marta Sánchez-Nieves. Es un trabajo magnífico y no debe haber resultado especialmente sencillo. Hay palabras preciosas y no especialmente usuales, como gollerías, así como términos relativos a la fauna o la flora que no deben haber resultado fáciles. Como además tengo mis flechazos con algunas palabras, le agradezco especialmente el regalo de taiguestre. Preciosa.
Empezaría por el principio si no fuera porque el principio dista más de tres siglos y tiene que ver con cuestiones que a día de hoy nos resultan un poco abstrusas. Resulta difícil asumir que por cuestiones como santiguarse con tres dedos en lugar de con dos o por que se lleve a cabo un trabajo de traducción de las escrituras que implica ciertos cambios (precisiones, dirían unos, traiciones otros) se desembocó en un cisma en la iglesia ortodoxa que llevó a unos cuantos de sus fieles a alejarse progresivamente del mundo hasta llegar a equiparar sociedad y pecado. Tampoco sorprende demasiado, el propio cisma que separó a las iglesias ortodoxa y de Roma no nos es mucho más accesible. Pero lo importante es que la indignación y el aislamiento son un duo peligroso y cuando coinciden logran que el tiempo, en lugar de curarlo todo como suele rezar el lugar común, agrave las fobias hasta el delirio.
Así que, por muy interesante que resulte indagar en los motivos que hizo que la familla Lykov decidiera aislarse incluso de sus propios parientes y correligionarios en una parte inaccesible de la Taiga siberiana y vivir allí 35 años sin contacto con otros humanos, como el riesgo de perderme en digresiones acerca del fanatismo religioso, diría que es mejor que nos pongamos en la situación en la que Los viejos creyentes, los cinco miembros vivos de la familia Lykov en 1980, se convirtieron en todo un fenómeno de la entonces Unión Soviética.
Una expedición de geólogos que sobrevolaba una zona especialmente inaccesible de Siberia, muy montañosa y próxima al río Abakán de cuya orografía se puede uno hacer una idea con este texto: En sus años jóvenes la tierra tuvo el gusto de confundir y enredar tanto las cadenas de montañas de este lugar que lo volvió extraordinariamente inaccesible, creyó ver algo imposible para aquella zona y que precisamente por eso les llamó la atención: un huerto. Cuando lograron tomar tierra, no en el huerto sino en su base, se encaminaron a esa zona para arrojar luz sobre ese misterio y así entraron en contacto con una familia que literal (y literariamente) provenía de otros tiempos. Y así comienza la peripecia vital narrada en este libro que no es ni más ni menos que el conjunto de crónicas que un periodista de Moscú, Vasili Peskov, fue haciendo con los años fruto de su relación cercana con esa familia.
El distanciamiento de la sociedad no comenzó con su llegada a ese lugar, hasta 1945 vivían en una colonia de viejos creyentes conocida, que salía en los mapas, pero para que nos hagamos idea de la dimensión de su aislamiento, más tarde se envió una muestra de las patatas que cultivaban y consumían y resultó ser una variedad desconocida que recibió su nombre en honor a la familia.
Para terminar de ponernos en contexto es imprescindible decir unas palabras sobre el clima: en las montañas empieza a nevar en septiembre y la nieve se queda hasta mayo. También puede caer y cuajar varios días en junio. En invierno la nieve llega a la cintura y hay 50ºC bajo cero. La definición es de Yuri Morganakov, un cazador de Abazá, la población más cercana.
Pues bien, este es el panorama, una familia que en los últimos 35 años no ha tenido contacto con otros seres humanos de repente ve como unos geólogos llegan en helicóptero y contactan con ellos. Si la situación no les resulta suficientemente interesante permítanme que llame su atención sobre varías circunstancias que hacen aun más excepcional esta narración: sus convicciones religiosas no les permitían el contacto con el mundo, muchas de las cosas que aquellos geólogos primero y otros, el autor entre ellos, después les ofrecieron para hacer su vida no ya confortable sino llevadera, los rechazaban por su naturaleza pecaminosa. Las cerillas, por ejemplo. O los alimentos envasados. Los hijos ni siquiera habían probado nunca la sal o el pan, siempre que no consideremos pan el que ellos fabricaban a partir de rodajas de patata secas y trituradas con una pequeña cantidad de centeno y de cáñamo. Para resumir, al principio no aceptaban nada que hubiera sido procesado previamente, fabricaban sus telas con cáñamo, sus menaje con corteza de abedul y así sucesivamente.
Y ahora que están en situación es cuando debería comenzar de verdad a hablarles del contenido de Los viejos creyentes, pero es cuando en realidad voy a dejar de hacerlo y comenzaré a concluir la reseña, porque esta aventura la deben vivir de la mano de los Lykov y del autor. Utilizo el término aventura deliberadamente, porque no se trata sólo de una descripción de la situación, de las condiciones de vida, de la influencia de los extraños en los Likovy y de los Likovy en los extraños, porque se convirtieron en todo un fenómeno, o de lo paradójico que resulta el tremendo respeto con que trataron a este grupo de personas, que se pueden considerar disidentes, en una sociedad no especialmente tolerante con la diferencia, hay mucho de epopeya humana, especialmente en el caso de Agafia, la hija, mucho de cuestionamiento de las relaciones familiares y de las creencias. Y es imposible de leer sin un pellizco de empatía y congoja, porque al fin y al cabo, independientemente de los motivos, se trata de toda un lección de supervivencia y por tanto de vida.
En esta familia que pasó de tener una vida detenida en el tiempo a tener una vida llena de primeras veces, todo es impactante, pero me gustaría dejarles con una última paradoja sobre el tiempo, que como calendario era vital para ellos porque les permitía llevar la cuenta de sus festividades, con las obligaciones religiosas que conllevan, pero como horario tenía una consideración bien diferente:
Aquí el tiempo transcurría despacio. Mostrándole mi reloj, le pregunté a Agafia y a Karp Osípovich cómo medían el tiempo. «¿Y qué hay que medir? ⏤dijo Karp⏤. Verano, otoño, invierno, primavera… ahí tienes un año. Y el mes se ve en las lunas. Ahí está, mira, ya está menguando. Mientras que un día es muy sencillo: mañana, mediodía y tarde. En verano, cuando la sombra del cedra cae sobre el cobertizo es mediodía.»
Se preguntarán qué fue de ellos, yo también lo hago: es relativamente sencillo seguirles el rastro en las redes. Pero no se lo voy a desvelar, si son capaces de no investigar a su vez, avísenme, ya les digo que no les resultará sencillo.
Andrés Barrero
contacto@andresbarrero.es
@abarreror
