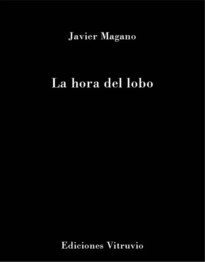
La hora del lobo, de Javier Magano
Hamlet
O no. Puede que no lo sea. A pesar de las sombras, a pesar de la muerte, del amor envenenado o de la oscuridad que se cierne. Quizás no sea suficiente. Ese silencio. Porque en la ausencia de palabra, en lo no dicho, en lo imaginado en nuestra garganta y pulmones, ahí también hay vida, existencia, una pátina de letras que danzan en un baile macabro – el baile del alma siempre lo acaba siendo – donde la pasión, la podredumbre, la violencia, el deseo, hacen marca y mellan, horadan la carne y nos muestran como somos. Seres dolientes. Que sufren. Pero que al final viven, se entregan, a un olvido que el destino a forjado, o quizás simplemente a una imagen de nosotros que el espejo no está dispuesto a devolver. No seremos, sólo estaremos. Juegos de verbos que lo implican todo. Y palabras, más palabras por favor, para que no llegue el silencio y sí la guerra, el ruido, la contaminación acústica, ese placer, ese buscar sonidos para no perdernos en la soledad eterna. La hora del lobo. Con sus colmillos y su pelaje. Con la furia que sucede a la caza, a la búsqueda de la presa, cuando todo era olernos, saborearnos como especies en peligro de extinción. Y por fin, en ese intermedio en el que nos acurrucamos en los brazos de otro, la poesía, que lo envuelve y lo destruye todo, que transforma y traduce, que muere y mata con puñales forjados en vocales y consonantes, en versos que paladean la piel que nos recubre. Y se requiere un receso, un descanso del ejercicio, del deporte que es vivir, que es leer, que es meterse en el interior del poemario, de lo que nos dice, de lo que nos grita en sus páginas. Un receso de este juicio que provoca en el lector verse y reconocerse sin nada que se interponga. La verdad, la cruda verdad.