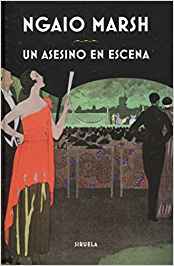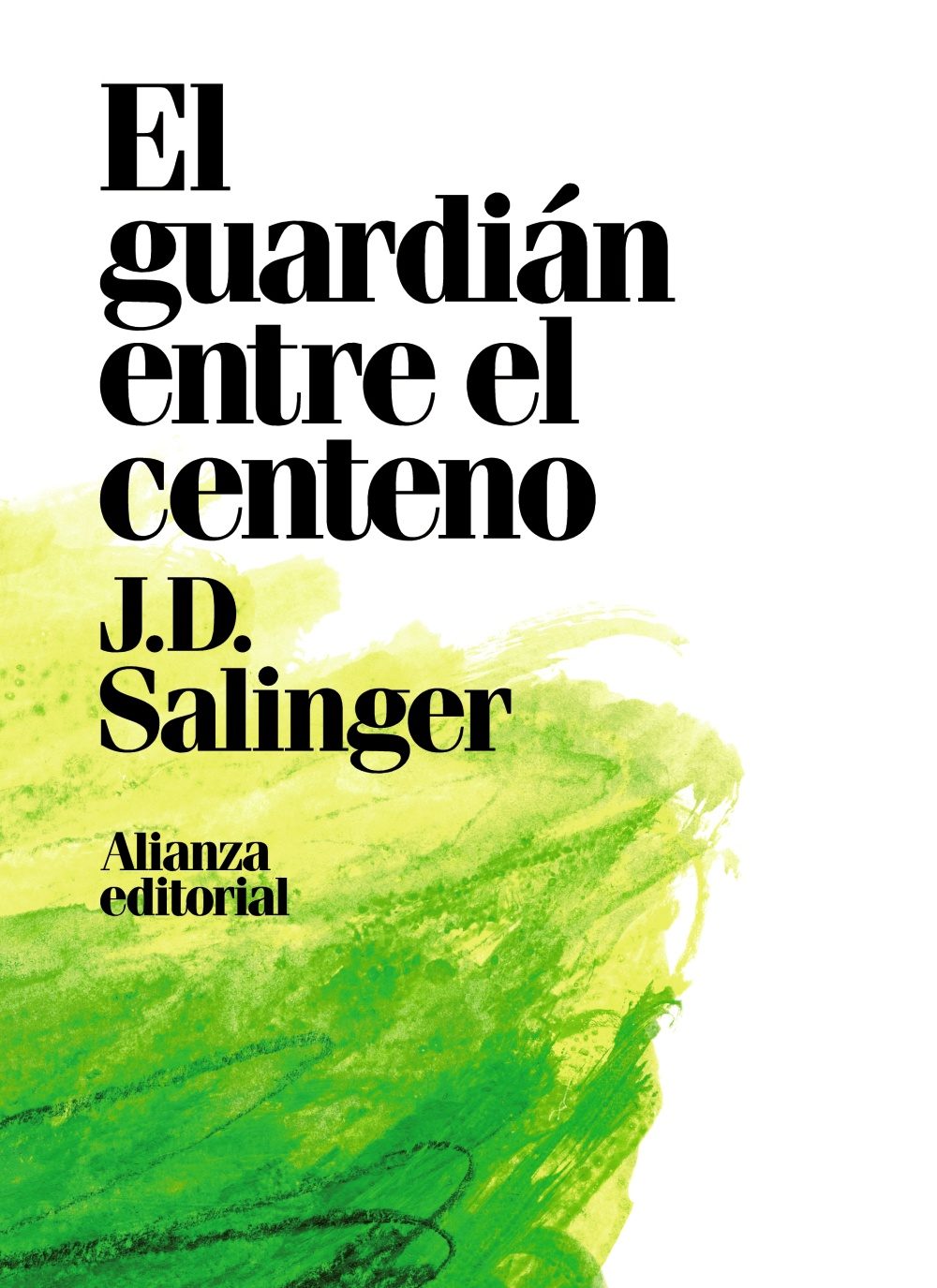
 «Si realmente les interesa lo que voy a contarles, probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací, y lo asquerosa que fue mi infancia, y qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y todas esas gilipolleces estilo David Copperfield, pero si quieren saber la verdad no tengo ganas de hablar de eso.» Sí, yo, el azote de los clásicos, el firme defensor de la idea de que estos son aquellos libros de los que todos hablan pero que nadie en realidad ha leído, voy a hablaros de un clásico. ¿Acabaré leyendo la Odisea? ¿Me veréis en verano tirado en una playa con la Eneida entre las manos? Que dios nos coja confesados. Esto es, como bien sabréis con este icónico inicio, El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger.
«Si realmente les interesa lo que voy a contarles, probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací, y lo asquerosa que fue mi infancia, y qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y todas esas gilipolleces estilo David Copperfield, pero si quieren saber la verdad no tengo ganas de hablar de eso.» Sí, yo, el azote de los clásicos, el firme defensor de la idea de que estos son aquellos libros de los que todos hablan pero que nadie en realidad ha leído, voy a hablaros de un clásico. ¿Acabaré leyendo la Odisea? ¿Me veréis en verano tirado en una playa con la Eneida entre las manos? Que dios nos coja confesados. Esto es, como bien sabréis con este icónico inicio, El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger.
Primero de todo, creo que es necesario, como reseñista que también ocupa su tiempo dentro del mundo editorial, felicitar a Alianza por la edición de esta tan publicada novela. Ese diseño, ese trato al libro como objeto, ese olor. Y en segundo lugar, qué decir de un libro del que ya se ha dicho todo. Pues, como siempre, empezaré hablando de mi experiencia con él, que al fin y al cabo es lo único que puedo contar, porque quién soy yo para decirle a alguien que un libro es bueno o malo. Así que empecemos:
Con El guardián entre el centeno me ha pasado algo extraño. Mientras lo leía, y en especial al terminarlo, tenía la sensación de quizás era un poco tarde para haberlo leído. Siempre he tenido en la cabeza, supongo que como virus que te inoculan en cualquier escuela, columna de periódico o reseña (con perdón), que este libro tenía que leerlo sí o sí y que mejor si lo hacía en la adolescencia. Tengo 26 años y creo que me siento viejo porque he notado que llegaba tarde al libro. Cosa que no quita que no lo haya disfrutado. Y es que es totalmente cierto lo que cuento, supongo que debe de ser algo así como tener cincuenta años y encontrarte en un concierto de trap. Miras alrededor y piensas: esta gente se divierte con este tipo de música, debe de tener algo que no capto muy bien pero que me hace quedarme, pero no sé, mejor me voy. Pues esto es lo que me ha pasado leyendo la novela de Salinger: que sí, que mola, que se la daré a mis hijos (si tengo) cuando pasen por esa edad en que todo quema más y que ojalá me la hubieran dado en el instituto. Yo, por desgracia, tuve otros libros que, por maravillosa suerte, no me quitaron las ganas de leer. Y tenían todos los números para hacerlo.
Para quien no conozca la historia que hay detrás de El guardián entre el centeno, cosa que hasta la editorial prevé porque no les hace falta ni poner sinopsis en la contracubierta, diré que básicamente es un retazo de vida de Holden Caulfield narrada por él mismo, un chaval desubicado con muchas máscaras puestas e impuestas que cree estar pasado de rosca, que no se ve encajando en ningún lugar, que cree que su sitio es allí donde nadie está y que ni él mismo sabe. Pero hay mucho más, y esa es la gracia, para mí, del libro y eso es lo que creo que no muchos jóvenes captarán de él: la cara real tras las máscaras, la luz de Caulfield que a veces pugna por salir tras las grietas del cristal roto que es su alma. Huyendo de todo, Caulfield es algo así como un Lazarillo de Tormes en la Nueva York de mitades del siglo XX. Como contrapunto al sentimiento generalizado de la navidad, Caulfield irá traspasando reglas, saltando normas, hasta llegar al faro que ilumina su viaje, que no es más que una pequeña niña que habita la que alguna vez fue su casa. Es ahí donde, para mí, reside el punto climático de la novela.
Porque claro, está muy bien lo del niño rebelde, lo de los insultos a cualquier compañero y/o “amigo”, lo de emborracharse siendo menor, lo de tratar a las chicas como meros objetos sexuales, pero no comparemos nada de esto con ver a un bala perdida con ojos brillantes, con educados pensamientos, con sonrisa mental al ver, probablemente, al niño que él nunca pudo ni podrá ser: su hermana Phoebe. Me sabrá muy mal que ahora leáis la novela, penséis que la clave está ahí y os llevéis un chasco porque veis que la grandeza reside en la absoluta sinvergonzonería de Caulfield. Y ahora que lo pienso, ¿y si estoy diciendo esto porque ya soy demasiado mayor? «Jo».

 Ella entra. Sobre fondo negro, un foco ilumina un piano situado a la derecha; en el lado opuesto, un robusto escritorio de madera, y sobre él, una lámpara de estudio con su bombilla encendida, varias hojas llenas de anotaciones y algunos viejos libros con la encuadernación desgastada. Ella, apoyada en la silla junto al escritorio, mira al público. Lleva un vestido verde y camisa blanca y sostiene un bolso de piel en su mano derecha. Habla:
Ella entra. Sobre fondo negro, un foco ilumina un piano situado a la derecha; en el lado opuesto, un robusto escritorio de madera, y sobre él, una lámpara de estudio con su bombilla encendida, varias hojas llenas de anotaciones y algunos viejos libros con la encuadernación desgastada. Ella, apoyada en la silla junto al escritorio, mira al público. Lleva un vestido verde y camisa blanca y sostiene un bolso de piel en su mano derecha. Habla:
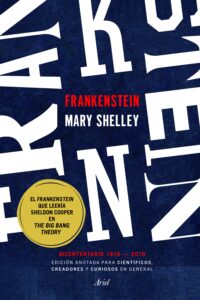
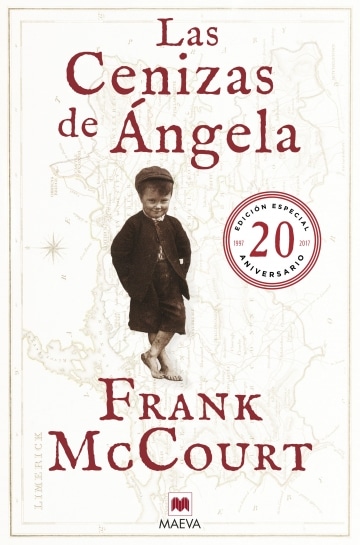
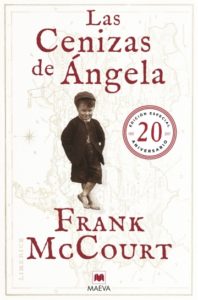 ¿Quién le iba a decir a Frank McCourt, un profesor jubilado, que su primer libro ganaría el premio Pulitzer, el premio de la Crítica y el de Los Angeles Times? Él solo había relatado su infancia, cumpliendo así con el anhelo de escribir que había postergado toda una vida. ¿Cómo se iba a imaginar que vendería diecisiete millones de libros y que se convertiría en millonario, cuando en sus sueños de niñez solo aspiraba a tener una casa con retrete propio? Pero es que, al escribir sus
¿Quién le iba a decir a Frank McCourt, un profesor jubilado, que su primer libro ganaría el premio Pulitzer, el premio de la Crítica y el de Los Angeles Times? Él solo había relatado su infancia, cumpliendo así con el anhelo de escribir que había postergado toda una vida. ¿Cómo se iba a imaginar que vendería diecisiete millones de libros y que se convertiría en millonario, cuando en sus sueños de niñez solo aspiraba a tener una casa con retrete propio? Pero es que, al escribir sus 
 No sé si a ti te pasa pero creo que a más gente le pasa lo que a mí. Leo, creo que leo bastante a lo largo del año, pero me noto raro por no sentirme cómodo al leer esos libros que todo “buen lector” debería haber leído. Yo no los he leído. Por eso, a veces, cuando veo que se reeditan clásicos siento una extraña fuerza gravitatoria dentro de mí que me mueve a leerlos, para ver si es verdad lo que dicen de ellos, para no sentir más esa incomodidad, para borrar el miedo a lo canonizado. Y quién va a negarme que
No sé si a ti te pasa pero creo que a más gente le pasa lo que a mí. Leo, creo que leo bastante a lo largo del año, pero me noto raro por no sentirme cómodo al leer esos libros que todo “buen lector” debería haber leído. Yo no los he leído. Por eso, a veces, cuando veo que se reeditan clásicos siento una extraña fuerza gravitatoria dentro de mí que me mueve a leerlos, para ver si es verdad lo que dicen de ellos, para no sentir más esa incomodidad, para borrar el miedo a lo canonizado. Y quién va a negarme que 
 Voy a contar algo: empecé a tener vértigo cuando fui por primera vez a Nueva York. Fue mirar hacia arriba paseando por sus calles y sentirlo. Me sentí muy pequeño. Desde ese día no he podido superar el vértigo. Lo extraño es que en realidad sí lo había sentido alguna otra vez antes, pero nunca paseando y muchos menos mirando hacia arriba. Lo había sentido, como lo he sentido estos días, con libros firmados por figuras que me hacen sentir pequeño.
Voy a contar algo: empecé a tener vértigo cuando fui por primera vez a Nueva York. Fue mirar hacia arriba paseando por sus calles y sentirlo. Me sentí muy pequeño. Desde ese día no he podido superar el vértigo. Lo extraño es que en realidad sí lo había sentido alguna otra vez antes, pero nunca paseando y muchos menos mirando hacia arriba. Lo había sentido, como lo he sentido estos días, con libros firmados por figuras que me hacen sentir pequeño. 
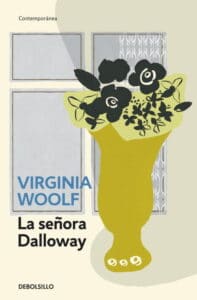 Hay veces que pienso que la vida se compone de retos. A veces me imagino la vida como una especie de escalera en la que cada peldaño es un nuevo desafío. Más difícil y más duro que el anterior. Me imagino subiendo un peldaño, exhausta, sin aliento, mirando hacia atrás y viendo el largo recorrido que llevo. Y después miro hacia delante y veo otro escalón más. Muy alto, con espinas por todos los lados y cocodrilos mirándome amenazantes. Sufro por un momento, sopeso los pros y los contras y… empiezo a avanzar. Siempre es así, en todas las facetas de mi vida. Por supuesto, también me ocurre como lectora. Llevo leyendo desde que tengo memoria y, afortunadamente, los peldaños de mi escalera no han supuesto siempre un gran reto para mí. Aunque mis primeros desafíos llegaron muy temprano. Con doce años leí a
Hay veces que pienso que la vida se compone de retos. A veces me imagino la vida como una especie de escalera en la que cada peldaño es un nuevo desafío. Más difícil y más duro que el anterior. Me imagino subiendo un peldaño, exhausta, sin aliento, mirando hacia atrás y viendo el largo recorrido que llevo. Y después miro hacia delante y veo otro escalón más. Muy alto, con espinas por todos los lados y cocodrilos mirándome amenazantes. Sufro por un momento, sopeso los pros y los contras y… empiezo a avanzar. Siempre es así, en todas las facetas de mi vida. Por supuesto, también me ocurre como lectora. Llevo leyendo desde que tengo memoria y, afortunadamente, los peldaños de mi escalera no han supuesto siempre un gran reto para mí. Aunque mis primeros desafíos llegaron muy temprano. Con doce años leí a 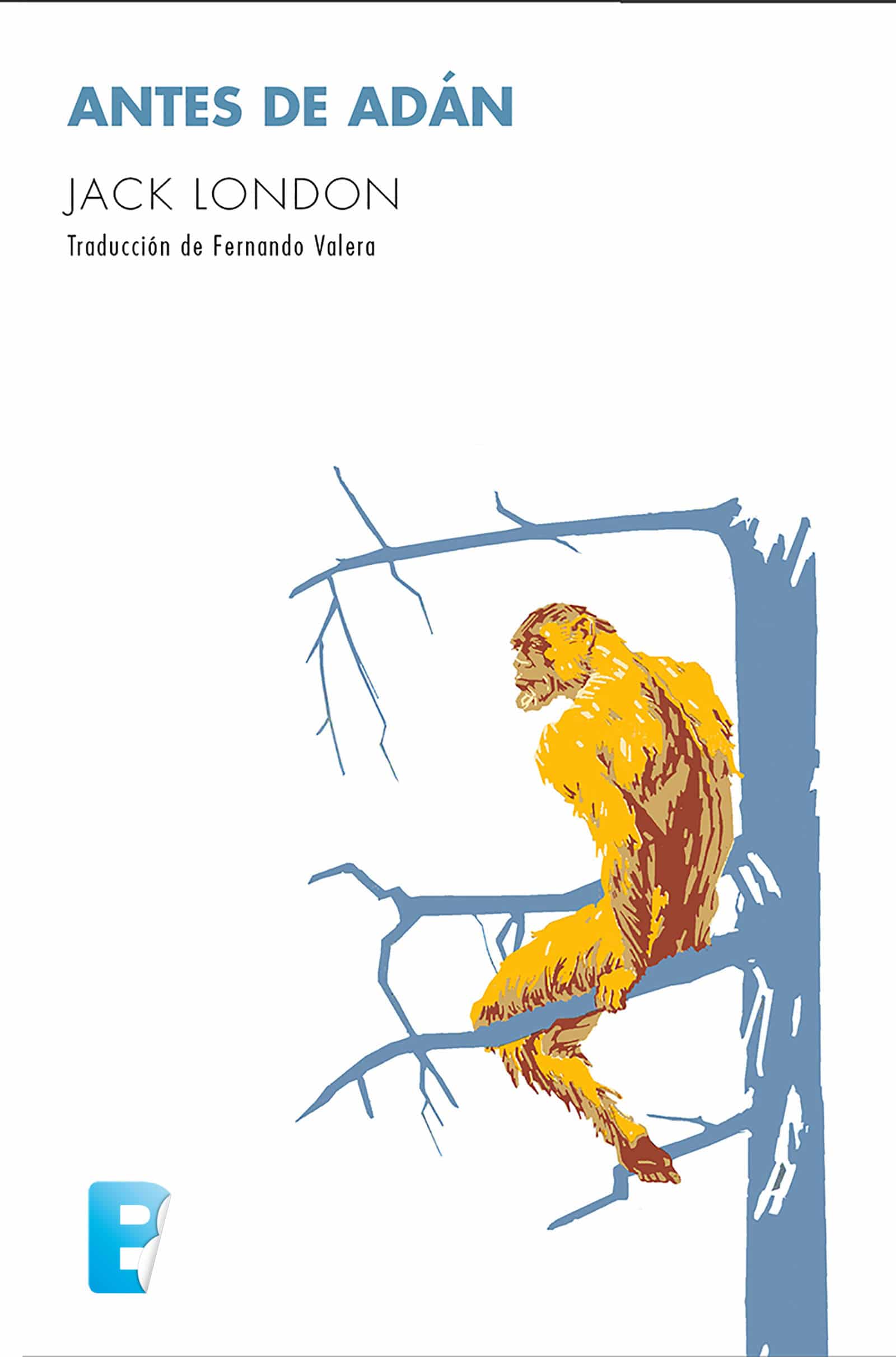
 Cuando Charles Darwin expuso su teoría de la evolución no fueron pocos los enemigos que se granjeó por esta causa. Las diversas conquistas en ciencias a mediados del siglo XIX irrumpían en el colectivo basado en folclore y supersticiones, religiosidad y fe, que poca cabida dejaban a argumentaciones sobre la procedencia de las especies y sus costumbres evolutivas. Los tiempos cambiaban y el pensamiento se supeditaba a esta nueva corriente.
Cuando Charles Darwin expuso su teoría de la evolución no fueron pocos los enemigos que se granjeó por esta causa. Las diversas conquistas en ciencias a mediados del siglo XIX irrumpían en el colectivo basado en folclore y supersticiones, religiosidad y fe, que poca cabida dejaban a argumentaciones sobre la procedencia de las especies y sus costumbres evolutivas. Los tiempos cambiaban y el pensamiento se supeditaba a esta nueva corriente. 
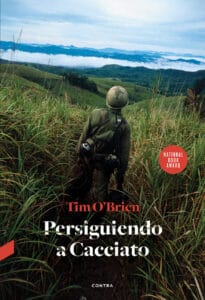 Hero of war es una de las canciones más conocidas del grupo estadounidense Rise Against. En ella, un hombre cuenta en primera persona cómo fue reclutado para el ejército y qué tuvo que hacer durante el tiempo en que estuvo destinado en una guerra. El protagonista de esta canción, al igual que los personajes que Tim O’Brien creó unas décadas antes, no se alistó como soldado por convicción, por tener deseos fervientes de defender a su patria. Simplemente, sin saber muy bien cómo, acabó con un arma entre sus manos y terminó asimilando que en los conflictos armados hay que hacer cosas que no se quieren hacer.
Hero of war es una de las canciones más conocidas del grupo estadounidense Rise Against. En ella, un hombre cuenta en primera persona cómo fue reclutado para el ejército y qué tuvo que hacer durante el tiempo en que estuvo destinado en una guerra. El protagonista de esta canción, al igual que los personajes que Tim O’Brien creó unas décadas antes, no se alistó como soldado por convicción, por tener deseos fervientes de defender a su patria. Simplemente, sin saber muy bien cómo, acabó con un arma entre sus manos y terminó asimilando que en los conflictos armados hay que hacer cosas que no se quieren hacer.
 Cuando disfrutas mucho de un libro rara vez consigues trasmitir su calidad por escrito salvo que digas aquello de «Lo mejor que he leído este año», «Una lectura que te atrapa desde la primera página» o lindezas del estilo tan manidas en otras reseñas y críticas. ¿Cómo puedo, entonces, valorar esta lectura? ¿De forma numérica? ¿Un diez sobre diez?, ¿cinco estrellas? También podría emplear un listado de imprescindibles de esta primera mitad de año en la que La tía Tula ocupara un dignísimo puesto de honor. No, todo eso no valdrá para ser franco con esta espléndida obra. Se aproxima, pero no la hace mucho más distinta de otros libros que saldrán publicados este año. Lo intentaré de esta otra forma: Cuando disfrutas mucho de un libro rara vez se convierte en uno más; pasa a otro nivel, uno que solo su lector conoce y adonde llegan unos pocos.
Cuando disfrutas mucho de un libro rara vez consigues trasmitir su calidad por escrito salvo que digas aquello de «Lo mejor que he leído este año», «Una lectura que te atrapa desde la primera página» o lindezas del estilo tan manidas en otras reseñas y críticas. ¿Cómo puedo, entonces, valorar esta lectura? ¿De forma numérica? ¿Un diez sobre diez?, ¿cinco estrellas? También podría emplear un listado de imprescindibles de esta primera mitad de año en la que La tía Tula ocupara un dignísimo puesto de honor. No, todo eso no valdrá para ser franco con esta espléndida obra. Se aproxima, pero no la hace mucho más distinta de otros libros que saldrán publicados este año. Lo intentaré de esta otra forma: Cuando disfrutas mucho de un libro rara vez se convierte en uno más; pasa a otro nivel, uno que solo su lector conoce y adonde llegan unos pocos.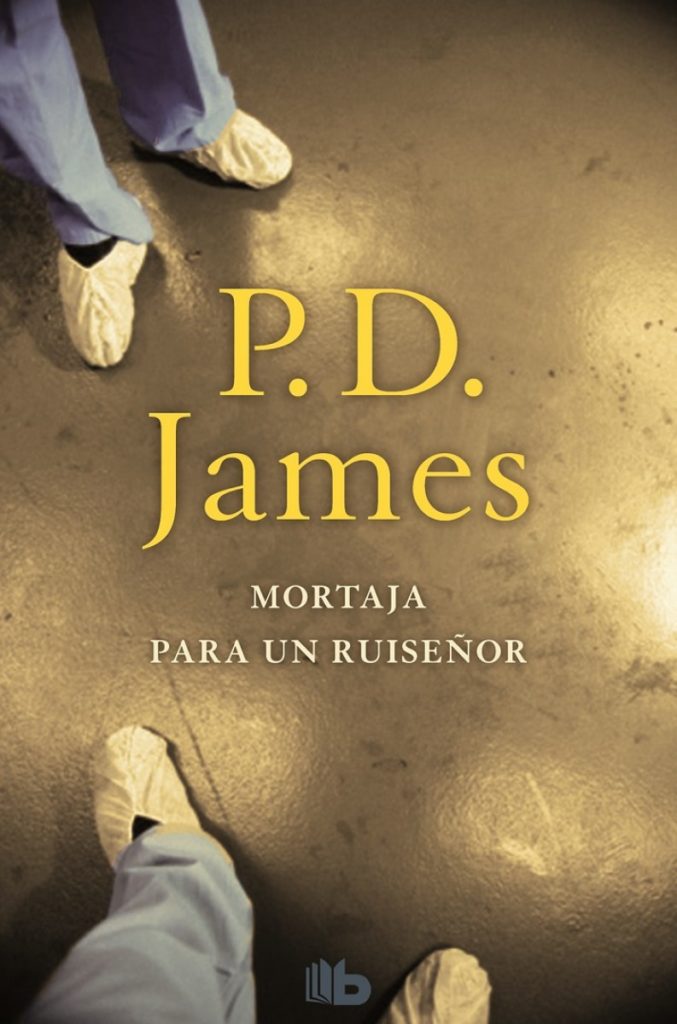
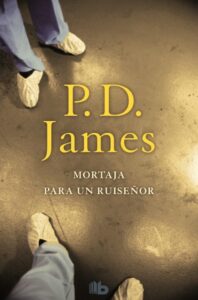 El fenómeno -no sé si general o fruto de una percepción personal- se da, con preferencia, en novelas de misterio, sobre todo en novelas de misterio escritas por autoras de lengua inglesa: el misterio puede haber sido más o menos previsible, carente de sorpresas fuera de lo esperable, con un investigador eficaz dotado de métodos propios que tenía que desenmascarar a su asesino de entre una cohorte bien surtida de personajes secundarios; el asesinato ha tenido lugar en un entorno cerrado con reglas propias, a veces sin nada que envidiar a las de regímenes políticos represivos; y tal asesinato ha actuado como elemento catalizador en una atmósfera que era como una olla a presión de bajas pasiones, odios encendidos pero secretos, enigmas personales, ocultaciones y solapamientos que nadie habría podido adivinar hasta el detonante del crimen. Y bien, termina la lectura, y nada de lo leído, en apariencia, aunque sumamente entretenido y hasta objetivamente bien escrito, supera la marca de otras muchas lecturas similares.
El fenómeno -no sé si general o fruto de una percepción personal- se da, con preferencia, en novelas de misterio, sobre todo en novelas de misterio escritas por autoras de lengua inglesa: el misterio puede haber sido más o menos previsible, carente de sorpresas fuera de lo esperable, con un investigador eficaz dotado de métodos propios que tenía que desenmascarar a su asesino de entre una cohorte bien surtida de personajes secundarios; el asesinato ha tenido lugar en un entorno cerrado con reglas propias, a veces sin nada que envidiar a las de regímenes políticos represivos; y tal asesinato ha actuado como elemento catalizador en una atmósfera que era como una olla a presión de bajas pasiones, odios encendidos pero secretos, enigmas personales, ocultaciones y solapamientos que nadie habría podido adivinar hasta el detonante del crimen. Y bien, termina la lectura, y nada de lo leído, en apariencia, aunque sumamente entretenido y hasta objetivamente bien escrito, supera la marca de otras muchas lecturas similares.