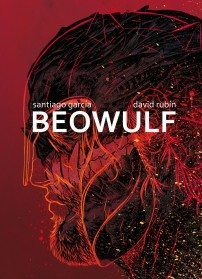
Beowulf, de David Rubín y Santiago García
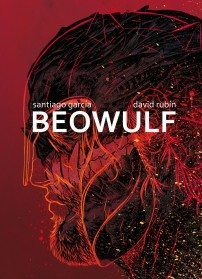 Se dice poco, pero de vez en cuando hay que volver a las historias clásicas – estén en la forma en la que estén – para que nos demos cuenta dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Y se dice poco, supongo, porque cuenta más la novedad y lo inmediato que el tiempo de reflexión que se impone para poder degustar – como si fuera una buena comida – aquellos relatos que formaron la literatura, no sólo que formaron parte de, sino que la crearon, trayendo hasta nuestros días las reminiscencias épicas que guardaban sus textos. Una de esas historias es, sin lugar a dudas, Beowulf que, a pesar de estar en esta ocasión trasladada en una imagen más moderna – y añado por si no quedara claro más adelante, de una forma brillante -, convertida en una narración épica como pocas, ha ido uniendo a generaciones enteras de lectores y que ahora llegar aquí, de la mano de uno de los mejores narradores gráficos de la historia, con un aspecto renovado, con un dinamismo pocas veces visto en una novela gráfica, y con esa pasión que se invierte cuando lo que uno hace es lo que gusta hacer y no hay ninguna excusa para ello, sino el simple disfrute, el crear para compartirlo, el dedicarse a una profesión que, denostada por algunos, debiera, por imperativo, ocupar un lugar predominante en aquellos círculos donde las novelas tienen ese aura antigua donde no existe la ilustración. Y es que, al fin y al cabo, no hay peor prejuicio que creer que sólo lo clásico, en un formato clásico, merece la pena.
Se dice poco, pero de vez en cuando hay que volver a las historias clásicas – estén en la forma en la que estén – para que nos demos cuenta dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Y se dice poco, supongo, porque cuenta más la novedad y lo inmediato que el tiempo de reflexión que se impone para poder degustar – como si fuera una buena comida – aquellos relatos que formaron la literatura, no sólo que formaron parte de, sino que la crearon, trayendo hasta nuestros días las reminiscencias épicas que guardaban sus textos. Una de esas historias es, sin lugar a dudas, Beowulf que, a pesar de estar en esta ocasión trasladada en una imagen más moderna – y añado por si no quedara claro más adelante, de una forma brillante -, convertida en una narración épica como pocas, ha ido uniendo a generaciones enteras de lectores y que ahora llegar aquí, de la mano de uno de los mejores narradores gráficos de la historia, con un aspecto renovado, con un dinamismo pocas veces visto en una novela gráfica, y con esa pasión que se invierte cuando lo que uno hace es lo que gusta hacer y no hay ninguna excusa para ello, sino el simple disfrute, el crear para compartirlo, el dedicarse a una profesión que, denostada por algunos, debiera, por imperativo, ocupar un lugar predominante en aquellos círculos donde las novelas tienen ese aura antigua donde no existe la ilustración. Y es que, al fin y al cabo, no hay peor prejuicio que creer que sólo lo clásico, en un formato clásico, merece la pena.