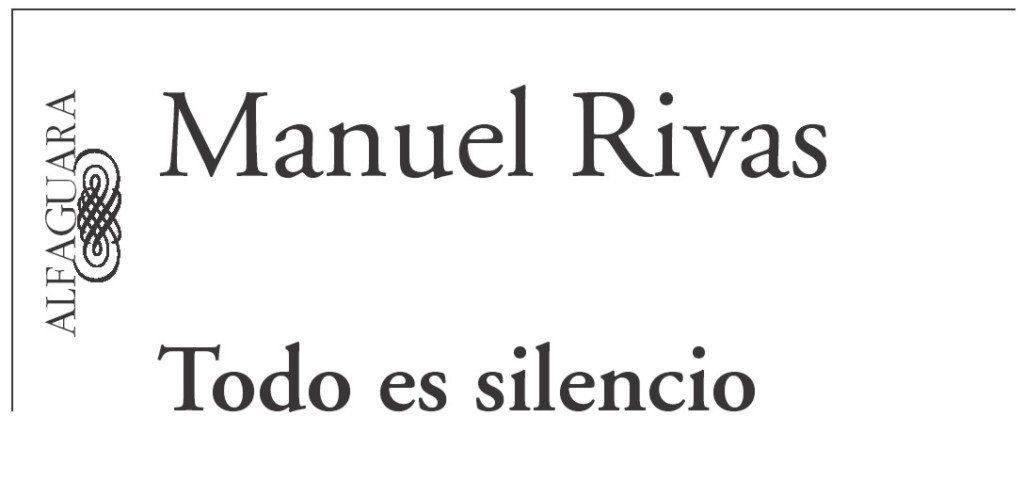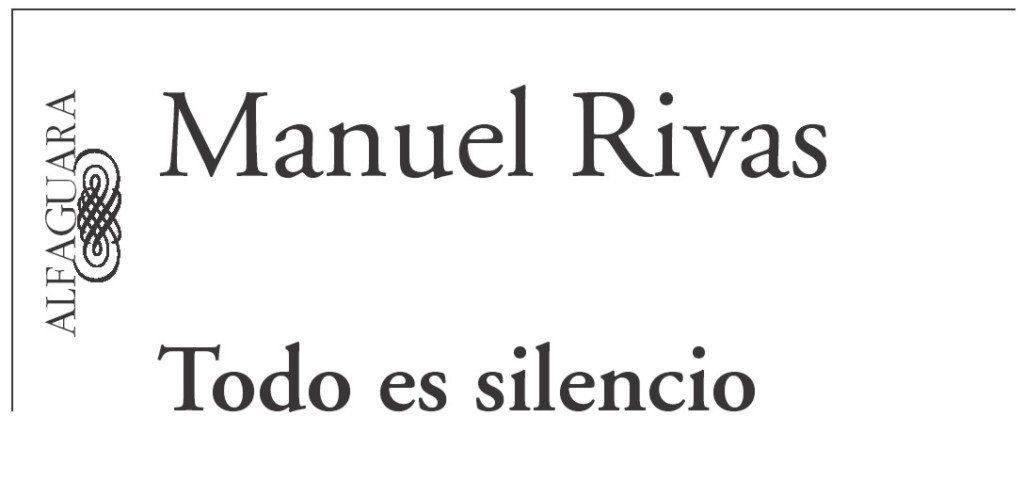
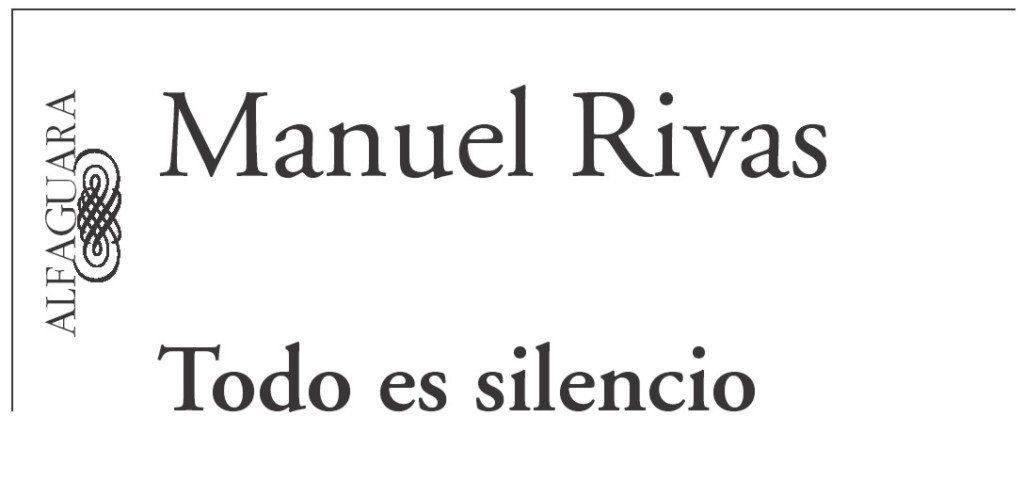
El silencio amigo
I
La boca no es para hablar. Es para callar.
Era un dicho de Mariscal que su padre repetía como una letanía y que Víctor Rumbo, Brinco, recordó cuando el otro muchacho, aterrado, vio lo que había en el raro envoltorio que él había sacado del cesto de pescador y preguntó lo que no tenía que preguntar.
—¿Y eso qué es? ¿Qué vas a hacer?
—Tienen boca y no hablan —respondió lacónico.
La marea estaba baja o pensando en subir, en una calma atónita y destellante que allí resultaba extraña. Estaban los dos, Brinco y Fins, en las rocas próximas al rompiente, al pie del faro del cabo de Cons, y no muy lejos de las cruces de piedra que recuerdan a náufragos y pescadores muertos.
En el cielo, teniendo como epicentro la linterna del faro, las gaviotas picoteaban el silencio. Había un saber burlón en aquella alerta de las aves del mar. Un cuchicheo de forajidos. Se alejaban para luego retornar más cercanas, en círculos cada vez más insolentes. Se tomaban esa confianza, compartiendo con jactancia un secreto que el resto de la existencia prefería ignorar. Brinco miró de soslayo, divertido con el escándalo de las aves del mar. Sabía que él era la causa de la excitación. Que estaban al acecho.
Que esperaban la señal decisiva.
—Mi padre sabe el nombre de todas estas piedras —dijo Fins, intentando desatarse del curso de las cosas—.
Las que se ven y las que no se ven.
Brinco ya había aprendido a tener desdén. Le gustaba ese sabor de las frases urticantes en el paladar.
—Las piedras no son más que piedras.
Brinco empuñó el cartucho de dinamita, ya montado con la mecha. Con el estilo de quien sabe cómo se usan.
—Tu padre será un lobo de mar, no lo niego. Pero vas a ver cómo se pesca de verdad.
Prendió al fin la mecha del cartucho. Tuvo la sangre fría de sostenerlo un instante en alto, ante la mirada espantada de Fins. Lo arrojó luego con fuerza, con entrenada destreza, por encima de las cruces de piedra. Al poco, se oyó el retumbe del estallido en el mar.
Ellos esperaban. Las gaviotas se agitaban más, en jauría voladora, con un chillar cómplice, jaleando cada salto de Brinco en las rocas. Fins tiene la mirada clavada en el mar.
—Ahora va a ser una marca de miedo.
—¿El qué?
—Los peces no vuelven. Donde estalla la dinamita,
no vuelven.
—¿Por qué? ¿Porque lo dice tu padre?
—Eso se sabe. Es el esquilme.
—Sí, hombre, sí —se burló Brinco.
En el Ultramar había oído conversaciones parecidas y sabía la respuesta para acallarlas: «¡Ahora va a resultar que los peces tienen memoria!».
Se sonrió de repente. Una fuerza puede con otra en el interior y es la que articula la sonrisa. Lo que le vino a la boca fue una sentencia de Mariscal. Una de esas frases que otorgan un triunfo, mientras Fins Malpica está cada vez más intimidado en la espera, callado y pálido como un penitente. El hijo del Palo de la Santa Cruz.
—Si eres pobre mucho tiempo —dijo Brinco con la medida contundencia—, acabas cagando blanco como las gaviotas.
Sabe que con cada sentencia de Mariscal queda el campo despejado. No fallan. Le fastidia, por otra parte, tener esa fuente de inspiración. Pero le ocurre algo curioso con el lenguaje de Mariscal. Aunque quiera evitarlo, le viene a la boca, se apodera de él. Como ponerle el rabo a las cerezas. Ésa es otra. Otra frase que se enganchó. No falla.
Brinco y Fins se sentaron en una roca y metieron los pies descalzos en una poza de agua, de las que deja la bajamar. En aquella pecera, la única vida visible era el jardín de las anémonas. Jugaron a acercar los dedos de los pies. Ese simple movimiento provocaba que la falsaria floración agitase sus tentáculos.
—Las muy putas —dijo Brinco—. Simulan ser flores y son sanguijuelas.
—La boca es también el culo —dijo Fins—. En las anémonas es el mismo agujero.
El otro lo miró incrédulo. Iba a soltar una bravata.
Pero se lo pensó mejor y calló. Fins Malpica sabía mucho más que él de peces y animales. Y del resto. Por lo menos en la escuela. Así que lo que hizo Brinco fue agacharse, pillar algo en la poza y llevárselo a la boca. La cerró y mantuvo la cara inflada como un bofe. Al abrirla, sacó la lengua con un pequeño cangrejo vivo.
—¿Cuánto tiempo puedes aguantar sin respirar?
—No sé. Media hora o así.
Fins quedó pensativo. Sonrió para dentro. Con Brinco ése es el juego, hay que dejarse ganar para que esté a gusto. Hacerse el tonto.
—¿Media hora? —dijo Fins—. ¡Qué mierda!
Era la primera vez que se reían juntos desde que llegaron al cabo de Cons. Brinco se levantó y escudriñó el mar. Con ese movimiento, ese gesto de poner la mano de visera, en el cielo se intensificó el bullicio. Un chillido torvo picoteó la atmósfera en su punto más débil. Entre espumarajos, como hervidos por el mar, aparecieron los primeros peces muertos. Brinco se apresuró a capturarlos con el salabardo. Traían la tripa reventada. En la palma entristecida de la mano, contrastaban más el fulgir plateado de la piel y la sangre de las gallas abiertas.
—¿Ves? ¿Es o no un milagro?
II
Él era el hijo de Jesucristo. El hijo de Lucho Malpica. Decían: es el hijo de Lucho. O: es el hijo de Amparo. Pero era más conocido por el padre. Porque el padre, entre otras cosas, llevaba ya varios años haciendo de Cristo el día de la Pasión, el Viernes Santo. Cuando era más joven había hecho de soldado romano. Incluso llevó el látigo para azotar la espalda de Edmundo Sirgal, el Cristo anterior, que también era marinero. Lo que pasa es que Edmundo se marchó a las plataformas petrolíferas del Mar del Norte. Y el primer año todavía logró volver para que lo crucificasen. Pero luego hubo algún problema. La gente se va y a veces pasa eso, que de pronto se pierden las señas. Así que hacía falta un Cristo y sólo había que mirar a Lucho Malpica. Porque había otro barbas que podía hacerlo, el Moimenta, pero le sobraba un quintal de grasa. Como bien dijo el cura, Cristo, Cristo puede ser cualquiera, pero que no tenga tocino. Un buen Cristo no tiene tocino, es todo fibra. Y dieron con Lucho Malpica. Fuerte y flaco como un huso. De la misma madera que el palo de la cruz que lleva a cuestas.
—Ése es medio pagano, don Marcelo —dijo un ronchas de la cofradía.
—Como todos. Pero da un Cristo de primera. ¡Un Cristo de Zurbarán!
Malpica era un tipo inquieto. Ardía con la prisa. Y valiente, con las tripas en la mano. El hijo, Félix, Fins para nosotros, era más parecido a la madre. Más apocado. Tenía días, claro. Aquí el que más y el que menos tenemos mareas vivas y mareas muertas. Y él tenía esos días de momia, de quietismo. Ensimismado, en silencio.
El caso es que no tuteaba a su padre, pero tenía esa confianza con él. No lo tildaba de padre o de papá. Preguntaba por Lucho Malpica. El marinero, fuera de casa, era como un tercer hombre, al margen de padre e hijo. El muchacho debía proteger al hombre. Tenía que cuidar de él. Cuando lo veía llegar borracho, iba corriendo a abrir la puerta, lo guiaba por las escaleras, y lo encamaba como un clandestino, para que no hubiese lío en casa, porque la madre no soportaba aquellos naufragios. Una vez, con ocasión de los pasos del Calvario, la madre le dijo: «No le llames Lucho cuando va con la cruz». Porque para él, de pequeño, era un honor que su padre fuese el Crucificado, con la corona de espinas, el reguero de sangre en la frente, aquella barba rubia, la túnica con el cordón dorado, las sandalias. Le llamaban mucho la atención las sandalias, porque entonces no era un calzado que llevasen los hombres en Brétema. Había mujeres que sí, en verano. Una veraneante que se hospedaba con su marido en la posada Ultramar. Llevaba pintadas las uñas de los dedos. Dedos que refulgían con un esmalte de ostra. Dedos niquelados. Toda la chavalería alrededor, como quien busca monedas en el suelo. Todo por la madrileña con los dedos de los pies pintados.
Los dedos del Cristo tenían matas de pelo, las uñas como lapas, y aun con las sandalias, se doblaban para sujetarse al suelo, como cuando se ceñían a la costra aristada de las peñas. Antes de la procesión, lo llamó aparte. «Vas al Ultramar y le dices a Rumbo que te dé una botella de agua bendita.» Y él sabía de sobra que no era agua de la pila santa. No, no iba a decirle nada a la madre. Ni falta que hacía que se enterase. Ya había hecho otras veces el trabajo de Caná. Así que salió pitando para ir y volver en un santiamén. Y por el camino decidió darle un tiento. Sólo un chupito. Sólo un chisguete. Si a todos les sentaba bien, algo tendría. A él también le venía de perlas ese día levantar la paletilla. Sintió que le ardían las entrañas, pero también el reverso de los ojos. Respiró a fondo. Cuando el aire fresco fue apagando aquel incendio de las entrañas, tapó y envolvió bien la botella en el papel de estraza y apeló a los pies para llegar antes de que el padre cargase con el Palo de la Santa Cruz.
En la procesión gritó todo contento:
—¡Padre, padre!
Y la madre murmuró ahora: «Tampoco le llames padre cuando va con la cruz».
Qué bien lo hacía, qué voluntad ponía en aquella aflicción.
—¡Qué Cristo, qué verosímil! —se oyó que decía el Desterrado al doctor Fonseca. En Brétema todo el mundo tenía un segundo nombre. Algo más que un apodo. Era como llevar dos rostros, dos identidades. O tres. Porque el Desterrado era también, a veces, el Cojo. Y ambos eran el maestro, Basilio Barbeito.
Lo hacía bien, Lucho Malpica. El rostro dolorido, pero digno, con la «distancia histórica», dijo el Desterrado, la mirada de quien sabe que los que ayer adulaban mañana serán quienes más nieguen. Incluso se tambaleaba al andar.
Llevaba un peso que pesaba. Alguno de los latigazos, por el entusiasmo teatral de los verdugos, acababa doliendo de verdad. Y luego, a trechos, aquel cántico de las mujeres: «¡Perdona a tu pueblo, Señor! ¡Perdona a tu pueblo, perdónalo, Señor! ¡No estés eternamente enojado!». El Desterrado hizo notar que la escenografía celeste ayudaba. Siempre había para esa estrofa un nubarrón a mano para eclipsar el sol.
—¡Verosímil! Sólo falta que lo maten.
—¡Y qué cántico más espantoso! —dijo el doctor Fonseca—. Un pueblo acoquinado, doliente de culpa, rogando una sonrisa a Dios. Una migaja de alegría.
—Sí. Pero no se fíe. Estas cosas del pueblo llevan siempre algo de retranca —dijo el Desterrado—. Fíjese que sólo cantan las mujeres.
El Ecce Homo miró de soslayo al hijo y guiñó el ojo izquierdo. Esa imagen le quedó al niño para siempre en la cabeza. Pero también aquella expresión admirativa del maestro. Qué verosímil. Intuía lo que significaba, aunque no del todo. Tenía que ver con la verdad, pero pensó que era algo superior a la verdad. Un punto por encima de lo verdadero. Se quedó con aquella palabra para definir aquello que más lo sorprendía, que lo maravillaba, que deseaba. Cuando por fin abrazó a Leda, cuando fue capaz de dar aquel paso y salir de las islas, y avanzar hacia ella, el cuerpo aquel que venía del Mar Tenebroso, lo que pensó fue que no podía ser verdad. Tan bárbara, tan libre, tan verosímil.
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal).
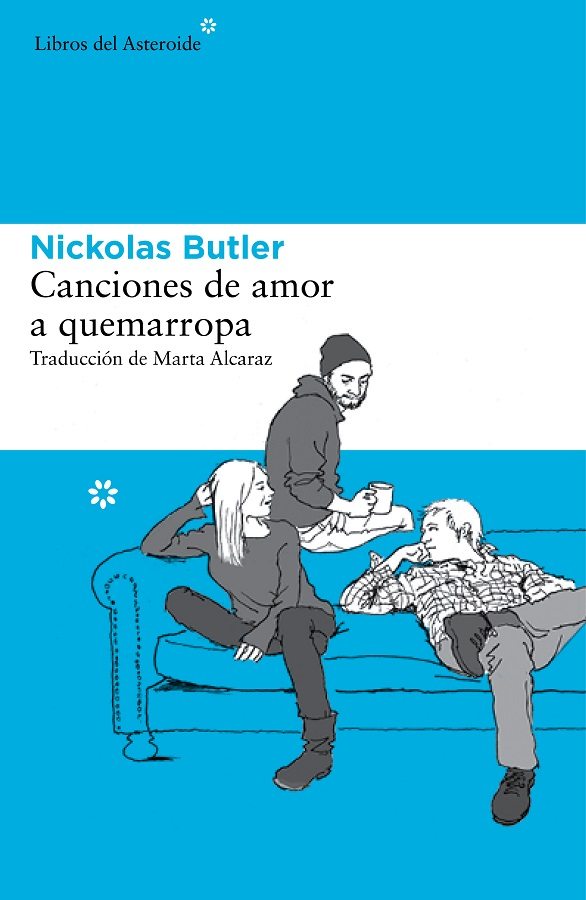
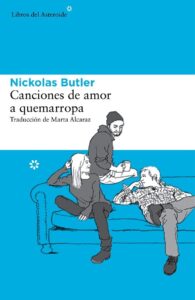 Reconozcámoslo, la literatura es una droga, y de las fuertes. Muchos estamos enganchados, pero es tal su potencia, que la mayoría de la gente no la puede consumir en su estado más puro, y necesita “cortarla” o “diluirla”, adquiriéndola en subproductos a los que se les ha quitado una gran parte literaria y se le han añadido lugares comunes, tópicos, tramas más que trilladas y fórmulas de éxito probadas una y otra vez, dando como resultado novelas que se venden fácilmente, pero que carecen de la energía y la fuerza de la literatura auténtica.
Reconozcámoslo, la literatura es una droga, y de las fuertes. Muchos estamos enganchados, pero es tal su potencia, que la mayoría de la gente no la puede consumir en su estado más puro, y necesita “cortarla” o “diluirla”, adquiriéndola en subproductos a los que se les ha quitado una gran parte literaria y se le han añadido lugares comunes, tópicos, tramas más que trilladas y fórmulas de éxito probadas una y otra vez, dando como resultado novelas que se venden fácilmente, pero que carecen de la energía y la fuerza de la literatura auténtica.