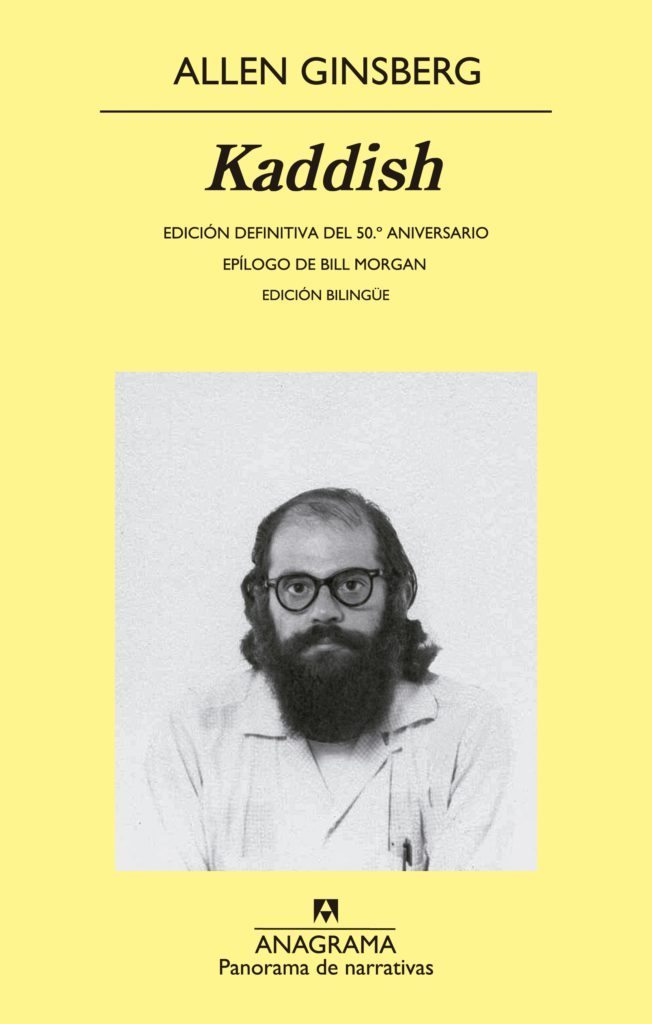
Kaddish, de Allen Ginsberg
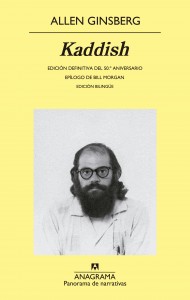 ¿Es, la literatura, capaz de hacerte bajar a los infiernos? Y, en caso de conseguirlo, ¿es un éxito o un fracaso? Éxito por hacerte sentir, fracaso por dejarte con la sensación de haber leído el dolor, una especie de pinchazo que pega fuerte y se recrudece cuando el alma empieza a zozobrar, a verse convertido en la barca que Caronte guía hacia el inframundo. La lectura, personaje que une varios cuerpos al mismo tiempo, contiene en su interior lo mejor y lo peor de ambos mundos, del paraíso y del infierno, de lo humano y lo bestial, de lo oscuro y lo luminoso, como si el baile al que nos tiene acostumbrados pasara por una especie de locura – transitoria, en todo caso – que remueve la sangre, volviéndola más líquido, con menos sustancia, casi pudriéndola en beneficio de la duda – existencial, siempre existencial – de lo que algunos hemos venido a llamar existencia. No hay vida sin muerte, como tampoco hay salud sin locura. Puntos extremos de una misma línea que a menudo se tocan, se acarician como los amantes que como en el mejor de los sexos, esa lucha tribal que aterciopela las sensaciones o las envilece aún más, deja en el que lo prueba una sensación de vacío del después. Kaddish es como un buen polvo, de esos que agotan el ánimo, de los que dejan en la piel el aroma a lo absorbido, a lo luchado, a lo batallado para llegar al clímax, a la cumbre, a un poder que no puede describirse con palabras. Pero también es la salvación, la pura, la que elimina el yo para convertirlo en algo distinto, en algo de lo que ya no somos dueños. Quizá sea un poema, o un conjunto de ellos, pero en su centro, en ese núcleo que nos ancla los pies y tira de nosotros hacia abajo, hacia lo incandescente, abrasa los cuerpos y deja convertidas en cenizas las almas de aquellos que, como yo, hemos emprendido el viaje que nos propone Allen Ginsberg.
¿Es, la literatura, capaz de hacerte bajar a los infiernos? Y, en caso de conseguirlo, ¿es un éxito o un fracaso? Éxito por hacerte sentir, fracaso por dejarte con la sensación de haber leído el dolor, una especie de pinchazo que pega fuerte y se recrudece cuando el alma empieza a zozobrar, a verse convertido en la barca que Caronte guía hacia el inframundo. La lectura, personaje que une varios cuerpos al mismo tiempo, contiene en su interior lo mejor y lo peor de ambos mundos, del paraíso y del infierno, de lo humano y lo bestial, de lo oscuro y lo luminoso, como si el baile al que nos tiene acostumbrados pasara por una especie de locura – transitoria, en todo caso – que remueve la sangre, volviéndola más líquido, con menos sustancia, casi pudriéndola en beneficio de la duda – existencial, siempre existencial – de lo que algunos hemos venido a llamar existencia. No hay vida sin muerte, como tampoco hay salud sin locura. Puntos extremos de una misma línea que a menudo se tocan, se acarician como los amantes que como en el mejor de los sexos, esa lucha tribal que aterciopela las sensaciones o las envilece aún más, deja en el que lo prueba una sensación de vacío del después. Kaddish es como un buen polvo, de esos que agotan el ánimo, de los que dejan en la piel el aroma a lo absorbido, a lo luchado, a lo batallado para llegar al clímax, a la cumbre, a un poder que no puede describirse con palabras. Pero también es la salvación, la pura, la que elimina el yo para convertirlo en algo distinto, en algo de lo que ya no somos dueños. Quizá sea un poema, o un conjunto de ellos, pero en su centro, en ese núcleo que nos ancla los pies y tira de nosotros hacia abajo, hacia lo incandescente, abrasa los cuerpos y deja convertidas en cenizas las almas de aquellos que, como yo, hemos emprendido el viaje que nos propone Allen Ginsberg.
Se dice que los atormentados, los que llevan en su interior la locura como una herencia maldita, suelen proveer al resto de los mortales, esos que vivimos en la línea de onda “normal” de la realidad, de obras maestras que subyugan y liban el aliento. Allen Ginsberg no fue menos al escribir Kaddish como una especie de vómito en el que la figura de su madre, la Naomi a la que se refiere el texto, es el recuerdo de una persona que lo fue todo y después se convirtió en nada, en lucha constante con la tormenta de la locura, de las voces, de las alucinaciones que se convertían en gritos, en lides ante las que es imposible salir victorioso. Fue él, uno de los grandes, una referencia en este mundo que se ha venido a llamar poesía, el que convierte las palabras, esos versos alargados y llenos de imágenes desoladoras, el que nos lleva por ellos como si de una novela se tratara y pudiéramos observar las imágenes a la perfección. La ciudad, las aceras, el aroma que impregnaban cada una de sus calles, los momentos, instantes que no pueden olvidarse y que se convierten en marcas, muescas en una pistola que ha disparado demasiadas veces al cerebro de hombres y mujeres que, leyendo, han compartido ese mundo oscuro que es la locura. Sí, es cierto, esto es la locura. Lo que no se ve. Lo que no se pronuncia. Lo que en ocasiones es tabú. Porque cuando alguien pone el foco – y qué clase de foco, madre mía – en esos intervalos de vida que se convierten en muerte, es indiscutible sentirse aupado a la más absoluta de las desesperaciones, a la caja que se cierra con un golpe sordo y que, tiempo después, será consumida por ese inexorable poder que tiene el tiempo de corromper hasta los cuerpos y los materiales más fuertes.
Recordad, al observar cada pasaje, cada imagen que recubre este viaje que es Kaddish que será imposible olvidarse de Allen Ginsberg, un hombre de turbia mirada, pero inocente si se observa mucho más allá, en el que se minan nuestras fuerzas y se contribuye a comprender que en la locura, en ese ir y venir de la consciencia, en los terrenos baldíos en los que el desierto ya no tendrá oasis nunca más, respiros para saciar la sed, seremos seres invisibles para la realidad, convertidos en un muñeco inagotable manejado por un titiritero que nos zarandea, nos bambolea, nos convierte en la nada más absurda, más sin sentido, más controvertida, cuando el choque, ese accidente que sucede a veces, que se traduce en palabras huecas, llenas del significado que tienen los sueños – o mejor dicho, las pesadillas – nos convierta en lo que ahora llamamos “locos” cuando en realidad no sabemos, y nunca sabremos, qué es exactamente la locura. Una madre, un recuerdo, un poemario, una obra, en cualquier caso, maestra.