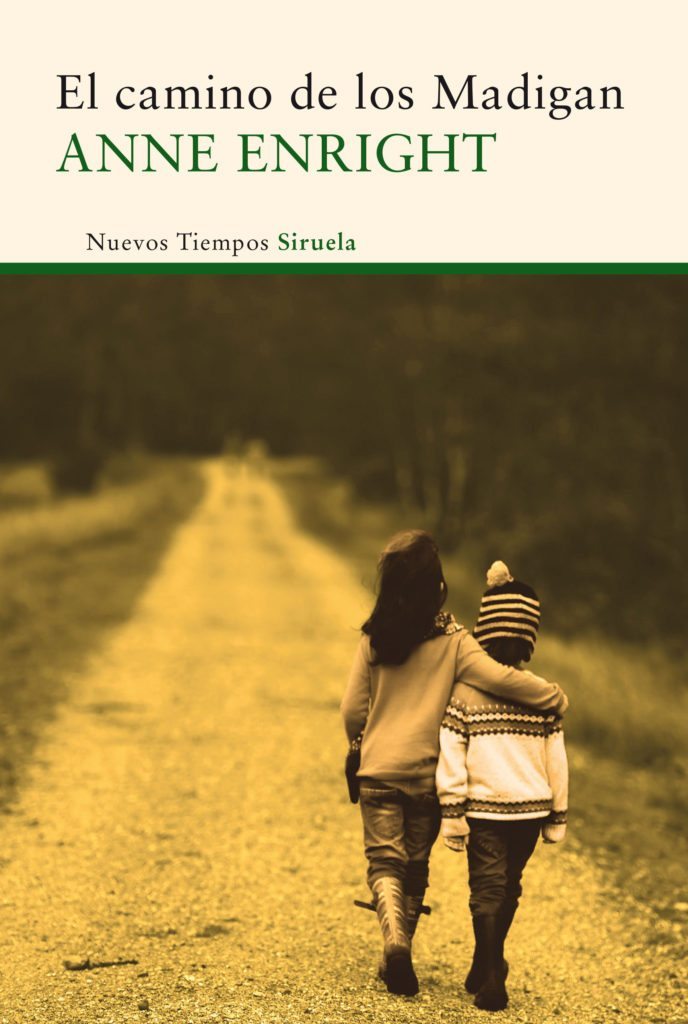

Pequeñas cosas, cosas sin repentina importancia, escondidas a la primera impresión entre miradas descuidadas y ojos que parecen obviarlas. Pequeñas cosas, atadas a la delicadeza con la que aferras una pluma mientras cae, a un abrazo mientras lloras. Todas esos mínimos detalles que hacen que un zapato en el suelo tenga valor por ser recuerdo de cómo lo hacía alguien en el pasado; que hacen que una caricia sea querida porque se parece a la de la mano de ese alguien casi olvidado; o que tenga sentido una mirada amistosa, u odiosa, presentida antes de que ocurra. La vida se compone de un suceder de pequeñas cosas; son las que conforman tu vida, las que hacen que todo tenga significado, las que hacen que el que tenga conciencia de ellas aprecie su sentido profundo, su valor real por debajo de su nimiedad aparente. Esas miles de cosas que hacen, una a una, que todo funcione, que todo empiece o que todo acabe. De grandes cosas no está tu vida llena, ocurren lejos y, si te suceden, pasan pronto. A la escritura de Anne Enright se accede mirando las palabras más aparentemente apartadas, a los gestos más figuradamente pasajeros, a las situaciones menos explosivas, a las ideas que aparentan menor importancia; a la belleza de su estilo y de sus imágenes se llega dejando que te roce lo nimio, que descubras la certeza y la belleza de lo que debió ser circunstancial, a eso pequeño.
“El camino de los Madigan” nos cuenta la vida de una madre irlandesa y sus cuatro hijos. Relata una niñez aparentemente feliz, y te transporta a la mayoría de edad en la que cada uno de los hermanos ha recorrido caminos que parecen huir unos de otros y sobre todo, en apariencia, parecen querer separarse de su madre, Rosaleen. Mujer de extraño carácter: cambiante, exagerado, servicial y apartado, amoroso y desapegado. Todos sus hijos llevan sobre sí las cargas del pasado y de su propia condición; todos se mueven en caminos en los que se cruzan o se despegan: caminos en el que aparece el desafecto para con los demás, o el exagerado servilismo, o el poco respeto para con ellos mismos o la imposibilidad de enseñar afecto hacia los demás. Todos presos de alguna exagerada influencia de su desdeñosa y amable madre, de su perdida y encontrada madre. El libro es el recorrido por la vida de cada uno de ellos, mirando, fisgando, asomándonos en sus amores, en sus culpas, en sus despedidas, en sus desaciertos, en sus condenas, en sus desapegos, en sus desconfianza; los adivinamos siempre en estados de huida, de miedo, de vértigo o de separación, allá en la Nueva York de la aparición del SIDA, en el Dublín de los pequeños teatros, o en el viaje con una ONG a la África desnutrida y real. El libro es un embudo que centrifuga a los personajes hacia la salida, los revuelve, boca arriba y boca abajo, sacando lo que tienen en los bolsillos, en los bolsos, en la cartera, revolviendo el cerebro hasta intentar que demuestre algo, sacudiendo por las solapas a la realidad, a su realidad, para que haga algo, para que explique la razón de todo, del motivo de que las cosas sean así, de que cada uno de los protagonistas sean como son. Sí, las razones, viejas o nuevas, que los han hecho así.
Si, desde fuera, yo leyera este resumen, que puede haber sido más o menos acertado, más sutil o menos; pensaría algo -se me asomaría a la cabeza- sobre llanuras uniformes o se me iría la mente en pensar en esos helados de supermercado en el que, sean del sabor que sean, saben iguales; se me cerraría un ojo y, como un guiño, vería el mismo mundo pero con menos sensación de volumen, capado. Así que describir un libro no es tan sencillo como contar sucedidos y paisajes, es mostrar las entrañas del muñeco de trapo, los cables de una fuente de alimentación; es contar lo que te dice el libro, lo que aprendes y vives de él; así, en él un helado puede ser azul pero de sabor de fresa, o de rojo y limón -no te fíes de la apariencias-; y las llanuras , si no andas con cuidado, esconden cuevas excavadas por el agua, repentina o eterna, que pasa por sus tierras. Nada es lo que parece, -No te fíes-.Si lees “El camino de Madigan” con ese ojo guiñado y dejas que pasen las hojas, tumbado en tu sofá, simétricas y automáticas; acabará el libro, suspirarás y buscarás otro; pero…pero… si lees con los dos ojos, preparado con el bisturí, para descubrir lo que hay en el angosto espacio entre hoja y hoja, llegarás al final y sabrás que no son las cosas tan simples como para dejar que lo obvio te venza, como para dejar que cuando acabes una frase o una página o el libro, no pares, no eches el freno, no te sientes a pensar, a degustar y analizar lo que ha pasado, lo que has leído. Detrás de las puertas entornadas hay algo, detrás de las puertas cerradas se esconden cosas -ábrelas-, detrás de los ojos sin lagrimas hay lagrimales, detrás de las sonrisas hay saliva retenida, detrás de los amores hay odios, detrás de los odios hay amores…
¿ Qué hay detrás de este libro? ¿Qué me ha contado?
Para eso debería servir un tipo que comenta un libro, no para contarte con pelos y señales los sucedidos de la trama, sino para interpretarlo, para descubrir el color de las cartas; al menos desde donde está él sentado ha visto la mano que lleva el autor, o al menos lo que cree ver desde allí. Así, este libro a mí me habla de esa sensación duplicada que nos aparece cuando aparecen el amor y la tentación -o necesidad- de olvido; esa sensación que no sabe si amar es lo obligatorio o lo decidido; es amor buscado o amor filial o amor necesitado o amor perdido…o la soledad…Todos los protagonistas -hermanos y madre- necesitan estar satisfechos de sí mismos y de los demás, necesitan ser queridos: hasta los que se repelen como imanes del mismo polo, hasta los más duros, hasta los más tiernos de los hermanos, hasta los más perdidos en sus derrotas y sus triunfos, hasta los más desganados -y cobardes- en que rebrote la amistad o el amor filial, o el de pareja. Parecen perderse esos protagonistas en esa oleada de necesidad de afecto que brota, a veces cuando se recuerda a los desaparecidos o a los perdidos, otras veces queriendo saber quién no eres y otras quién eres -y en el camino pierdes amigos, amores, banderas, recetas.. y tiempo, pierdes tiempo-. En realidad para una relación amistosa o fraternal solo hay dos cosas en el mundo: tú y el otro. Todos los otros son el otro y, sea quien sea, es algo y todo para ti; que sea lo que quiera ser es lo que debes de soportar, debes de aceptar que ese otro es autónomo, individual, no es tuyo aunque tú lo creas; y aceptarlo, con sus errores y verdades, es querer. Y aunque quieras olvidarlo… no puede ser, porque aún estáis como siempre, aunque no lo veas, prendidos de la boca o de los ojos o de los amores, o del sexo o de lo odios o de la placenta. El camino de los Madigan es el que lleva por la frontera de los acantilados reales y personales, es la tenue pisada del equilibrista en la cuerda, y esa cuerda cuelga suspendida de dos árboles: uno es el amor y el otro aquel olvido, el necesario olvido, que no tiene que ser negativo, sino el buscado, el limpiador, el perfecto olvido. Que nunca aparece…