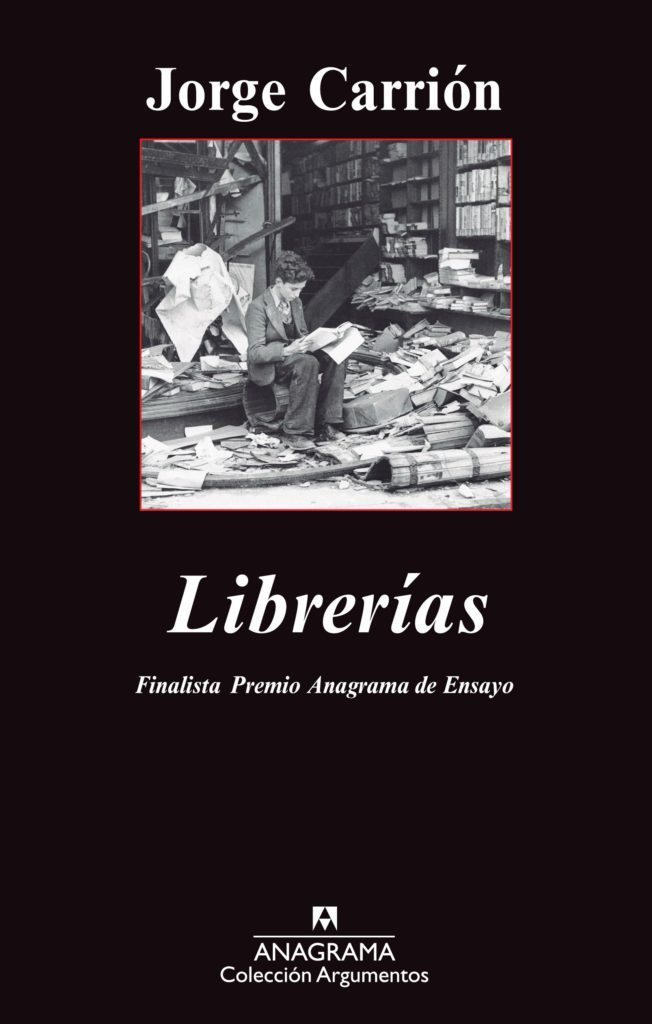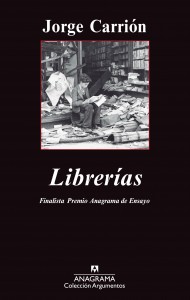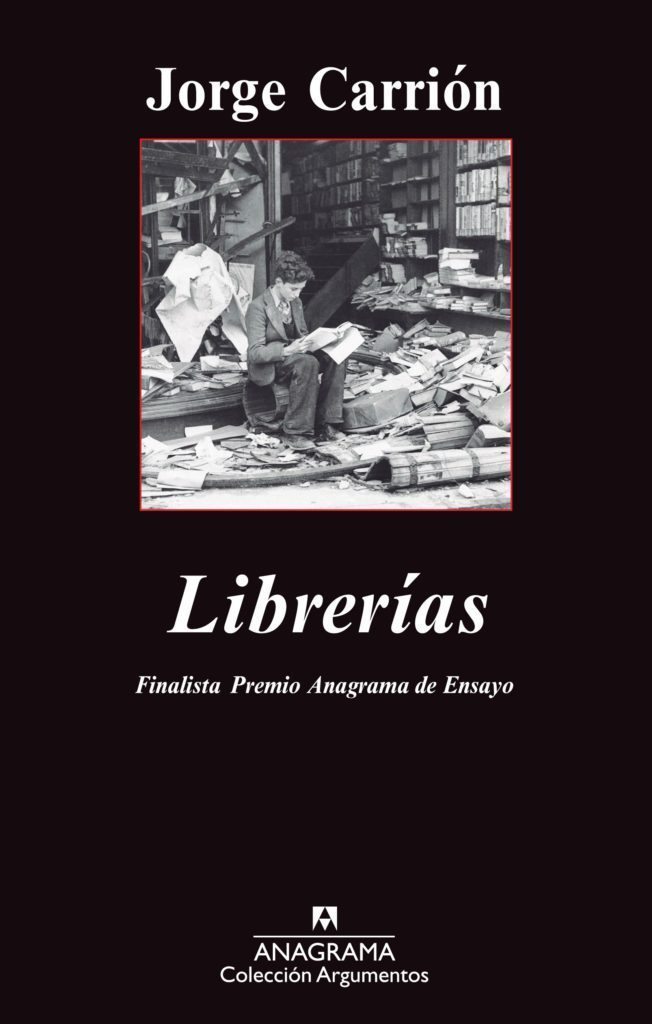
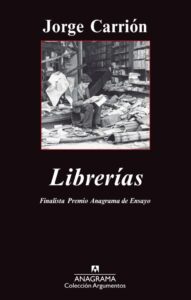 Siempre me han gustado las librerías. Desde que era muy pequeña me gustaba entrar en librerías y tener la sensación de que todas las estanterías estaban llenas de promesas de ratos especiales, de historias entretenidas, interesantes, divertidas o útiles que me harían conocer otros mundos que, de otra manera, ni imaginaría [como otra sucursal de “El universo (que otros llaman la Biblioteca)” que dice Borges].
Siempre me han gustado las librerías. Desde que era muy pequeña me gustaba entrar en librerías y tener la sensación de que todas las estanterías estaban llenas de promesas de ratos especiales, de historias entretenidas, interesantes, divertidas o útiles que me harían conocer otros mundos que, de otra manera, ni imaginaría [como otra sucursal de “El universo (que otros llaman la Biblioteca)” que dice Borges].
Tengo recuerdos borrosos de las librerías infantiles, recuerdo las caras sonrientes de los libreros, recuerdo colores brillantes, recuerdo un cuadro en una pared en el que dos parejas de abuelos estaban tumbadas frente a frente en una cama, viendo cómo su nieto abría una chocolatina de Willie Wonka, recuerdo un niño estirándose hasta la caja registradora con un libro que en la portada mostraba a un niño, Konrad, saliendo de una lata de conservas.
Según he ido haciéndome mayor, eligiendo libros y pasando por distintas etapas lectoras, las librerías se fueron convirtiendo en templos sagrados (perdón por el lugar común) cuyas promesas eran aún más excitantes. Todas las librerías me ofrecían propuestas llamativas, daba igual que fueran cadenas gigantescas en las que encontrabas de todo, que librerías pequeñas con el sello propio del librero. Las inmensas, las titánicas, me daban sorpresas agradables (por ejemplo, hace muchos años en una estantería de un Barnes&Noble de Columbus, Ohio, encontré nada más y nada menos que Dioses y héroes de la antigua Grecia de Gustav Schwab) pero a veces, también profundas decepciones (en la misma librería no tenían y, lo que es peor, no conocían a Simone de Beauvoir. Esto no pretende ser una generalización, muchos de los dependientes de grandes cadenas son grandes lectores). Sigue leyendo Librerías, de Jorge Carrión