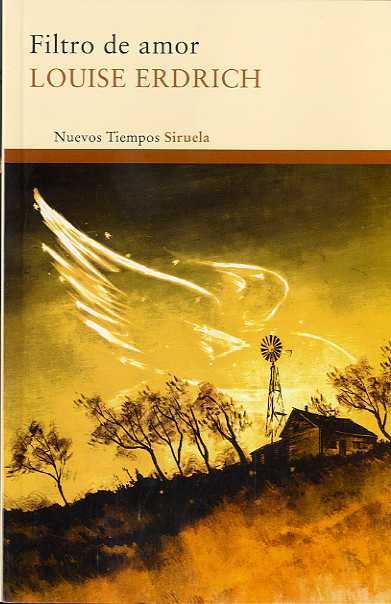
Filtro de amor, de Louise Erdrich
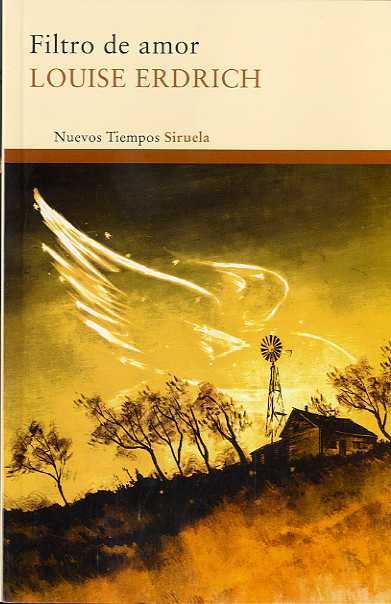
Una novela coral que describe, con una autenticidad y una sensibilidad deslumbrantes, la vida de los indios americanos en las reservas y el modo en que su cultura se ha ido diluyendo poco a poco.
En principio, este no era el tipo de libro que suele llamarme la atención. Ya sé que no se puede juzgar un libro por su portada, su título o el contenido de la sinopsis, pero a falta de otra referencia, todo parecía indicar que se trataba de una saga romántica, una de esas novelas en las que varias generaciones de mujeres, a ser posible en un ambiente exótico, luchan por su independencia. Y no es que tenga nada contra ese género, tan respetable como cualquier otro, pero no me atrae.
Si Filtro de amor llegó a mis manos fue principalmente por la entusiasta recomendación que de él hace Philip Roth en la contraportada. Roth es uno de mis autores favoritos, pero basta leer unas páginas de Filtro de amor para darse cuenta de que este es el libro que Roth jamás escribiría. ¿Nos engaña entonces cuando habla de la “deslumbrante autenticidad” de esta novela?
En absoluto, pues esa es precisamente la sensación que te enreda desde las primeras páginas y que no te abandona hasta el final: lo que estás leyendo es terriblemente auténtico. Auténtico porque si alguien puede escribir una historia sobre la situación de los indios norteamericanos en la actualidad es la novelista y poeta Louise Erdrich, descendiente de indios chippewa e inmigrantes europeos y criada en la reserva ojibwe de Turtle Mountain, en Dakota del Norte.
El trasfondo de Filtro de amor es la decadencia de los indios norteamericanos. Expulsados de sus tierras, el gobierno les cedió otras mucho peores, que nadie quería: la reserva, un bonito eufemismo para hablar de discriminación y destierro. Pero la concesión llevaba aparejadas otras condiciones, como la supeditación del consejo de tribu a las autoridades o la obligatoriedad de educar a los niños indios dentro del sistema educativo de los blancos.
“Jamás he creído, en toda mi vida, en las medidas humanas. Números, horas, metros, hectáreas. Son sólo artimañas para recortar la naturaleza. Sé que nuestros cerebros no pueden abarcar el gran plan del mundo, de modo que no trato de hacerlo, me limito a dejarlo entrar. No creo en enumerar a las criaturas de Dios. Jamás respondí cuando llamaba a mi puerta el censo de los Estados Unidos, aunque dicen que es bueno para los indios. Pues bien, ya podéis repetir mis palabras. Yo digo que cada vez que nos cuentan saben exactamente de qué cantidad de nosotros deben librarse.”
Separados de sus orígenes e introducidos a la fuerza en una sociedad que no entienden y no les entiende (los indios siguen siendo para la mayoría de los blancos unos tipos de piel oscura que mueren cayendo aparatosamente del caballo en las películas), diezmados por el alcohol y traumatizados por Vietnam, han pasado en tres generaciones de vivir en contacto con los espíritus de la naturaleza a correr detrás del tren del consumismo, un tren que solo podrán tomar si renuncian a lo que queda de su identidad.
Que el mestizaje cultural es algo enriquecedor es algo que hoy en día nadie discute. ¿Enriquecedor para quién? El choque de una cultura potente (potente por agresiva, potente por los millones de individuos y de euros y de dólares que la respaldan, potente por industrial) como la nuestra con una cultura local (probablemente más rica, más antigua, más equilibrada) enriquecerá a la primera (o no, dependerá de la actitud abierta y curiosa de sus integrantes), pero el riesgo de que la segunda quede reducida a una pintoresca muestra de folklore es muy alto.
“Nuestros dioses no son perfectos, eso es lo que digo, pero por lo menos aparecen. Te pueden hacer un favor si se lo pides como es debido. No tienes que gritar. Pero tienes que conocer, como he dicho, la forma de pedirlo. Esto es un problema, porque saber pedir es un arte los chippewa perdieron cuando llegaron los católicos. Incluso ahora me pregunto si el Poder Supremo se retiró, si tenemos que gritar o si sencillamente no hablamos su idioma.”
Pero volviendo a la novela, Roth es demasiado inteligente para destacar una novela por su autenticidad sólo por ser un retrato fiel de la vida en la reserva. Eso estaría al alcance de un buen periodista o de un activista comprometido.
La autenticidad de Filtro de amor reside en la pasión y en la honestidad de Erdrich. Con una sensibilidad que comparte con su obra poética y para niños y una prosa heredera de Faulkner (aunque tocada por la magia y el lirismo de la tradición india), cada capítulo es un breve relato casi independiente, sin conexión directa con los demás aunque con muchos puntos de contacto, que da voz a alguno de los miembros de las familias protagonistas. El resultado es una novela con una gran carga oral que remite al lector a las historias contadas al calor de la hoguera por los ancianos de la tribu.
Moviéndose por un árbol genealógico que más bien parece una enredadera y saltando en el tiempo hacia adelante y atrás durante sesenta años, cada voz es un hilo que va tejiendo un complejo tapiz en el que los temas de la tradición, la búsqueda de la propia identidad y el regreso al hogar se mezclan con historias personales de amor, abandono y violencia narradas con sensualidad y lirismo.
“Tu vida es distinta cuando aceptas la muerte y comprendes la actitud de tu corazón. Usas la vida, a partir de ese momento, como una prenda de ropa usada de la misión; ligeramente porque comprendes que en realidad no has pagado nada por ella, pero al mismo tiempo la cuidas porque sabes que nunca más podrás hacer una compra tan buena. Y también siente que alguien la ha usado antes que tú y que alguien la usará después.”
Louise Erdrich no hace política; su libro no es de denuncia ni contiene juicios morales. No le hace falta. Ella se limita a dar testimonio de la vida dentro y fuera de la reserva, la de aquéllos que tratan de preservar la forma de vida tradicional y la de los que se afanan por integrarse en la sociedad blanca. Sus personajes, incluso los más integrados, están perdidos y son vulnerables —quizá no mucho más que los blancos—. Aún conservan una parte de su cultura, pero han roto el hilo que les unía a su pasado y esa conexión, una vez perdida, no se puede reparar.