Reseña del libro “Sinsonte”, de Walter Tevis
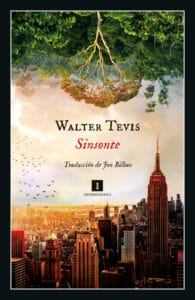
Tenía muchas ganas de sumergirme en esta novela de ciencia ficción, a la que las críticas han tildado como “una de las más míticas novelas de ciencia ficción jamás escritas” o “un clásico de culto”. Me cuesta coincidir con estas opiniones mayestáticas a las que solo el baremo del tiempo hará o no justicia, pero sí concederé que Sinsonte es una novela con mayúsculas, y que su género es una cuestión accidental. Paisajística. Es ciencia ficción porque la trama se desarrolla en el futuro y porque hay robots. Pero, al igual que en el caso de Dune, de Frank Herbert con su mensaje mesiánico y ecologista, el género en ella es lo de menos. Porque lo trasciende. Y lo hace porque es una novela honda, conmovedora, que trata cuestiones morales y éticas tan universales como atemporales—la soledad, el aislamiento, el amor, la falta de empatía, la maternidad…— y, sobre todo, por su personajes vivos, plenos. De carne y hueso. Sí, hasta el robot. Quizá el que más, como de él dice otro personaje, este femenino, este humano.
Tres son estos personajes principales, cuyas vidas quedan imbricadas en esta novela: Bentley, el lector, Spofforth, el robot, y Mary Lou, la observadora.
Spofforth es el robot más perfecto jamás creado, el último y único de los suyos. Un robot con apariencia de hombre negro y apuesto, con capacidad de autorreparación (y por tanto inmortal), y cuyo principal defecto es que en sus circuitos neuronales anida una conciencia humana, hastiada de la vida que ve suceder y desmoronarse ante sus ojos, y cuyo único deseo, impedido por órdenes implantadas en sus circuitos, es poder morir de una vez.
Bentley, el personaje principal, tanto por extensión de su arco argumental como por ser el único que se dirige al lector en primera persona, me ha recordado a John, el salvaje de Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Es uno de los últimos humanos, y vive en una sociedad futurista condicionada desde la infancia en el servilismo y el solipsismo, alienada además por las drogas, principalmente el sopor (¿no os suena al soma de aquel clásico?), ambas influidas a su vez por el nepente la Odisea de Homero, una droga que calmaba el dolor del alma. Pero es ineficaz en su caso: es infeliz, de esa manera inefable fruto de la ignorancia (la ignorancia da la felicidad, dicen), pero su contacto con películas viejas, de cine mudo, y su necesidad de traducir sus subtítulos, le obligarán a leer, práctica que, como tantas otras facetas artísticas, su sociedad hedonística ha olvidado. Aquí la novela entroncará con Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, con la diferencia mencionada de que los libros no están proscritos per se ni destruidos por las manos del hombre, sino simplemente relegados. De esta forma, Bentley entra en contacto con la mente de otras personas, lo que hará que empiece a mirar lo que le rodea con otros ojos, a salir de la burbuja de introspección impuesta por un estado marchito. Tomará consciencia de algo tan notorio y evidente como que la vida es consecuencia de eventos y circunstancias, no una perenne bruma gris, un sopor interminable. Un continuo presente. Que nos conocemos por el pasado y crecemos hacia el futuro. Conocerá por fin las causas de su infelicidad, lo que, como al protagonista de Soy leyenda, de Richard Matheson, solo le hará sentirse más desgraciado, ya que hará más patente su soledad —solo el sinsonte canta en la linde del bosque es un verso que Bentley repite incesantemente, y que denota este pesar—y sus deseos de compartir este conocimiento que, como una maldición o un veneno, ha acogido en él. Es el precio a pagar por haber robado la fruta prohibida del conocimiento del árbol del Edén.
Ambos son, por tanto, dos caras de la misma moneda distópica. Ambos únicos, solitarios y carentes de amor correspondido, lo que les hace profundamente infelices. Y para hacer su vínculo y su destino más evidente, ambos encontrarán ese amor en la misma persona: el personaje que faltaba, Mary Lou. El autor nos da a entender de ella que fue una solitaria desde niña, viviendo aparte de la sociedad de ociosos que forma el resto de seres humanos, y que desde esa niñez se hizo las mismas preguntas que solo de adulto empezó a hacerse Bentley. Se conocerán en un zoológico donde lo difícil es intuir qué animales y qué visitantes son humanos o son robots, un poco lo que sucede en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick, y su soledad, durante un corto tiempo, será compartida. Entonces Spofforth apartará a Bentley de su lado, ansioso de establecer con ella un remedo de familia, un intento fútil de recuperar los sueños humanos que permean de manera recurrente su cerebro.
Bently realizará entonces una peregrinación, una verdadera epopeya, un viaje clásico del héroe que siempre, por épicas o distópicas que sean las formas, acaba siendo por el interior de uno mismo. En él acabará viviendo plenamente (por fin) la experiencia personal de su autosuficiencia, y entenderá que lo único que había deseado toda su vida, en contra de todo lo aprendido, de todo lo implantado por una educación y unas normas solipsistas y lisérgicas, es lo ya comentado: amar y ser amado.
Los tres se encontrarán de nuevo en un epílogo que funciona como reflejo y corolario del primer capítulo; un trasunto que pondrá de manifiesto la insoportable levedad del ser, como dijo Kundera, y la de la propia vida, ligera como una pluma en el dorso de la mano. Una conclusión necesaria y una culminación postrera de los deseos anhelados por cada uno de ellos en un final donde la vida y la muerte, como durante toda la historia de la humanidad, serán las verdaderas protagonistas.
