
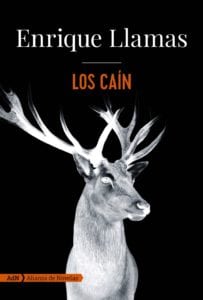 Ay, la maldad. Cómo me inquieta en la vida real y cómo me fascina en la literatura. Tal vez sea porque en las páginas de un libro puedo desentrañar aquellos comportamientos o actos que me resultan tan inconcebibles. Pero, para eso, el escritor tiene que ser hábil, incisivo, no quedarse en el estereotipo del malo malísimo, sino adentrarse en la ambigüedad moral, para que los lectores no sepamos dónde posicionarnos, dónde sentirnos seguros, a salvo. Y Enrique Llamas ha sabido hacerlo de forma magistral en su primera novela, Los Caín.
Ay, la maldad. Cómo me inquieta en la vida real y cómo me fascina en la literatura. Tal vez sea porque en las páginas de un libro puedo desentrañar aquellos comportamientos o actos que me resultan tan inconcebibles. Pero, para eso, el escritor tiene que ser hábil, incisivo, no quedarse en el estereotipo del malo malísimo, sino adentrarse en la ambigüedad moral, para que los lectores no sepamos dónde posicionarnos, dónde sentirnos seguros, a salvo. Y Enrique Llamas ha sabido hacerlo de forma magistral en su primera novela, Los Caín.
Viajamos hasta Somino, un pequeño pueblo de Castilla, donde el enterramiento apresurado de Arcadio Cuervo provoca que su tumba quede mal cerrada. Este hecho ya nos adelanta que, en este pueblo, las heridas de los vivos también permanecen abiertas —y supurando— y ni los muertos tienen derecho a descanso.
Así pasa el tiempo, veinte años para ser exactos, y llegamos a la década de los setenta, últimos estértores del franquismo, cuando Héctor, un profesor madrileño sin demasiada experiencia, es destinado al colegio de Somino. Quienes hayan sido «el forastero» en un pueblo pequeño seguro que pueden hacerse una idea de cómo se siente Héctor, observado e ignorado a partes iguales. Pero el recelo de los habitantes de Somino va mucho más allá de malas miradas y cuchicheos, y no tardará en darse cuenta. Mientras tanto, se suceden los merodeos y preguntas de Curro y Palomo, dos guardias civiles que investigan el accidente de una joven del pueblo y las extrañas muertes de unos ciervos, animales que suponen el principal sustento de las familias de la zona. Ante tantas visitas, Somino entero se revuelve, porque no les gusta que los de fuera se metan en sus cosas. El pueblo les pertenece y solo ellos se bastan para ajustar sus cuentas.
Enrique Llamas ha logrado una ambientación perfecta a través de particularidades que nos ubican en la época y el entorno y de los gestos de los vecinos de Somino, que nos causan una incomodidad continua. De este modo, sentimos la desazón de Héctor, sobre todo ante el odio irracional entre los niños del Teso y los niños de Llanos, que no es más que el reflejo de los rencores que llevan años enquistados en los adultos, a fuerza de exagerar los recuerdos y de exaltar los detalles.
En ese retrato del mundo rural, en la caracterización de los personajes y hasta en la calidad de la prosa, se nota la impronta que Ana María Matute y Miguel Delibes han dejado en Enrique Llamas. Ya era hora de que nuestros clásicos contemporáneos encontraran dignos sucesores que tomaran el testigo de plasmar esa España profunda, que muchas veces olvidamos que sigue estando ahí. Como la maldad, que no es patrimonio de esos pueblos aislados, ni mucho menos. Por eso, lecturas como Los Caín nos causan desasosiego.
En esta historia envolvente y opresiva, lo que menos importa es el desenlace. ¿Acaso creemos que habrá una razón para tantos resquemores y venganzas? ¿Es que esperamos que haya un motivo detrás de todo acto de maldad? Si todavía pensamos eso, es que no hemos comprendido nada. Si hubiera siempre una explicación, la maldad no sería inconcebible en la vida real ni tan fascinante en la literatura. Y Enrique Llamas nos lo deja claro en su debut literario. Y solo tiene veintinueve años, ojo. No le perdáis la pista.

 Sí, es el Mishima que te suena, el mismo de Confesiones de una máscara, del que siempre has oído que fue merecedor del Nobel, el que se hizo un seppuku – más conocido por aquí como harakiri – a los 45 años al presenciar lo que para él era la degeneración de su amado país, Japón. Ese Mishima, el mismo. Pero esta vez con una novela que nunca antes se había publicado en España, una novela que apareció en Japón por entregas – de ahí su velocidad conseguida a base de capítulos cortos y efectistas -, que fue más un divertimento del autor que algo en lo que ponerse seriamente pero que, ahora, de repente, los jóvenes japoneses están leyendo en cantidades tan ingentes que el eco de ese éxito ha llegado hasta las oficinas de
Sí, es el Mishima que te suena, el mismo de Confesiones de una máscara, del que siempre has oído que fue merecedor del Nobel, el que se hizo un seppuku – más conocido por aquí como harakiri – a los 45 años al presenciar lo que para él era la degeneración de su amado país, Japón. Ese Mishima, el mismo. Pero esta vez con una novela que nunca antes se había publicado en España, una novela que apareció en Japón por entregas – de ahí su velocidad conseguida a base de capítulos cortos y efectistas -, que fue más un divertimento del autor que algo en lo que ponerse seriamente pero que, ahora, de repente, los jóvenes japoneses están leyendo en cantidades tan ingentes que el eco de ese éxito ha llegado hasta las oficinas de 
 Hace unos días, mi hijo de trece años vino a casa muy contento porque había sacado un 8,5 en un examen de mates. ¡Eureka!, exclamé lo más apropiadamente que pude. Desde aquellos felices y tempranos años de primaria el crío no conseguía una nota tan alta, y de hecho llevaba unos meses de aprobados raspados. Me dijo que en realidad consideraba que había sacado un 10, pero que había tenido un par de despistes que le restaron puntos. Parece que no percibió la contradicción en términos que supone decir que un 8,5 en matemáticas es lo mismo que un 10. En todo caso, me alegré enormemente al ver que, después de mucho esfuerzo por su parte y mucha insistencia por la mía, al fin había dado ese gran paso tan necesario al enfrentarse a binomios, trinomios y ecuaciones: entender.
Hace unos días, mi hijo de trece años vino a casa muy contento porque había sacado un 8,5 en un examen de mates. ¡Eureka!, exclamé lo más apropiadamente que pude. Desde aquellos felices y tempranos años de primaria el crío no conseguía una nota tan alta, y de hecho llevaba unos meses de aprobados raspados. Me dijo que en realidad consideraba que había sacado un 10, pero que había tenido un par de despistes que le restaron puntos. Parece que no percibió la contradicción en términos que supone decir que un 8,5 en matemáticas es lo mismo que un 10. En todo caso, me alegré enormemente al ver que, después de mucho esfuerzo por su parte y mucha insistencia por la mía, al fin había dado ese gran paso tan necesario al enfrentarse a binomios, trinomios y ecuaciones: entender.
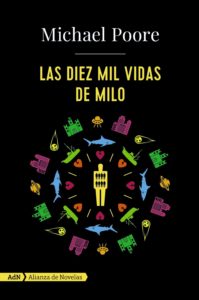 El inicio de un poema de
El inicio de un poema de 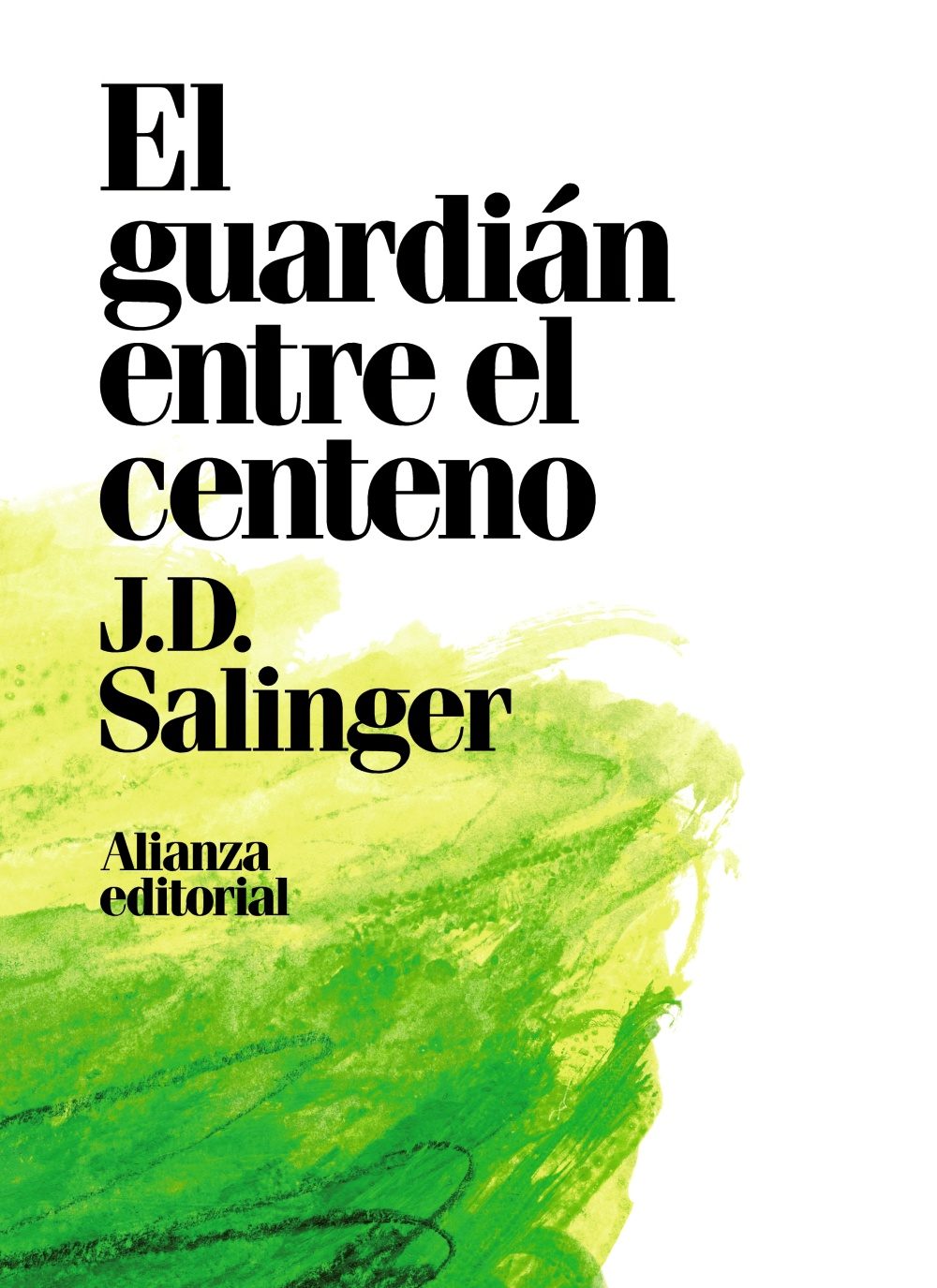
 «Si realmente les interesa lo que voy a contarles, probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací, y lo asquerosa que fue mi infancia, y qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y todas esas gilipolleces estilo David Copperfield, pero si quieren saber la verdad no tengo ganas de hablar de eso.» Sí, yo, el azote de los clásicos, el firme defensor de la idea de que estos son aquellos libros de los que todos hablan pero que nadie en realidad ha leído, voy a hablaros de un clásico. ¿Acabaré leyendo la Odisea? ¿Me veréis en verano tirado en una playa con la Eneida entre las manos? Que dios nos coja confesados. Esto es, como bien sabréis con este icónico inicio, El guardián entre el centeno, de
«Si realmente les interesa lo que voy a contarles, probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací, y lo asquerosa que fue mi infancia, y qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y todas esas gilipolleces estilo David Copperfield, pero si quieren saber la verdad no tengo ganas de hablar de eso.» Sí, yo, el azote de los clásicos, el firme defensor de la idea de que estos son aquellos libros de los que todos hablan pero que nadie en realidad ha leído, voy a hablaros de un clásico. ¿Acabaré leyendo la Odisea? ¿Me veréis en verano tirado en una playa con la Eneida entre las manos? Que dios nos coja confesados. Esto es, como bien sabréis con este icónico inicio, El guardián entre el centeno, de 
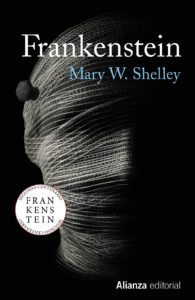 Como norma general, siempre es un buen momento para revisitar a los clásicos pero el bicentenario de su publicación suele ser uno especialmente indicado. Ahora vendría el tema espinoso, qué es un clásico, pero sea cual sea el criterio que a uno le lleve a decidirlo, la lista quedaría un tanto coja sin un libro como Frankenstein.
Como norma general, siempre es un buen momento para revisitar a los clásicos pero el bicentenario de su publicación suele ser uno especialmente indicado. Ahora vendría el tema espinoso, qué es un clásico, pero sea cual sea el criterio que a uno le lleve a decidirlo, la lista quedaría un tanto coja sin un libro como Frankenstein.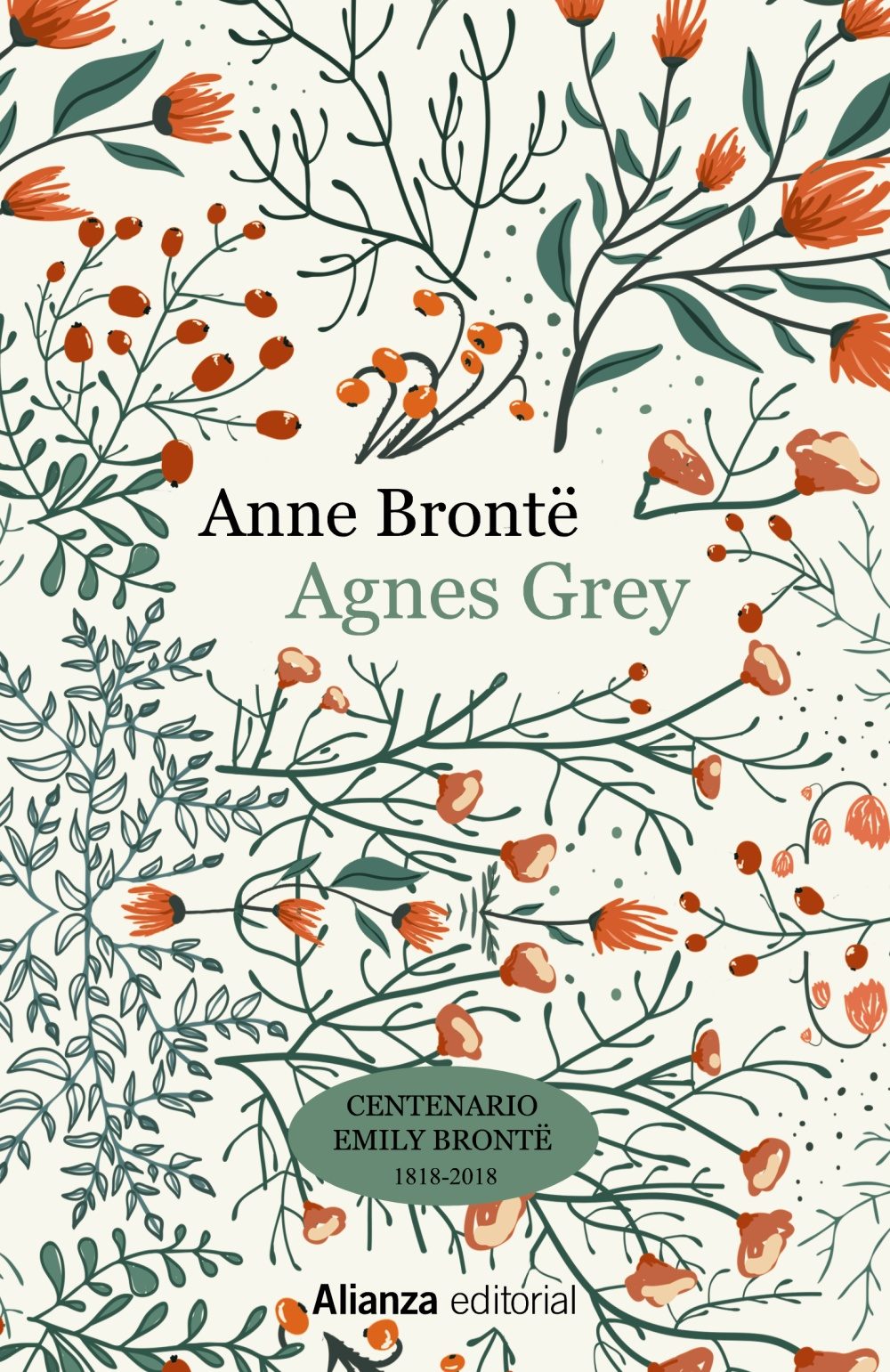
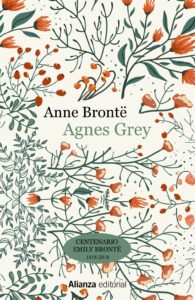 Tres eran las hermanas Brönte: Charlotte, Emily y Anne. Pero en el olimpo de los libros inolvidables solo suelen mencionarse las obras de Charlotte
Tres eran las hermanas Brönte: Charlotte, Emily y Anne. Pero en el olimpo de los libros inolvidables solo suelen mencionarse las obras de Charlotte 
 «Aquel año hizo tanto calor que se derritieron las perchas en los armarios y las aceras se llenaron de banderas y uniformes polvorientos. El aire ardía, y en los templos la saliva de los clérigos se solidificaba y caía como ceniza caliente sobre las cabezas de los feligreses.
«Aquel año hizo tanto calor que se derritieron las perchas en los armarios y las aceras se llenaron de banderas y uniformes polvorientos. El aire ardía, y en los templos la saliva de los clérigos se solidificaba y caía como ceniza caliente sobre las cabezas de los feligreses.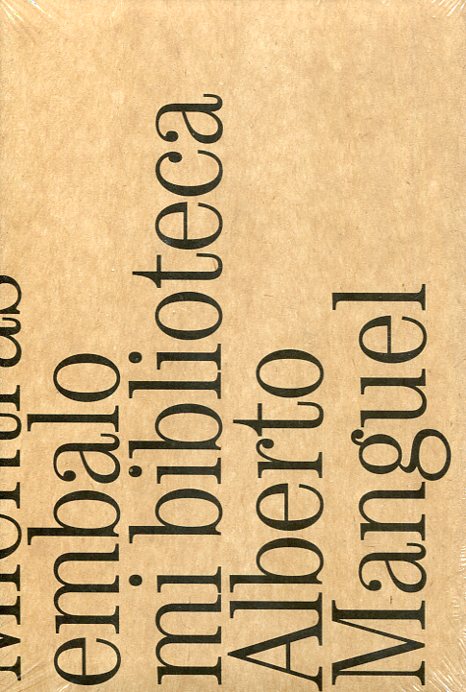
 Hace unos días formé mi primera biblioteca. Mi primera biblioteca en serio. Porque hasta ahora lo más parecido a una era el suelo de mi habitación. Compré las tablas, las monté y por fin pude darle una habitación sin cuarta pared a mis libros. Mientras colocaba todo lo que tenía desperdigado y sin ningún orden más que el de a medida que los iba leyendo y apilando unos sobre otros, iba fijándome en los títulos, recordando las lecturas; los iba abriendo, releyendo lo que subrayé a lápiz, lo que anoté en ellos, disfrutando de la sensación que me transmitían, como cuando te pones una canción que escuchabas hace años y te trae el recuerdo de lo que sentías en aquel momento. Fue acabar de montar mi biblioteca y encontrarme con este libro, en el que
Hace unos días formé mi primera biblioteca. Mi primera biblioteca en serio. Porque hasta ahora lo más parecido a una era el suelo de mi habitación. Compré las tablas, las monté y por fin pude darle una habitación sin cuarta pared a mis libros. Mientras colocaba todo lo que tenía desperdigado y sin ningún orden más que el de a medida que los iba leyendo y apilando unos sobre otros, iba fijándome en los títulos, recordando las lecturas; los iba abriendo, releyendo lo que subrayé a lápiz, lo que anoté en ellos, disfrutando de la sensación que me transmitían, como cuando te pones una canción que escuchabas hace años y te trae el recuerdo de lo que sentías en aquel momento. Fue acabar de montar mi biblioteca y encontrarme con este libro, en el que 
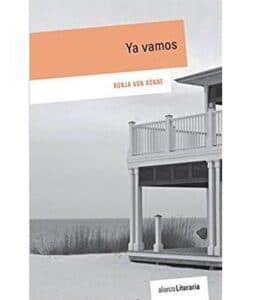 Una de las cosas que más me gustan de los libros es que me inviten a reflexionar, a abrir mi mente a algo desconocido y a conocer cosas que nunca he vivido de cerca. Y esto fue lo que me animó a leer esta novela.
Una de las cosas que más me gustan de los libros es que me inviten a reflexionar, a abrir mi mente a algo desconocido y a conocer cosas que nunca he vivido de cerca. Y esto fue lo que me animó a leer esta novela.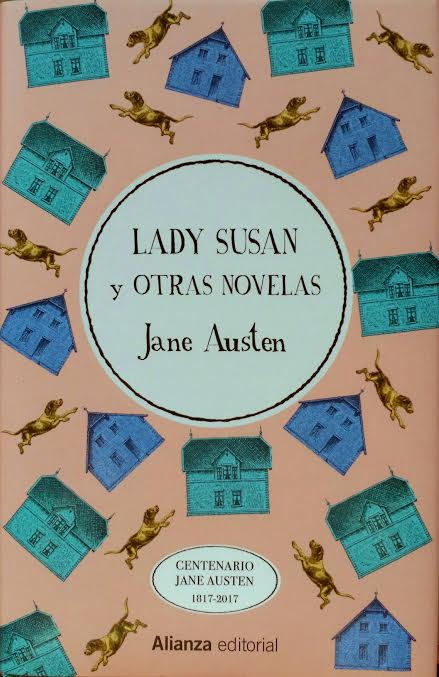
 Nunca me ha gustado releer una misma novela. Hay tantísimos libros nuevos por descubrir que nunca he pensado que fuera algo muy productivo. Sin embargo, creo que siempre hay excepciones, y que una segunda o tercera lectura puede resultar más enriquecedora que la primera. Con esta brillante autora siempre he hecho una excepción. Me releí
Nunca me ha gustado releer una misma novela. Hay tantísimos libros nuevos por descubrir que nunca he pensado que fuera algo muy productivo. Sin embargo, creo que siempre hay excepciones, y que una segunda o tercera lectura puede resultar más enriquecedora que la primera. Con esta brillante autora siempre he hecho una excepción. Me releí 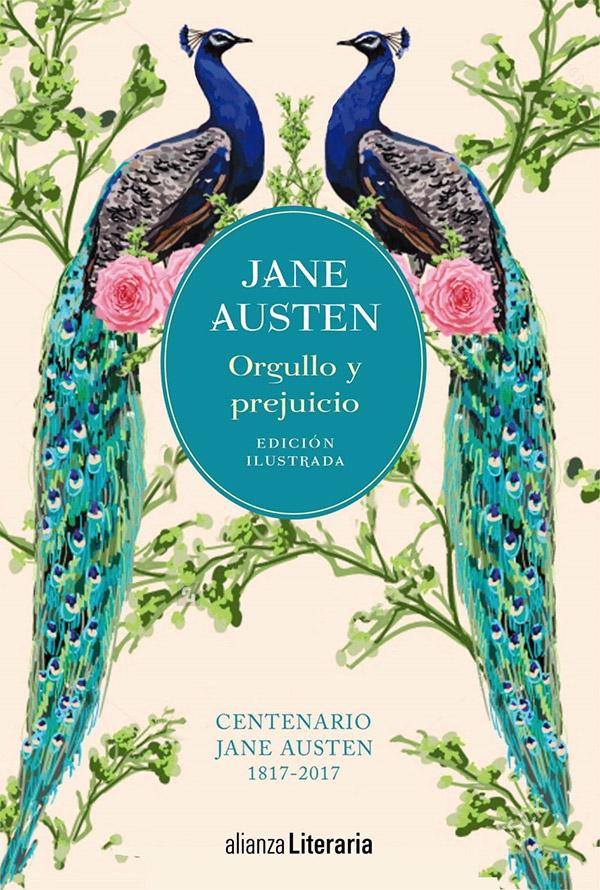
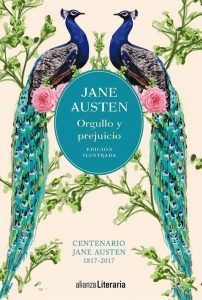 Hay ciertos libros que, desde que los lees por primera vez, forman parte de tu vida e incluso te acompañan junto a sus mejores frases, diálogos y personajes en muchos momentos. Y no, no estoy exagerando (quizás un poco sí…). Y me entenderéis si habéis leído alguna vez Orgullo y prejuicio, puesto que personajes como Elizabeth o el Sr. Darcy (sobre todo este último) no se encuentran todos los días ni en todas las lecturas.
Hay ciertos libros que, desde que los lees por primera vez, forman parte de tu vida e incluso te acompañan junto a sus mejores frases, diálogos y personajes en muchos momentos. Y no, no estoy exagerando (quizás un poco sí…). Y me entenderéis si habéis leído alguna vez Orgullo y prejuicio, puesto que personajes como Elizabeth o el Sr. Darcy (sobre todo este último) no se encuentran todos los días ni en todas las lecturas.