
 Antes de irme a vivir sola, mi habitación siempre era un caos. No recogía la ropa limpia, la sucia se quedaba encima de una silla, aparecían calcetines desparejados entre las sábanas, mis apuntes de Filosofía se mezclaban con los de Griego y podían aparecer decenas de latas de Coca-cola entre todos los trastos de mi habitación. No me di cuenta de la horrible situación en la que vivía día a día hasta que me independicé. Llegó un día en el que no me quedaban camisetas limpias, la montaña de ropa para planchar era más alta que yo y cuando llegaba el fin de semana me pasaba horas organizando los apuntes que tendría que haber clasificado y pasado a limpio durante la semana. Aquello no podía seguir así, así que tuve que plantarle cara al desorden. No es que creara un método para tener la casa recogida, pero básicamente me impuse una regla: deja todo en su sitio. Así de fácil. Si hay una camiseta sucia, a la lavadora. Si hay un papel por el escritorio, a la carpeta de la asignatura correspondiente. Y así con todo. Si antes era desordenada, ahora soy ordenada de más (pero de más, de más). Será que soy yo muy extremista. También me ayudó bastante crearme un horario, para que no se me pasaran las horas muertas y pudiera invertir mi tiempo de una manera más eficiente; pero ese es otro tema.
Antes de irme a vivir sola, mi habitación siempre era un caos. No recogía la ropa limpia, la sucia se quedaba encima de una silla, aparecían calcetines desparejados entre las sábanas, mis apuntes de Filosofía se mezclaban con los de Griego y podían aparecer decenas de latas de Coca-cola entre todos los trastos de mi habitación. No me di cuenta de la horrible situación en la que vivía día a día hasta que me independicé. Llegó un día en el que no me quedaban camisetas limpias, la montaña de ropa para planchar era más alta que yo y cuando llegaba el fin de semana me pasaba horas organizando los apuntes que tendría que haber clasificado y pasado a limpio durante la semana. Aquello no podía seguir así, así que tuve que plantarle cara al desorden. No es que creara un método para tener la casa recogida, pero básicamente me impuse una regla: deja todo en su sitio. Así de fácil. Si hay una camiseta sucia, a la lavadora. Si hay un papel por el escritorio, a la carpeta de la asignatura correspondiente. Y así con todo. Si antes era desordenada, ahora soy ordenada de más (pero de más, de más). Será que soy yo muy extremista. También me ayudó bastante crearme un horario, para que no se me pasaran las horas muertas y pudiera invertir mi tiempo de una manera más eficiente; pero ese es otro tema.
Por aquel entonces me hubiera venido genial el método de Marie Kondo, conocido como el método KonMari. Yo no lo conocí hasta hace un año. Sinceramente no había leído el libro que sacó hace un tiempo, llamado La magia del orden, pero sí que busqué su resumen en Internet, aprendiéndome de memoria algunos tips que me ayudaron a reorganizar mi vida. Vivo en una casa de pueblo, con demasiados rincones y espacios que te piden a gritos que llenes con cosas inservibles, así que el tip que más a rajatabla llevé fue el de “si una cosa no te hace feliz, despídete de ella, dale las gracias por el servicio que te ha dado y tírala” —aviso a navegantes: he dicho “tírala”. No “regálasela a tu vecino o a tu tía porque seguro que lo quiere y si no ya lo tirará”. No vayamos por ahí regalando nuestra propia basura—. Empecé por la ropa (ahora, leyendo La felicidad después del orden, que es una guía práctica e ilustrada del libro del que os hablaba, me he enterado de que es el inicio perfecto. Porque no os penséis, para reorganizar nuestra vida, también tenemos que seguir un orden preestablecido). Puse toda mi ropa encima de la cama y empecé a seleccionar aquello que no me hacía feliz (véase: esos pantalones que por mucho que me proponga adelgazar no me van a caber, esa camiseta rota que la guardo porque un día que me la puse me lo pasé genial, ese pareo que no me he puesto en la vida…) y, sorprendentemente, me deshice de bolsas y bolsas de ropa vieja e inservible que ni siquiera sabía que tenía. Así de fácil. Sin remordimientos.
La felicidad después del orden va un paso más allá. Nos enseña cómo debemos colocar las cosas para que seamos felices. Cómo doblar la ropa, por ejemplo. Yo antes colocaba todas las camisetas una encima de otra y cuando abría el cajón solo veía la que estaba arriba del todo, creando la sensación de “no tengo nada que ponerme”. Ahora, siguiendo el método de Marie Kondo, parece que mi armario se ha multiplicado por tres, por lo que mi propio vestuario y mi monedero me lo agradecen a diario.
Este libro es un arma de doble filo: está muy bien porque te enseña a ser ordenado y a vivir siempre con ese modo de vida, pero por otra parte el método propuesto implica reorganizar TODA la casa. Entera. Así que si de verdad quieres implicarte en el proyecto, tendrás que invertir muchas horas para que todo esté en su sitio. Marie Kondo nos promete que, si seguimos lo que propone al pie de la letra, viviremos una vida plena y feliz. Siempre me ha llamado la atención lo místicos que son los japoneses (cuando os decía que había que despedirse de las cosas, era en sentido literal) y parece que no les va nada mal. Me ha hecho gracia que incluso dice que, si estás buscando una nueva casa donde vivir, es necesario que reordenes la que vives, porque así la casa nueva se sentirá atraída por ese orden. No sé, también inventaron el shushi y fijaos que éxito.
Así que si necesitáis un cambio en vuestra vida, La felicidad después del orden puede ser un buen comienzo. No sé si esta recomendación es válida si quien la hace es una obsesa del orden… pero yo estoy pensando en regalárselo a unos cuantos de mis allegados. Al fin y al cabo, dicen que todo en esta vida se pega menos la hermosura.

 Siempre me ha atraído una barbaridad la mitología. Me imagino a los romanos o a los griegos venerando a distintas deidades, con sus rituales y sus mitos, y no puedo evitar querer saber más. Como ya comenté en alguna reseña anterior, en Bachillerato estudié Latín y Griego y creo que, más que por el idioma, escogí esas optativas por las historias que escondían sus textos. En Griego teníamos que analizar unos cuantos textos que eran fábulas o escritos y que básicamente hablaban de mitología. Fue así cómo conocí a Medea, a Teseo, a Prometeo o a Ícaro. Y también conocí a Apolo, dios de la belleza y de la música y hermano mellizo de la famosa Artemisa. Pero cuando estudié la historia de Apolo, no podría haber imaginado que años más tarde, un señor llamado Rick Riordan, se inspiraría en sus peripecias para darnos una saga juvenil maravillosa.
Siempre me ha atraído una barbaridad la mitología. Me imagino a los romanos o a los griegos venerando a distintas deidades, con sus rituales y sus mitos, y no puedo evitar querer saber más. Como ya comenté en alguna reseña anterior, en Bachillerato estudié Latín y Griego y creo que, más que por el idioma, escogí esas optativas por las historias que escondían sus textos. En Griego teníamos que analizar unos cuantos textos que eran fábulas o escritos y que básicamente hablaban de mitología. Fue así cómo conocí a Medea, a Teseo, a Prometeo o a Ícaro. Y también conocí a Apolo, dios de la belleza y de la música y hermano mellizo de la famosa Artemisa. Pero cuando estudié la historia de Apolo, no podría haber imaginado que años más tarde, un señor llamado Rick Riordan, se inspiraría en sus peripecias para darnos una saga juvenil maravillosa.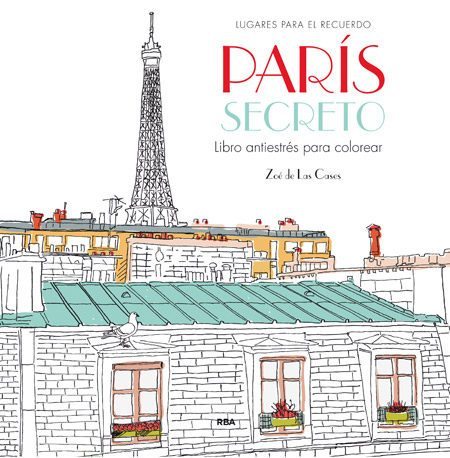
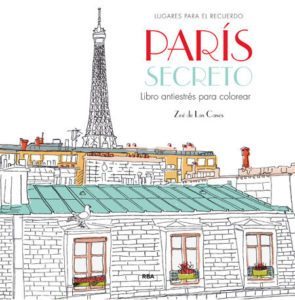 La primera vez que salí de España tenía once años. Ahí estaba yo, en medio de Barajas, dispuesta a coger un avión dirección París. Estaba realmente angustiada y me daba pánico pensar que iba a pasar mucho tiempo —o al menos eso me parecía a mí— encerrada en un cacharro de metal que desafiaba todas las leyes de la gravedad. Antes de coger el avión, mi madre no paraba de decirme que me tranquilizara, que el vuelo era muy cortito, que era el medio menos peligroso para viajar y toda esa retahíla que se le dice a alguien que está a punto de no coger un avión por miedo a volar. Al final hice de tripas corazón y me coloqué en el asiento que me habían asignado. Me hice lo más pequeña posible, encogiéndome hasta casi camuflarme con el asiento. Lo pasé muy mal y el encontrar turbulencias justo cuando estaban sirviendo la cena no ayudó demasiado. Pero aguanté, me tragué el miedo y la insípida comida y, cuando quise darme cuenta, ya estaba en París.
La primera vez que salí de España tenía once años. Ahí estaba yo, en medio de Barajas, dispuesta a coger un avión dirección París. Estaba realmente angustiada y me daba pánico pensar que iba a pasar mucho tiempo —o al menos eso me parecía a mí— encerrada en un cacharro de metal que desafiaba todas las leyes de la gravedad. Antes de coger el avión, mi madre no paraba de decirme que me tranquilizara, que el vuelo era muy cortito, que era el medio menos peligroso para viajar y toda esa retahíla que se le dice a alguien que está a punto de no coger un avión por miedo a volar. Al final hice de tripas corazón y me coloqué en el asiento que me habían asignado. Me hice lo más pequeña posible, encogiéndome hasta casi camuflarme con el asiento. Lo pasé muy mal y el encontrar turbulencias justo cuando estaban sirviendo la cena no ayudó demasiado. Pero aguanté, me tragué el miedo y la insípida comida y, cuando quise darme cuenta, ya estaba en París.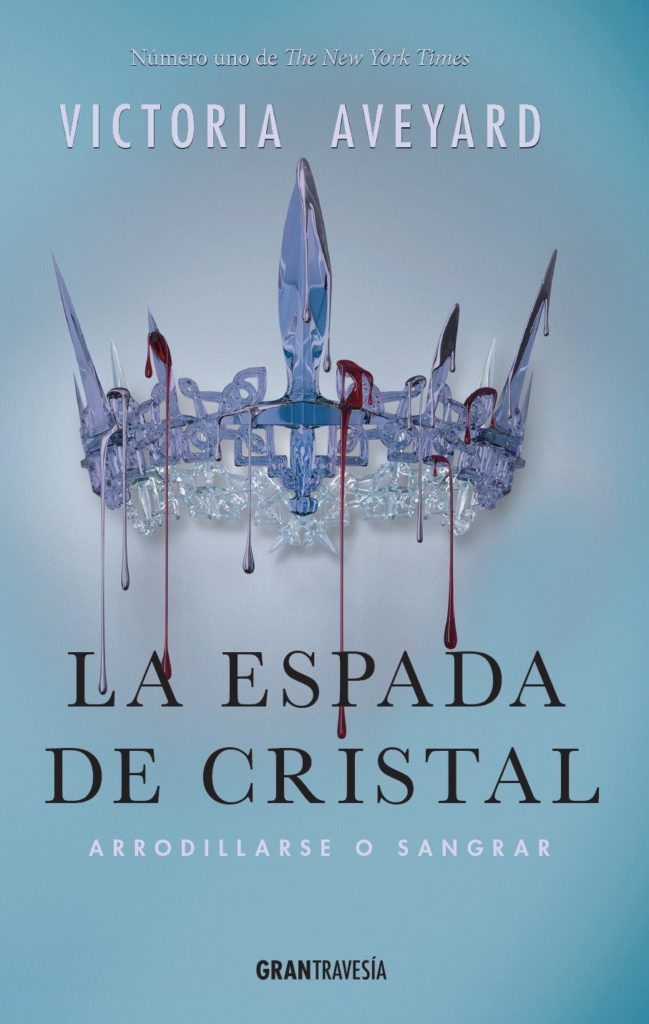
 A veces no queremos comprender lo que no entendemos. Podríamos hacer un esfuerzo para cambiar nuestra mente y empezar a destapar todas las tinieblas que vemos cuando pensamos en algo a lo que no estamos acostumbrados. No es que no sepamos entender; es que no queremos. Y así suelen empezar todas las guerras. Las guerras comienzan cuando alguien no entiende algo y decide ponerle fin de la manera más radical posible: con la fuerza. Algo así pasa en el mundo de los Plateados y de los Rojos. Las dos clases sociales, tan diferentes y tan separadas, no consiguen entenderse entre ellas. Los Plateados siempre se han creído mejores y los Rojos se han dejado manipular. Pero han dicho basta. Hasta aquí hemos llegado.
A veces no queremos comprender lo que no entendemos. Podríamos hacer un esfuerzo para cambiar nuestra mente y empezar a destapar todas las tinieblas que vemos cuando pensamos en algo a lo que no estamos acostumbrados. No es que no sepamos entender; es que no queremos. Y así suelen empezar todas las guerras. Las guerras comienzan cuando alguien no entiende algo y decide ponerle fin de la manera más radical posible: con la fuerza. Algo así pasa en el mundo de los Plateados y de los Rojos. Las dos clases sociales, tan diferentes y tan separadas, no consiguen entenderse entre ellas. Los Plateados siempre se han creído mejores y los Rojos se han dejado manipular. Pero han dicho basta. Hasta aquí hemos llegado.
 Si hoy me dijeran que dentro de muy poco dejaré de recordar, no sé cómo reaccionaría. Sammie decidió crear una especie de diario para que su yo del futuro no olvidara cosas imprescindibles. Ella se lo tomó bien, asumió que eran cosas que podían pasar. Unos nacían con estrella y otros, estrellados. Antes de saber que padecía NP-C, una enfermedad neurodegenerativa, a Sammie únicamente le importaban sus estudios y su futuro profesional. Acudía a todos los concursos de debate organizados por su instituto, estudiaba sin descanso durante horas, sin perder de vista su objetivo: estudiar en la Universidad de Nueva York y convertirse en la mejor abogada de Derechos Humanos de todo Estados Unidos.
Si hoy me dijeran que dentro de muy poco dejaré de recordar, no sé cómo reaccionaría. Sammie decidió crear una especie de diario para que su yo del futuro no olvidara cosas imprescindibles. Ella se lo tomó bien, asumió que eran cosas que podían pasar. Unos nacían con estrella y otros, estrellados. Antes de saber que padecía NP-C, una enfermedad neurodegenerativa, a Sammie únicamente le importaban sus estudios y su futuro profesional. Acudía a todos los concursos de debate organizados por su instituto, estudiaba sin descanso durante horas, sin perder de vista su objetivo: estudiar en la Universidad de Nueva York y convertirse en la mejor abogada de Derechos Humanos de todo Estados Unidos.
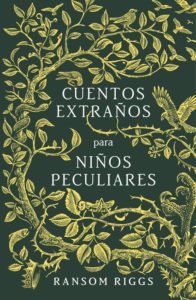 Si soy afortunada por algo es por la familia que tengo. Aunque pasamos por momentos difíciles, al final en mis recuerdos siempre quedan esas historias que hacen que me nazca una sonrisa de oreja a oreja. Eso es exactamente lo que me pasa cuando recuerdo a mi madre leyéndome por las noches antes de irme a dormir. Me leía cuentos de todo tipo, incluso había veces que cogía el libro que estaba devorando ella en esos momentos y me narraba algún capítulo que otro. Eso estaba bien, excepto por el hecho de que mi madre era y es fan incondicional de
Si soy afortunada por algo es por la familia que tengo. Aunque pasamos por momentos difíciles, al final en mis recuerdos siempre quedan esas historias que hacen que me nazca una sonrisa de oreja a oreja. Eso es exactamente lo que me pasa cuando recuerdo a mi madre leyéndome por las noches antes de irme a dormir. Me leía cuentos de todo tipo, incluso había veces que cogía el libro que estaba devorando ella en esos momentos y me narraba algún capítulo que otro. Eso estaba bien, excepto por el hecho de que mi madre era y es fan incondicional de 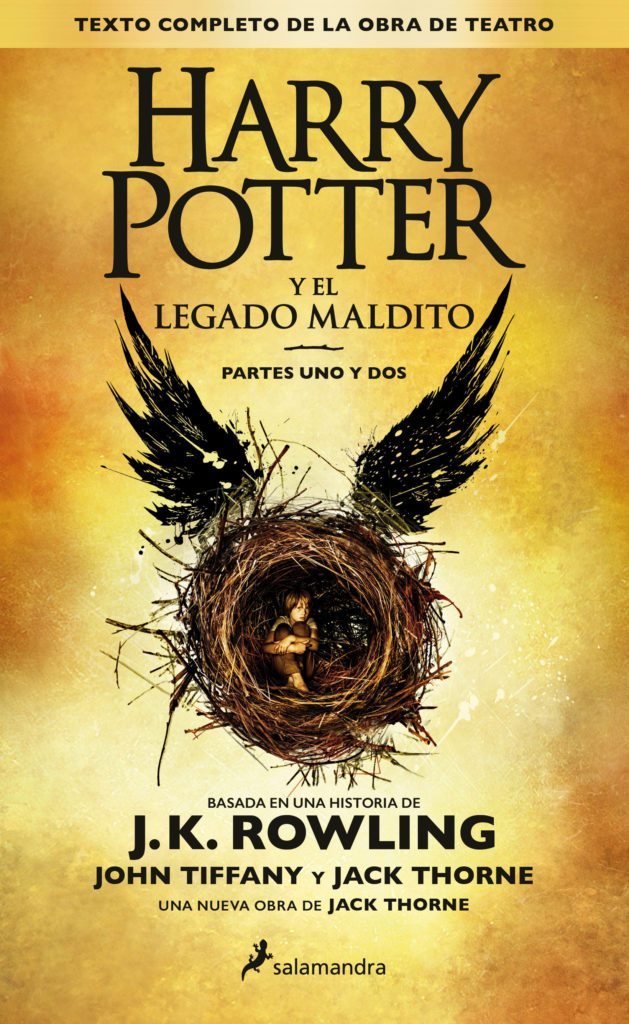
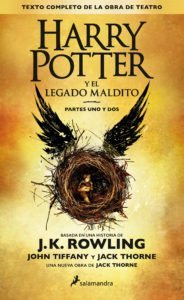 2008 fue para mí un año crucial. Un año de cambios, de vaivenes y de descubrimientos. Fue el año en que me mudé de Madrid a Cantabria. En el que dejé de vivir en una ciudad de tres millones de habitantes, para vivir en un pueblo de cuarenta personas. Deserté de un instituto lleno de amigos para cruzar las puertas de uno donde todos eran extraños. Cambié no ver la nieve más que cuando cruzaba Somosierra, a tener que aprender a ponerle cadenas al coche. Y también conocí el final —o eso pensaba yo por aquel entonces— de Harry Potter. Y diréis, ¿qué tendrá que ver algo tan importante como es mudarse de ciudad con una saga de libros? Pues para mí lo tiene que ver TODO.
2008 fue para mí un año crucial. Un año de cambios, de vaivenes y de descubrimientos. Fue el año en que me mudé de Madrid a Cantabria. En el que dejé de vivir en una ciudad de tres millones de habitantes, para vivir en un pueblo de cuarenta personas. Deserté de un instituto lleno de amigos para cruzar las puertas de uno donde todos eran extraños. Cambié no ver la nieve más que cuando cruzaba Somosierra, a tener que aprender a ponerle cadenas al coche. Y también conocí el final —o eso pensaba yo por aquel entonces— de Harry Potter. Y diréis, ¿qué tendrá que ver algo tan importante como es mudarse de ciudad con una saga de libros? Pues para mí lo tiene que ver TODO. 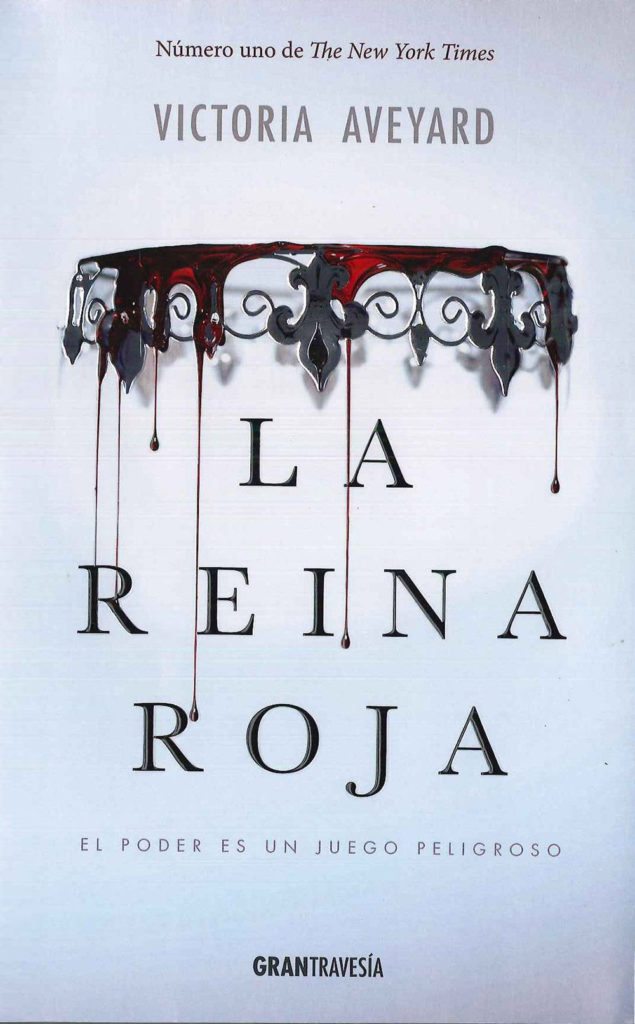
 Mare Barrow sabe muy bien que tiene que esconder su sangre roja del resto de plateados. En un mundo donde el color de la sangre lo significa todo, mostrarla puede ser tu mayor debilidad. Aquí solo puedes pertenecer a dos clases: o a los Rojos o a los Plateados. Y esa nimiedad, esa particularidad, va a definir tu vida para siempre.
Mare Barrow sabe muy bien que tiene que esconder su sangre roja del resto de plateados. En un mundo donde el color de la sangre lo significa todo, mostrarla puede ser tu mayor debilidad. Aquí solo puedes pertenecer a dos clases: o a los Rojos o a los Plateados. Y esa nimiedad, esa particularidad, va a definir tu vida para siempre.
 Tenía muchísimas ganas de leer Nerve: un juego sin reglas. Cada día, desde que lo pedí, cuando llamaban al timbre de mi casa, corría hacia la mirilla para ver si era el mensajero trayéndomelo. Y, por fin, llegó. ¡Un día y medio me ha durado! ¡Un día y medio! Vale, puede ser que no lo haya soltado ni para comer —literalmente—, pero es que me tenía atrapada. Cuando dejaba el libro para hacer algo que me impedía seguir leyendo, no podía parar de pensar en cómo seguiría la historia. Y, al fin, la terminé y ya vuelvo a ser un poquito más libre.
Tenía muchísimas ganas de leer Nerve: un juego sin reglas. Cada día, desde que lo pedí, cuando llamaban al timbre de mi casa, corría hacia la mirilla para ver si era el mensajero trayéndomelo. Y, por fin, llegó. ¡Un día y medio me ha durado! ¡Un día y medio! Vale, puede ser que no lo haya soltado ni para comer —literalmente—, pero es que me tenía atrapada. Cuando dejaba el libro para hacer algo que me impedía seguir leyendo, no podía parar de pensar en cómo seguiría la historia. Y, al fin, la terminé y ya vuelvo a ser un poquito más libre.
 Hay veces en las que siento que tengo diferentes “mini yos” dentro de mi cabeza. Cuando veo un libro determinado, una de esas pequeñas individuas despierta de su letargo y empieza a dar saltos gritando: “ese, ese, quiero que leas ese”. El modo de pedir depende de la personita en cuestión. Las hay que son amables y me lo piden por favor, a la vez que me muestran una imagen de mí misma tirada en un sofá leyendo y rodeada de chocolate (qué feliz se puede ser con tan poco). O bien las hay tajantes y severas, que me dicen: “lo tienes que leer y punto”. Cuando me topé con Galerías de asesinos sin alma: la estirpe de Caín fue mi yo criminalista y morbosa la que se colocó delante de todas las demás, abriéndose a empujones, y me dijo que no se iba a mover hasta que lo leyera. Se puso seria y me dio hasta miedo. Así que no era negociable. Lo tenía que leer.
Hay veces en las que siento que tengo diferentes “mini yos” dentro de mi cabeza. Cuando veo un libro determinado, una de esas pequeñas individuas despierta de su letargo y empieza a dar saltos gritando: “ese, ese, quiero que leas ese”. El modo de pedir depende de la personita en cuestión. Las hay que son amables y me lo piden por favor, a la vez que me muestran una imagen de mí misma tirada en un sofá leyendo y rodeada de chocolate (qué feliz se puede ser con tan poco). O bien las hay tajantes y severas, que me dicen: “lo tienes que leer y punto”. Cuando me topé con Galerías de asesinos sin alma: la estirpe de Caín fue mi yo criminalista y morbosa la que se colocó delante de todas las demás, abriéndose a empujones, y me dijo que no se iba a mover hasta que lo leyera. Se puso seria y me dio hasta miedo. Así que no era negociable. Lo tenía que leer.
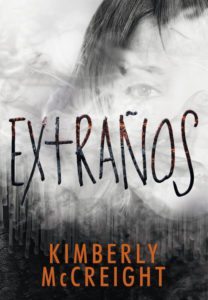 Lo admito, el año pasado sucumbí al fenómeno
Lo admito, el año pasado sucumbí al fenómeno 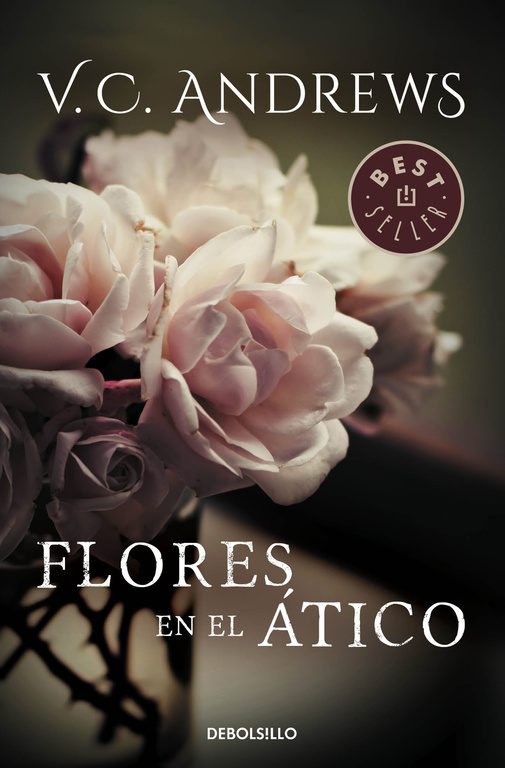
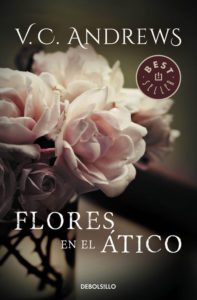 A ver si va a ser cierto eso de que las modas son cíclicas… Primero el anuncio de que Twin Peaks va a volver a nuestras vidas, y ahora una reedición de esta saga de los setenta. Puede que ahora casi nadie recuerde quién era V. C. Andrews, pero en su día sus libros adornaban casi todas las estanterías. Tanto que, incluso a su muerte, sus herederos decidieron contratar a otra persona para que continuara con alguna de sus historias. Y así, hace más de una década que me topé con Flores en el ático. Yo tendría unos doce años cuando lo descubrí entre los libros de mi madre. Hacía poco que había empezado a leer novelas más o menos extensas y me atreví a meterme en el mundo creado por V. C. Andrews. La verdad: me traumaticé un poco. No es una lectura aconsejable para una niña de doce años, pero lo cierto es que eso no impidió que continuara leyendo los siguientes cuatro libros de la saga Dollanganger —el último, como acabo de decir, lo tuvo que escribir otra persona porque la autora falleció sin haber terminado la historia—. Recuerdo que cuando alguno de mis amigos me pedía que le recomendara un libro, yo, sin dudarlo, le decía que tenía que leer esta saga. Aunque lo cierto es que creo que ninguno me hizo caso por aquel entonces…
A ver si va a ser cierto eso de que las modas son cíclicas… Primero el anuncio de que Twin Peaks va a volver a nuestras vidas, y ahora una reedición de esta saga de los setenta. Puede que ahora casi nadie recuerde quién era V. C. Andrews, pero en su día sus libros adornaban casi todas las estanterías. Tanto que, incluso a su muerte, sus herederos decidieron contratar a otra persona para que continuara con alguna de sus historias. Y así, hace más de una década que me topé con Flores en el ático. Yo tendría unos doce años cuando lo descubrí entre los libros de mi madre. Hacía poco que había empezado a leer novelas más o menos extensas y me atreví a meterme en el mundo creado por V. C. Andrews. La verdad: me traumaticé un poco. No es una lectura aconsejable para una niña de doce años, pero lo cierto es que eso no impidió que continuara leyendo los siguientes cuatro libros de la saga Dollanganger —el último, como acabo de decir, lo tuvo que escribir otra persona porque la autora falleció sin haber terminado la historia—. Recuerdo que cuando alguno de mis amigos me pedía que le recomendara un libro, yo, sin dudarlo, le decía que tenía que leer esta saga. Aunque lo cierto es que creo que ninguno me hizo caso por aquel entonces…