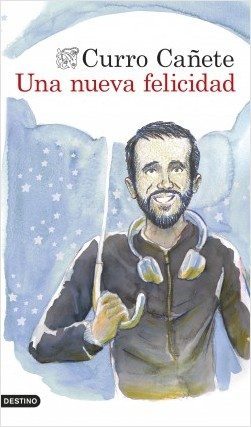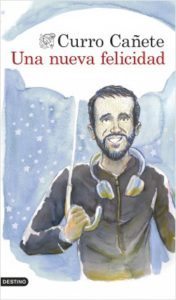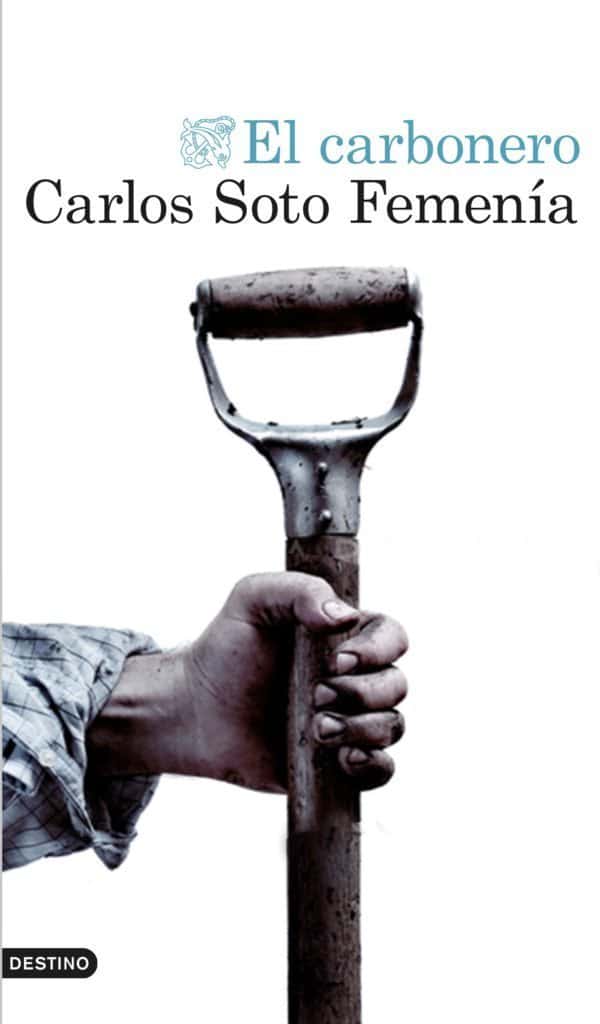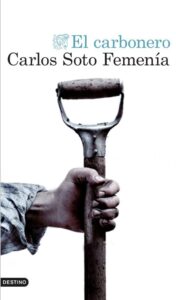Parece que los Dioses de la lectura me han mirado de frente y me han dejado disfrutar todo el verano. Un verano que ha sido como entrar en una pastelería y pedir una caja de bombones y que te ofrezcan un platito lleno de varios sabores para que los pruebes todos y puedas elegir con propiedad. El placer está en que te gustan prácticamente todos, porque cada uno tiene su algo especial. Unos a corto plazo, ya saben, esos de sabor intenso que hicieron que me aprontase en las reseñas, y otros que han necesitado algo más de tiempo de reflexión.
Parece que los Dioses de la lectura me han mirado de frente y me han dejado disfrutar todo el verano. Un verano que ha sido como entrar en una pastelería y pedir una caja de bombones y que te ofrezcan un platito lleno de varios sabores para que los pruebes todos y puedas elegir con propiedad. El placer está en que te gustan prácticamente todos, porque cada uno tiene su algo especial. Unos a corto plazo, ya saben, esos de sabor intenso que hicieron que me aprontase en las reseñas, y otros que han necesitado algo más de tiempo de reflexión.
Mientras leía “Nuestra casa en el árbol”, he pensado en lo mucho que cambian las cosas a lo largo de la vida. Es normal, pensarán ustedes, ¿cómo no van a cambiar las cosas con lo larga que es la vida? Pues ya les digo que este es uno de esos libros en que te das cuenta de cómo cambia la perspectiva de las cosas de verlas desde el punto de vista de los padres, a verlas desde el de los hijos. Y hay cosas que se pueden decir precisamente cuanto estás en esa situación de la vida en la que te encuentras en el centro, eres padre o madre, pero también eres hijo.
Otra de las reflexiones que he tenido al leer “Nuestra casa en el árbol” ha girado en torno a sí yo he sido tanto una buena hija como en si he hecho como madre todo lo que estaba en mi mano para hacer de mis hijos seres extraordinariamente felices.
Los temas que toca son complejos, y lo sé. Pero no el libro, el libro es de lectura sencilla y entretenida, apto para todo tipo de lectores, lo que cada uno saque de él, eso ya es otro tema 😉
Veamos, nos centramos en Lea Vélez, la autora, una mujer que escribe (y muy bien, por cierto) desde más allá de la experiencia; habla desde el sentimiento y la sabiduría que deja precisamente esa experiencia a quién tiene la especial capacidad de aplicarla en su vida futura, corregir errores y afrontar miedos.
No hablamos solo de autobiografía, es literatura que contiene frescura y realidad, que contiene vida, y de la vida lo mejor y lo peor, porque la vida duele y la autora ha tenido que afrontar sus duelos desde la inteligencia. Esta autora es una mujer superdotada, al igual que lo era su marido y que lo son sus hijos (sobredotados, creo que se llaman ahora). Su Marido falleció e imagino que una de las cosas que la ayudaría como a tantos otros a superar el duelo, sería escribir, pero esta mujer se ha puesto a ello y lo ha hecho de maravilla, descubriéndose en ella una auténtica escritora, y además nos ha mostrado qué cosas estamos haciendo mal en el sistema educativo actual con nuestros chavales superdotados o con cualidades o necesidades especiales.
De toda la vida de Dios se ha hablado de lo mal que está el sistema para los niños con deficiencias, incluso yo diría que en la actualidad esas deficiencias se intensifican en aquellos que, siendo medio normales, o lo que es lo mismo de los del montón, tienen padres que nunca están, o que no saben acompañar, o que no tienen el tiempo o capacidad necesaria para encontrar respuestas a tantas preguntas infantiles como puede hacer la chavalería inquieta. Claro que siempre está la gran solución: ¡Las extraescolares! Para aquellos que las pueden pagar, claro, y además … tampoco siempre son la solución. Y si no, pasen y vean.
Pasen a Nuestra casa en el árbol, a este libro mágico en que la mayor preocupación es hacer niños felices, porque en el mundo que nos describe Lea vamos a ver cómo se desarrolla la vida de esta familia contada desde los dos puntos de vista, el de esos tres chavales tan especiales, Michael, Richard y María, que ya les digo desde ahora que casi dan un poquito de rabia por lo buenos y lo listos que son, pero a los que no nos quedará otra que cogerles cariño, porque a la gente buena al final se la quiere; y desde el punto de vista de su mamá, Ana. Veremos cómo ella sufre y afronta los errores que quiere corregir porque ya los soportó en primera persona. Así que un día recoge velas tras su fracaso en el sistema educativo español y se marcha a Hamble-le-Rice, un bonito pueblo pesquero junto a la desembocadura del río Hamble… Allí tenía una casa que le venía por herencia del marido y que reconvierte en lo que nosotros llamaríamos un hotelito con encanto o casa rural.
Y allí será donde trascurra la vida con sus hijos, que tampoco lo tendrán fácil en los colegios británicos, pero , y esto si lo puedo decir porque lo he vivido en primera persona, la vida rural nos da un poco más de tiempo de calidad para compartir con la familia, y los niños que crecen en los pueblos pueden tener una infancia más experiencial en su relación con la familia, como les decía, pero también y sobre todo con la naturaleza, y en definitiva, con la vida.

 Somos lo que comemos. Eso dicen. Si esto fuera verdad, yo no sé qué sería. Vale, no llevo una dieta ideal ni controlo mucho lo que como, pero lo que sí es verdad es que como de todo y muy variado. Durante la semana tomo verduras, legumbres, pasta, arroz, pescado y carne. Todo sin gluten, claro, porque soy celíaca (pero de las de verdad, no de las de autodiagnóstico lohagopormoda o porqueelglutenesmaloquítameloquítamelo). Pues eso, que intento comer de todo y de la mejor manera posible, aunque a veces es muy difícil. Gracias a mis problemillas con el gluten, tengo que leer todas las etiquetas de los productos para ver si llevan algo que haga que me tire tres días sin poder ir a trabajar. Un día, comiendo por ahí con unos amigos, me puse a inspeccionar la etiqueta de un helado y un chico me dijo que si estaba buscando el ingrediente “aceite de palma”. Él ya me iba a tachar de paranoica y de exquisita, pues como dijo tajantemente, “el aceite de palma se lleva años usando y eso de que da tantos problemas es una chorrada”. Ahí se abrió un debate muy interesante. Que si aceite sí, que si aceite no. Que si cancerígeno por aquí, que si obesidad por allá… Yo, contenta al saber que mi helado era gluten free, quedé ajena a la conversación mientras me lo comía tranquilamente y pensaba en mis cosas.
Somos lo que comemos. Eso dicen. Si esto fuera verdad, yo no sé qué sería. Vale, no llevo una dieta ideal ni controlo mucho lo que como, pero lo que sí es verdad es que como de todo y muy variado. Durante la semana tomo verduras, legumbres, pasta, arroz, pescado y carne. Todo sin gluten, claro, porque soy celíaca (pero de las de verdad, no de las de autodiagnóstico lohagopormoda o porqueelglutenesmaloquítameloquítamelo). Pues eso, que intento comer de todo y de la mejor manera posible, aunque a veces es muy difícil. Gracias a mis problemillas con el gluten, tengo que leer todas las etiquetas de los productos para ver si llevan algo que haga que me tire tres días sin poder ir a trabajar. Un día, comiendo por ahí con unos amigos, me puse a inspeccionar la etiqueta de un helado y un chico me dijo que si estaba buscando el ingrediente “aceite de palma”. Él ya me iba a tachar de paranoica y de exquisita, pues como dijo tajantemente, “el aceite de palma se lleva años usando y eso de que da tantos problemas es una chorrada”. Ahí se abrió un debate muy interesante. Que si aceite sí, que si aceite no. Que si cancerígeno por aquí, que si obesidad por allá… Yo, contenta al saber que mi helado era gluten free, quedé ajena a la conversación mientras me lo comía tranquilamente y pensaba en mis cosas.


 El
El 
 Me llaman la atención las novelas en las que un personaje rememora su
Me llaman la atención las novelas en las que un personaje rememora su 


 Me gusta Celso Castro porque escribe pequeño, en minúscula, sobre asuntos tan grandes como el amor, que es una búsqueda, es pregunta y es respuesta, o lo contrario al amor, que a veces no sé muy bien si es el odio o el desamor, o un estado intermedio, o ninguna de las dos cosas. Lo contrario al amor es perderse. Al otro y a uno mismo. Pero también es el dolor, como ese cuchillo de obsidiana del que habla Sylvia. Un dolor pequeño y localizado, como sus textos, que se siente tan infinito que a veces lo ocupa todo.
Me gusta Celso Castro porque escribe pequeño, en minúscula, sobre asuntos tan grandes como el amor, que es una búsqueda, es pregunta y es respuesta, o lo contrario al amor, que a veces no sé muy bien si es el odio o el desamor, o un estado intermedio, o ninguna de las dos cosas. Lo contrario al amor es perderse. Al otro y a uno mismo. Pero también es el dolor, como ese cuchillo de obsidiana del que habla Sylvia. Un dolor pequeño y localizado, como sus textos, que se siente tan infinito que a veces lo ocupa todo.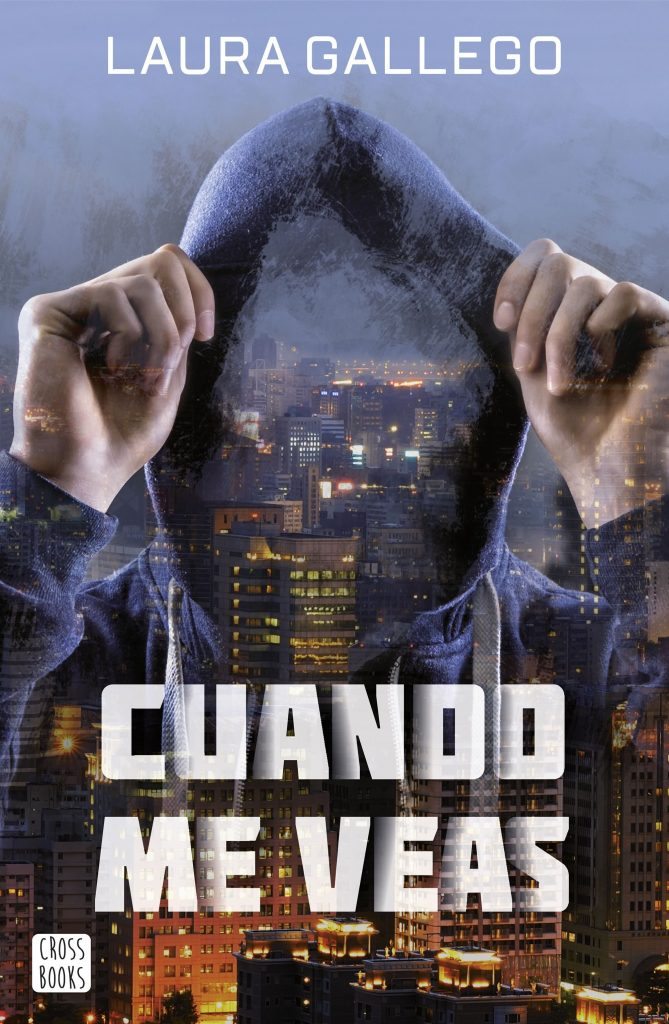
 Se dice que el bullying es un tema reciente, que antes eso no existía. Cuando un niño se metía con otro, se le quitaba hierro al asunto diciendo que “eso es cosa de críos”. Incluso he llegado a escuchar la frase “los que se pelean, se desean”, como modo de exculpar cualquier comportamiento agresivo que un niño pudiera tener contra otro.
Se dice que el bullying es un tema reciente, que antes eso no existía. Cuando un niño se metía con otro, se le quitaba hierro al asunto diciendo que “eso es cosa de críos”. Incluso he llegado a escuchar la frase “los que se pelean, se desean”, como modo de exculpar cualquier comportamiento agresivo que un niño pudiera tener contra otro.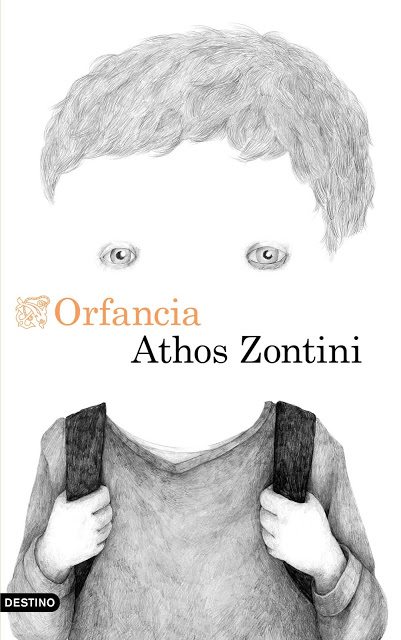
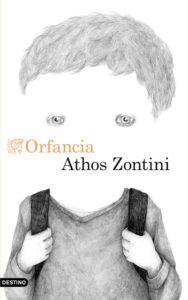 De pequeño comía de todo. Si algo no me gustaba me obligaban a quedarme en la mesa hasta que no quedara nada y, si tiempo después, el plato seguía ahí, la comida se convertía en la cena. Y así siempre que hubiera algo que no me gustaba y me resistía a dejar que penetrara en mi interior. Afortunadamente, eso ocurría pocas veces porque, como digo, comía de todo y, lo que en un principio “se me hacía bola” (recuerdo lo mucho que odié las espinacas), acababa por comerlo.
De pequeño comía de todo. Si algo no me gustaba me obligaban a quedarme en la mesa hasta que no quedara nada y, si tiempo después, el plato seguía ahí, la comida se convertía en la cena. Y así siempre que hubiera algo que no me gustaba y me resistía a dejar que penetrara en mi interior. Afortunadamente, eso ocurría pocas veces porque, como digo, comía de todo y, lo que en un principio “se me hacía bola” (recuerdo lo mucho que odié las espinacas), acababa por comerlo.