
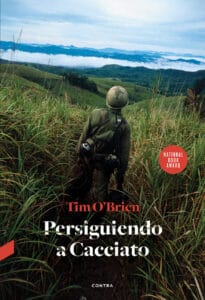 Hero of war es una de las canciones más conocidas del grupo estadounidense Rise Against. En ella, un hombre cuenta en primera persona cómo fue reclutado para el ejército y qué tuvo que hacer durante el tiempo en que estuvo destinado en una guerra. El protagonista de esta canción, al igual que los personajes que Tim O’Brien creó unas décadas antes, no se alistó como soldado por convicción, por tener deseos fervientes de defender a su patria. Simplemente, sin saber muy bien cómo, acabó con un arma entre sus manos y terminó asimilando que en los conflictos armados hay que hacer cosas que no se quieren hacer.
Hero of war es una de las canciones más conocidas del grupo estadounidense Rise Against. En ella, un hombre cuenta en primera persona cómo fue reclutado para el ejército y qué tuvo que hacer durante el tiempo en que estuvo destinado en una guerra. El protagonista de esta canción, al igual que los personajes que Tim O’Brien creó unas décadas antes, no se alistó como soldado por convicción, por tener deseos fervientes de defender a su patria. Simplemente, sin saber muy bien cómo, acabó con un arma entre sus manos y terminó asimilando que en los conflictos armados hay que hacer cosas que no se quieren hacer.
Persiguiendo a Cacciato, la novela de O’Brien, sitúa su trama en el año 1968 y cuenta cómo un buen día un joven y tontorrón soldado decide abandonar a sus compañeros destinados en Vietnam con la firme idea de llegar a París a pie. Es decir, emprende una huida con 13 000 kilómetros de distancia por delante. El pelotón al que pertenecía es seleccionado para capturar al desertor y durante esta misión los perseguidores tienen tiempo suficiente para replantearse sus propias aspiraciones.
Tim O’Brien estuvo destinado en Vietnam. Y es algo que se nota. Se palpa en la forma minuciosa que tiene de describir los ambientes, de reflejar el lenguaje y la manera de actuar de los soldados, de desgranar las anécdotas y las ocurrencias menores que van marcando el día a día de los combatientes en territorio enemigo. Y esto es algo realmente relevante, ya que son precisamente esos pequeños detalles, tan poco épicos como verosímiles, los que hacen que el relato te atrape y te afecte. Porque es difícil no empatizar con aquel que está a disgusto en una realidad que no ha elegido vivir.
Y es que, con todo lo que pueda parecer, Persiguiendo a Cacciato no es propiamente una novela de guerra, sino más bien una novela de personas a las que les ha tocado soportar una guerra. Lo verdaderamente relevante de este texto, lo que hace que sobresalga de tantísimas narraciones de este y otros conflictos armados, es la capacidad del autor para transmitir la humanidad de los combatientes, para hacer que dejemos de imaginarlos como soldados y empecemos a verlo como chavales a los que les han puesto un rifle entre las manos. A través de una narración que entremezcla flashbacks con la persecución del soldado rebelde, O’Brien nos permite conocer todo lo que Cacciato y sus compañeros han vivido durante su estancia en el país asiático y cómo esto les ha afectado a nivel personal.
Como digo, la auténtica relevancia de este texto la cobran los soldados y su necesidad de abstraerse, de dejar atrás el conflicto, aunque sea durante unas horas al día a través de una liga de baloncesto, a sabiendas de que al día siguiente les tocará arrasar aldeas humildes y asesinar a civiles inocentes. Se palpan las ganas de escapar, que sólo Cacciato se atreve a materializar. De repente, ese chico aparentemente débil y sumiso es el único que se atreve a dar el paso que tantos otros anhelan.
El juego del gato y el ratón que protagonizan el batallón y Cacciato se hace vibrante por momentos, ya que no son pocas las ocasiones en las que sus antiguos compañeros le pisan los talones, en un largo trayecto que les hace visitar Birmania, Afganistán, Turquía o Grecia. Durante ese viaje somos partícipes de cómo los soldados vuelven a convivir en sociedad, sin armas de por medio y sin un enemigo directo al que asediar o temer. Y de lo a gusto que se encuentran en esa situación, lo que le lleva a más de uno a cuestionarse seriamente el sentido de seguir gastando balas.
Una novela, en fin, que se aleja de lo habitual en su género y que decide apartar el foco del gran conflicto bélico para ponerlo sobre las pequeñas luchas internas. Esas mismas que una vez que las tropas se repliegan y los disparos cesan no hay acuerdo de paz que pueda cerrarlas de cuajo. Son batallas que quedan irremediablemente unidas a aquellos que, muchas veces sin saber cómo, acabaron con un rifle entre sus manos.
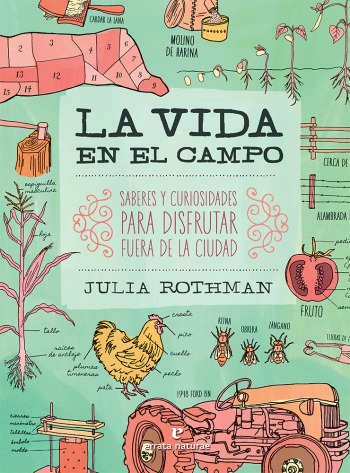
 Hay gente que tiene grandes sueños sobre cómo pasar los últimos años de su vida. Ya saben, una vejez tranquila en enormes casas situadas en ciudades de renombre, con viajes de ensueño cada pocos meses a lugares exóticos y retiros dorados a zonas costeras, donde la única preocupación sea la de darse la suficiente protección solar cada mañana. Los míos diría que son más grandes aún. Mi idea es que, cuando me llegue la edad de jubilación (que, haciendo un cálculo optimista, estará sobre los ochenta años para esa época), haya ahorrado lo suficiente para retirarme a la casa de piedra que tiene mi familia en un diminuto pueblo metido entre montañas, preparar adecuadamente el huerto, comprar unos cuantos animales y regresar a la civilización sólo cuando sea estrictamente indispensable. Nada me haría más feliz. Y a este respecto puedo decir que La vida en el campo, de Julia Rothman, ha sido otro empujoncito más para seguir conservando esas ganas de regresar a donde uno se puede sentir realizado con tan poco.
Hay gente que tiene grandes sueños sobre cómo pasar los últimos años de su vida. Ya saben, una vejez tranquila en enormes casas situadas en ciudades de renombre, con viajes de ensueño cada pocos meses a lugares exóticos y retiros dorados a zonas costeras, donde la única preocupación sea la de darse la suficiente protección solar cada mañana. Los míos diría que son más grandes aún. Mi idea es que, cuando me llegue la edad de jubilación (que, haciendo un cálculo optimista, estará sobre los ochenta años para esa época), haya ahorrado lo suficiente para retirarme a la casa de piedra que tiene mi familia en un diminuto pueblo metido entre montañas, preparar adecuadamente el huerto, comprar unos cuantos animales y regresar a la civilización sólo cuando sea estrictamente indispensable. Nada me haría más feliz. Y a este respecto puedo decir que La vida en el campo, de Julia Rothman, ha sido otro empujoncito más para seguir conservando esas ganas de regresar a donde uno se puede sentir realizado con tan poco.
 Todos nos hemos sentido alguna vez reemplazados, de una manera u otra. Y eso duele. Ya lo creo que duele. No hay más que ver lo mal que llevan los antiguos presidentes del Gobierno de España volver a ser ciudadanos de a pie. Ni su puesto en un consejo de administración de una gran empresa consigue quitarles las ganas de seguir influyendo en el curso de la política, sin perjuicio de que sus declaraciones puedan perjudicar gravemente a su partido. Cuando te has creído ser algo durante mucho tiempo, salir de esa burbuja tiene que ser realmente difícil de afrontar.
Todos nos hemos sentido alguna vez reemplazados, de una manera u otra. Y eso duele. Ya lo creo que duele. No hay más que ver lo mal que llevan los antiguos presidentes del Gobierno de España volver a ser ciudadanos de a pie. Ni su puesto en un consejo de administración de una gran empresa consigue quitarles las ganas de seguir influyendo en el curso de la política, sin perjuicio de que sus declaraciones puedan perjudicar gravemente a su partido. Cuando te has creído ser algo durante mucho tiempo, salir de esa burbuja tiene que ser realmente difícil de afrontar.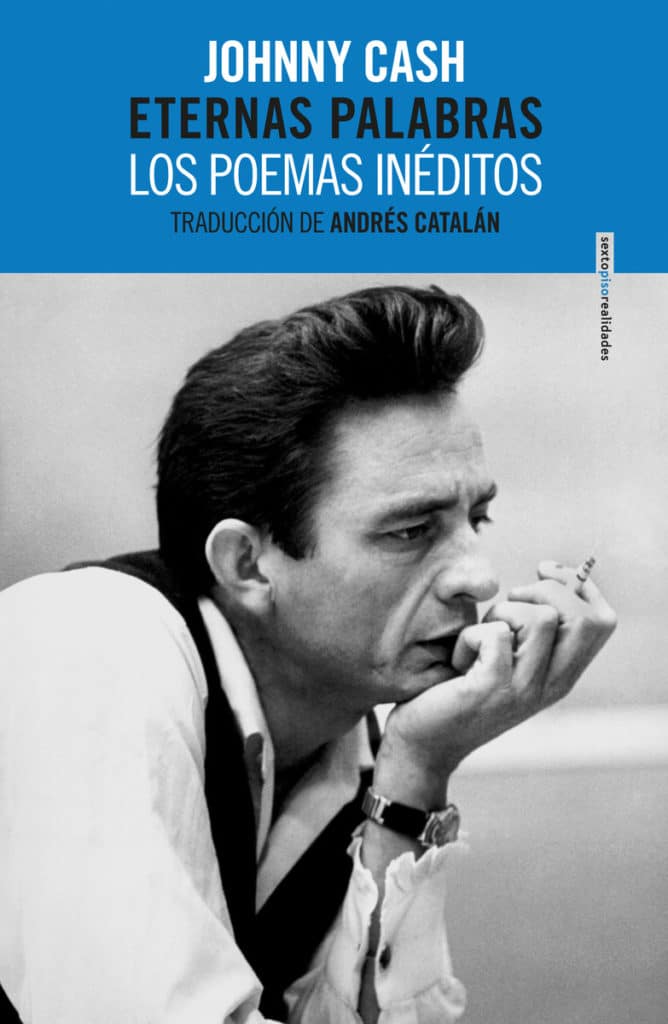
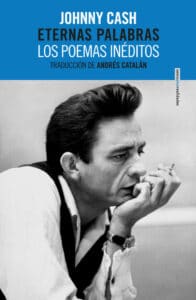 Antes de que
Antes de que 
 Hace unos meses no tenía idea alguna de qué o quién era Cálamo & Cran. Y cuando tu oficio consiste mayoritariamente en editar textos, decir esto es poco menos que ser barman y no saber qué narices es el cardamomo. Así que poco antes de dar un curso de gramática con ellos me explicaron en el trabajo que era una de las empresas más conocidas en lo relativo a formación sobre escritura. Y pese a que, siendo sincero, un curso de veinte horas de ortografía y gramática impartido en cuatro días se hace algo duro, me gustó la forma que tenía el instructor de explicar las reglas que tantas veces había escuchado antes —en la carrera, el instituto y hasta el colegio— y que se olvidaban con tanta facilidad. Así que cuando leí que Antonio Martín y Victor J. Sanz, director y tutor respectivamente de esta empresa, habían sacado un libro sobre comunicación, tuve bastante claro que pisaba sobre terreno seguro.
Hace unos meses no tenía idea alguna de qué o quién era Cálamo & Cran. Y cuando tu oficio consiste mayoritariamente en editar textos, decir esto es poco menos que ser barman y no saber qué narices es el cardamomo. Así que poco antes de dar un curso de gramática con ellos me explicaron en el trabajo que era una de las empresas más conocidas en lo relativo a formación sobre escritura. Y pese a que, siendo sincero, un curso de veinte horas de ortografía y gramática impartido en cuatro días se hace algo duro, me gustó la forma que tenía el instructor de explicar las reglas que tantas veces había escuchado antes —en la carrera, el instituto y hasta el colegio— y que se olvidaban con tanta facilidad. Así que cuando leí que Antonio Martín y Victor J. Sanz, director y tutor respectivamente de esta empresa, habían sacado un libro sobre comunicación, tuve bastante claro que pisaba sobre terreno seguro.
 Recuerdo que uno de mis pensamientos más frecuentes cuando estudiaba Historia en el instituto era que el tiempo en el que me había tocado vivir era posiblemente el más aburrido hasta la fecha. Todos los siglos tenían sus momentos transcendentales, pero de lo relativo a las últimas décadas del XX y a la primera del XXI apenas hubiese podido rellenar un par de hojas de estudio, y eso estirando mucho los textos. Sin embargo, no hay duda de que en los últimos años se han ido produciendo una serie de cambios de magnitudes enormes, a los que quizás no les hemos dado la importancia suficiente porque nos han pillado viviéndolos, pero que puestos sobre el papel uno puede hacerse a la idea de su gravedad. Así, la llegada de un ser como Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el resurgimiento con fuerza de los populismos o la constante amenaza del terrorismo internacional, hechos que muy pocos podían prever hace apenas un par de años, muestran que nos encontramos en un momento crucial de la historia y no precisamente por ser bueno. En este complejo contexto, libros como El gran retroceso ayudan a entender cómo hemos llegado aquí y las posibles vías para que esta tendencia perniciosa cambie lo antes posible.
Recuerdo que uno de mis pensamientos más frecuentes cuando estudiaba Historia en el instituto era que el tiempo en el que me había tocado vivir era posiblemente el más aburrido hasta la fecha. Todos los siglos tenían sus momentos transcendentales, pero de lo relativo a las últimas décadas del XX y a la primera del XXI apenas hubiese podido rellenar un par de hojas de estudio, y eso estirando mucho los textos. Sin embargo, no hay duda de que en los últimos años se han ido produciendo una serie de cambios de magnitudes enormes, a los que quizás no les hemos dado la importancia suficiente porque nos han pillado viviéndolos, pero que puestos sobre el papel uno puede hacerse a la idea de su gravedad. Así, la llegada de un ser como Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el resurgimiento con fuerza de los populismos o la constante amenaza del terrorismo internacional, hechos que muy pocos podían prever hace apenas un par de años, muestran que nos encontramos en un momento crucial de la historia y no precisamente por ser bueno. En este complejo contexto, libros como El gran retroceso ayudan a entender cómo hemos llegado aquí y las posibles vías para que esta tendencia perniciosa cambie lo antes posible.
 Al menos una vez al año suelo sentir esa llamada. Puede surgir de forma involuntaria, por mera inspiración divina, pero por regla general viene provocada por algo concreto, ya sea no llegar a un balón de fútbol en un pase que iba a una velocidad ridícula o comprobar como aquellos pantalones que hace unos meses me quedaban muy holgados se han convertido de buenas a primeras en pitillos. Suele ser a partir de experiencias como estas cuando me fuerzo a coger las deportivas, la camiseta de algodón y la pantaloneta —o pantalón corto, para los no oriundos de La Rioja— y me lanzo a correr, sin mucha mayor planificación que parar cuando ya esté cansado o cuando se ponga muy oscuro el cielo, que luego toca volver.
Al menos una vez al año suelo sentir esa llamada. Puede surgir de forma involuntaria, por mera inspiración divina, pero por regla general viene provocada por algo concreto, ya sea no llegar a un balón de fútbol en un pase que iba a una velocidad ridícula o comprobar como aquellos pantalones que hace unos meses me quedaban muy holgados se han convertido de buenas a primeras en pitillos. Suele ser a partir de experiencias como estas cuando me fuerzo a coger las deportivas, la camiseta de algodón y la pantaloneta —o pantalón corto, para los no oriundos de La Rioja— y me lanzo a correr, sin mucha mayor planificación que parar cuando ya esté cansado o cuando se ponga muy oscuro el cielo, que luego toca volver.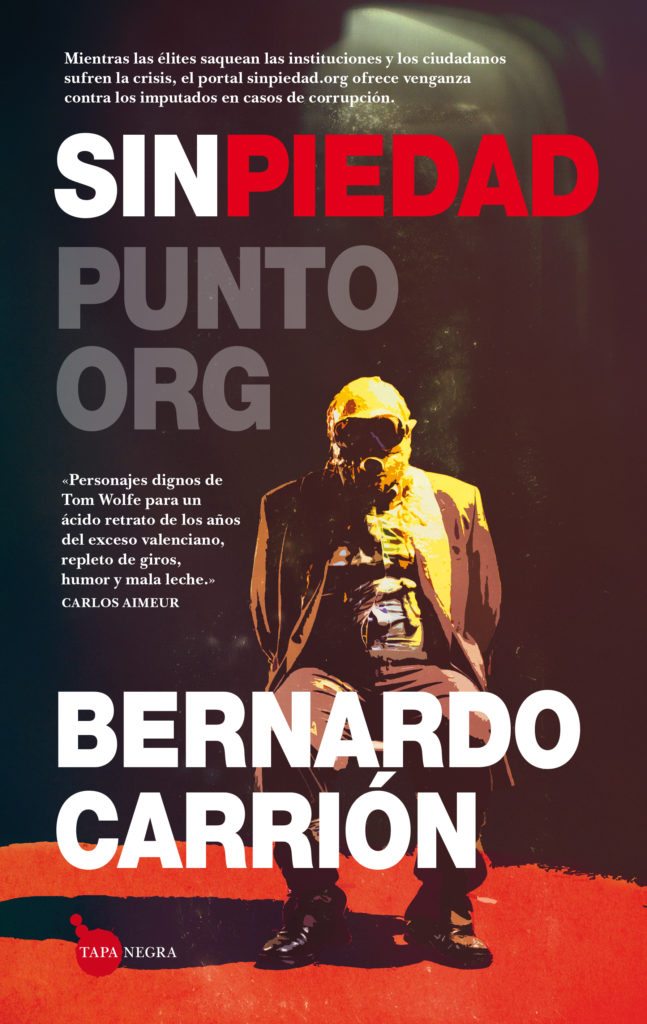
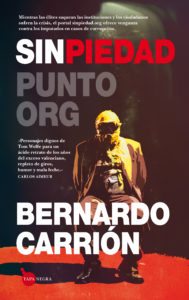 Lo que más miedo da de esta novela, en el fondo, no es la hipótesis que plantea. Y eso que es de las que atrapan desde el primer momento: una página web comienza a ofrecer 50.000€ por cada político español imputado que sea asesinado, con la condición de que se grabe el proceso. Esto ocurre después de que la burbuja inmobiliaria haya estallado y de que se hayan empezado a destapar algunas de las grandes tramas de corrupción que han coexistido en el país. Pero de buenas a primeras aquellos dirigentes que habían disfrutado de completa impunidad para arrebatar y despilfarrar el dinero público se ven convertidos en trofeos de alto valor y ello en el seno de una sociedad que se siente engañada y maltratada por su clase política.
Lo que más miedo da de esta novela, en el fondo, no es la hipótesis que plantea. Y eso que es de las que atrapan desde el primer momento: una página web comienza a ofrecer 50.000€ por cada político español imputado que sea asesinado, con la condición de que se grabe el proceso. Esto ocurre después de que la burbuja inmobiliaria haya estallado y de que se hayan empezado a destapar algunas de las grandes tramas de corrupción que han coexistido en el país. Pero de buenas a primeras aquellos dirigentes que habían disfrutado de completa impunidad para arrebatar y despilfarrar el dinero público se ven convertidos en trofeos de alto valor y ello en el seno de una sociedad que se siente engañada y maltratada por su clase política.
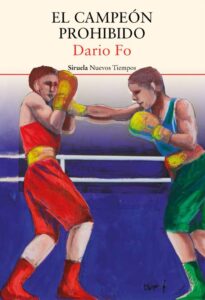 Todos hemos leído y visto decenas de historias basadas en la época en la que el régimen nazi ocupó el gobierno alemán y puso fin a la democracia en el país. De hecho, soy de los que piensan que ha habido una sobreexplotación de este periodo, ya que no por el hecho de poner como contexto esta terrible etapa lo que se narra tiene que ser memorable. Sin embargo, la que cuenta El campeón prohibido es una historia tan dura y tan épica que parece mentira que nadie antes se atreviera a pasarla a papel. Tuvo que ser el actor y escritor italiano Dario Fo quien se atreviera a hincarle el diente poco antes de fallecer, con lo que consiguió rescatar la figura de Johann Trollmann, un talentoso e inteligente boxeador de raza gitana cuyo único fallo fue el haber vivido en la época de la barbarie nazi.
Todos hemos leído y visto decenas de historias basadas en la época en la que el régimen nazi ocupó el gobierno alemán y puso fin a la democracia en el país. De hecho, soy de los que piensan que ha habido una sobreexplotación de este periodo, ya que no por el hecho de poner como contexto esta terrible etapa lo que se narra tiene que ser memorable. Sin embargo, la que cuenta El campeón prohibido es una historia tan dura y tan épica que parece mentira que nadie antes se atreviera a pasarla a papel. Tuvo que ser el actor y escritor italiano Dario Fo quien se atreviera a hincarle el diente poco antes de fallecer, con lo que consiguió rescatar la figura de Johann Trollmann, un talentoso e inteligente boxeador de raza gitana cuyo único fallo fue el haber vivido en la época de la barbarie nazi.
 Vinilos no es exactamente un libro, del mismo modo que un tomate no es exactamente una fruta o que Donald Trump no es exactamente un presidente. Es cierto que tiene forma de libro, que está publicado en papel e incluso que tiene algunas palabras (no muchas) escritas sobre sus páginas. Pero su objeto último no es el de narrarnos una historia, sino el de ofrecernos una gran recopilación de portadas de discos, para que seamos nosotros los que tengamos que ponerles la letra y la música.
Vinilos no es exactamente un libro, del mismo modo que un tomate no es exactamente una fruta o que Donald Trump no es exactamente un presidente. Es cierto que tiene forma de libro, que está publicado en papel e incluso que tiene algunas palabras (no muchas) escritas sobre sus páginas. Pero su objeto último no es el de narrarnos una historia, sino el de ofrecernos una gran recopilación de portadas de discos, para que seamos nosotros los que tengamos que ponerles la letra y la música.
 Hay libros con los que casas nada más empiezas a leerlos y este en concreto lo consiguió por la anécdota que cuenta al inicio. Seabrook comienza hablando del choque generacional que todos hemos vivido a la hora de escuchar música. Ya saben, lo normal es que te encante unas canciones que a tus padres les horrorizan y que a tus hijos les aburrirán soberanamente; lo contrario es raro, nos pongamos como nos pongamos. En el caso del autor de este libro es especialmente llamativo, porque para un amante de la música popular clásica, en la que los artistas componían y tocaban en directo sus canciones, la contemporánea, en la que lo habitual es que los cantantes sean productos de marketing tan bien diseñados como distanciados de la música que interpretan, le pilla muy a contrapié. Por ello se esfuerza en descubrir cuándo y cómo cambió la forma de producirla. El resultado de su investigación, bautizado como La fábrica de las canciones, es, en mi opinión, un trabajo soberbio a muchos niveles.
Hay libros con los que casas nada más empiezas a leerlos y este en concreto lo consiguió por la anécdota que cuenta al inicio. Seabrook comienza hablando del choque generacional que todos hemos vivido a la hora de escuchar música. Ya saben, lo normal es que te encante unas canciones que a tus padres les horrorizan y que a tus hijos les aburrirán soberanamente; lo contrario es raro, nos pongamos como nos pongamos. En el caso del autor de este libro es especialmente llamativo, porque para un amante de la música popular clásica, en la que los artistas componían y tocaban en directo sus canciones, la contemporánea, en la que lo habitual es que los cantantes sean productos de marketing tan bien diseñados como distanciados de la música que interpretan, le pilla muy a contrapié. Por ello se esfuerza en descubrir cuándo y cómo cambió la forma de producirla. El resultado de su investigación, bautizado como La fábrica de las canciones, es, en mi opinión, un trabajo soberbio a muchos niveles.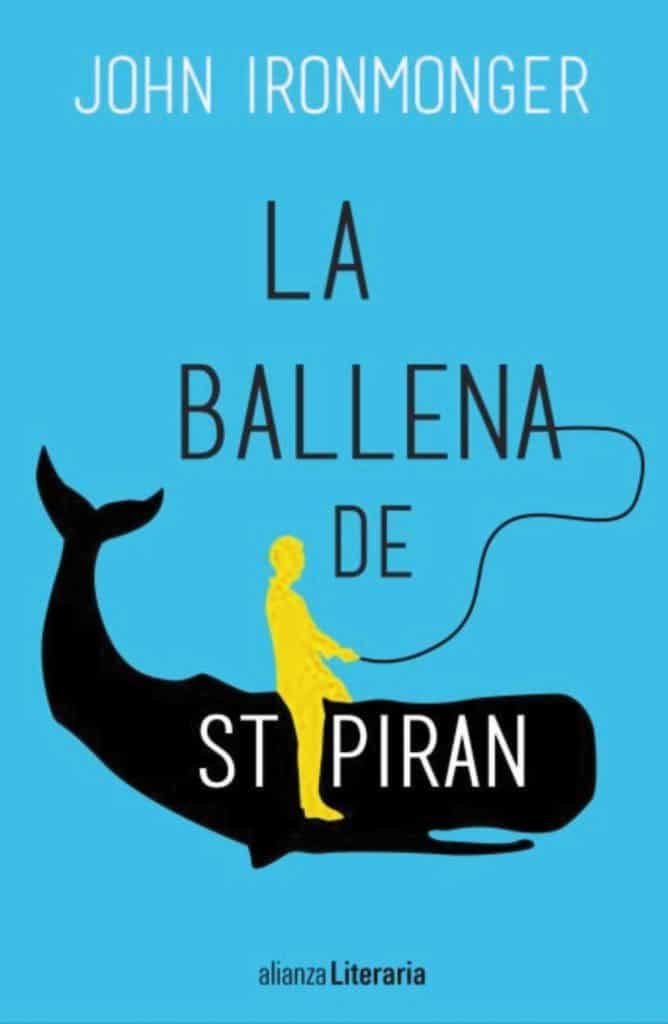
 De pequeño tuve mucha suerte con mis abuelos: entre los cuatro sumaban tres pueblos de procedencia, por lo que mis veranos nunca fueron aburridos. Mi abuelo materno, de hecho, no nació ni siquiera en un pueblo; las calles que le vieron crecer fueron las de una pequeña aldea que aun hoy ha conseguido mantener su esencia. Desde pequeños, cuando íbamos a la aldea, sus nietos sabíamos que allí las reglas no eran las mismas que en la ciudad: no había televisión, ni Internet, ni móviles —en aquellos tiempos era por imposibilidad de acceso, hoy por resistencia poética—. Pero lo que sí que había (y era algo que nos encantaba) era un sentimiento de cercanía con prácticamente todos los vecinos, que hacía que nadie cerrase la puerta con llave salvo cuando regresaba a la urbe y que generaba que tu interés por la vida del resto de los veraneantes fuese mil veces más real que el que sentías por aquellos a los que veías a diario en tu barrio.
De pequeño tuve mucha suerte con mis abuelos: entre los cuatro sumaban tres pueblos de procedencia, por lo que mis veranos nunca fueron aburridos. Mi abuelo materno, de hecho, no nació ni siquiera en un pueblo; las calles que le vieron crecer fueron las de una pequeña aldea que aun hoy ha conseguido mantener su esencia. Desde pequeños, cuando íbamos a la aldea, sus nietos sabíamos que allí las reglas no eran las mismas que en la ciudad: no había televisión, ni Internet, ni móviles —en aquellos tiempos era por imposibilidad de acceso, hoy por resistencia poética—. Pero lo que sí que había (y era algo que nos encantaba) era un sentimiento de cercanía con prácticamente todos los vecinos, que hacía que nadie cerrase la puerta con llave salvo cuando regresaba a la urbe y que generaba que tu interés por la vida del resto de los veraneantes fuese mil veces más real que el que sentías por aquellos a los que veías a diario en tu barrio.