
 Conectar con un libro desde la primera página es una experiencia que pocas veces se da. Y a mí me ha pasado con Las madres negras, de Patricia Esteban Erlés. Y no hablo de que desde la primera línea me cautivara la forma de escribir de la autora ni de que no pudiera despegarme del libro. Eso, aunque tampoco me pasa con todas las novelas, me ocurre más a menudo. La conexión de la que hablo es mucho más profunda, y es que al leer las primeras páginas de Las madres negras, sentí que esa misma historia la podía haber escrito yo: Patricia Esteban Erlés había plasmado cada una de mis obsesiones literarias. Esas que me atraen como lectora, esas que me someten como escritora: la fantasía para abordar la realidad más cruda, el choque entre creencia y conocimiento, la mirada de la infancia… y la muerte, siempre rondando.
Conectar con un libro desde la primera página es una experiencia que pocas veces se da. Y a mí me ha pasado con Las madres negras, de Patricia Esteban Erlés. Y no hablo de que desde la primera línea me cautivara la forma de escribir de la autora ni de que no pudiera despegarme del libro. Eso, aunque tampoco me pasa con todas las novelas, me ocurre más a menudo. La conexión de la que hablo es mucho más profunda, y es que al leer las primeras páginas de Las madres negras, sentí que esa misma historia la podía haber escrito yo: Patricia Esteban Erlés había plasmado cada una de mis obsesiones literarias. Esas que me atraen como lectora, esas que me someten como escritora: la fantasía para abordar la realidad más cruda, el choque entre creencia y conocimiento, la mirada de la infancia… y la muerte, siempre rondando.
En Las madres negras, Patricia Esteban Erlés nos adentra en Santa Vela, una mansión laberíntica reconvertida en orfanato que nos cuenta su propia historia. Entre su muros malvive un grupo de huérfanas: Mida, la hija de la bruja, que grita que Dios no existe, que Él mismo se lo ha dicho; Moira, la niña que se muere a veces; las siamesas Lavinilea, que no saben dónde empieza una y acaba la otra; Pola, la de los cabellos verdes y belleza vegetal… Y tantas otras niñas, que han sido despojadas de su verdadero nombre y de sus melenas por mandato de la hermana Priscia, para ser ataviadas con vestidos grises que las convierten a todas en una sola. Y, por supuesto, Dios, que también habita en Santa Vela y que habla de sí mismo en tercera. Un Dios que, aburrido, pasa el tiempo jugando con las internas como si fueran sus títeres, hasta que se enamora de una de ellas y su deseo lo vuelve aún más despiadado.
Esta novela ha sido galardonada con el IV Premio Dos Passos a la Primera Novela, pero salta a la vista que esta no es la primera incursión literaria de Patricia Esteban Erlés. Semejante maestría con las palabras la ha alcanzado tras muchos años centrada en los cuentos, los cuales también han sido premiados en numerosas ocasiones. Y ese pasado como cuentista se nota en los capítulos de Las madres negras, ya que cada uno parece un cuento independiente, que se disfruta por sí solo, aunque esté fuertemente imbricado con los demás para formar un todo, tan poético como descorazonador.
Imagino que cualquier lector no tendrá una conexión tan personal como la mía con este libro; hasta yo dudo que vuelva a tener una experiencia así con otra obra en el futuro. Pero apuesto a que quienes abran esta novela sucumbirán sin remedio a su atmósfera gótica, tan bien lograda que traspasa las páginas. Y leerán Las madres negras con el corazón oprimido, conmovidos por la belleza de la prosa de Patricia Esteban Erlés y por lo descarnado de su historia. Porque no es necesario compartir sus obsesiones literarias para apreciar el talento prodigioso de esta autora.

 Que los animales sienten y padecen es algo que siempre he sabido. ¿No es de sentido común? Si tienen un sistema nervioso sienten el dolor. No hay vuelta de hoja. En serio, no la hay, por muy cavernícolas que algunos energúmenos se pongan, pero hoy no vamos a tratar del dolor. O al menos, no del meramente físico.
Que los animales sienten y padecen es algo que siempre he sabido. ¿No es de sentido común? Si tienen un sistema nervioso sienten el dolor. No hay vuelta de hoja. En serio, no la hay, por muy cavernícolas que algunos energúmenos se pongan, pero hoy no vamos a tratar del dolor. O al menos, no del meramente físico.

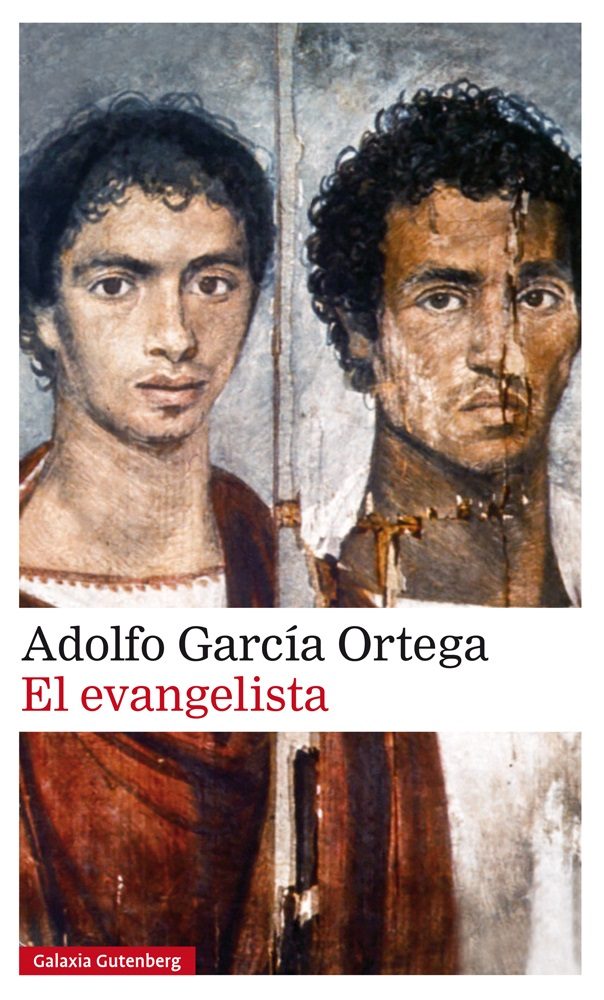
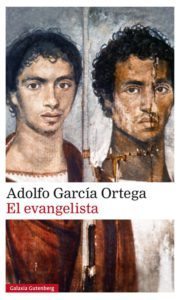 Todo en esta vida pide e incluso nos exige que cambiemos la perspectiva a la hora de observarlo. De este modo, nada tiene una única cara y por tanto nada tiene una única verdad. ¿No sería terrorífico que todo fuera como “es”? Un claro ejemplo de esta necesidad de perspectivismo es la historia de Cristo. Esta nos ha llegado a través de un libro, la Biblia, que en muchas ocasiones tiene más de novela que de narración histórica, y es inevitable preguntarse mientras se piensa en ello: ¿qué hay de verdad en la narración? Nunca lo sabremos a ciencia cierta, por eso especulamos. Y una especulación más de esta historia es la novela de la que hablo hoy: El evangelista, de Adolfo García Ortega, publicada por
Todo en esta vida pide e incluso nos exige que cambiemos la perspectiva a la hora de observarlo. De este modo, nada tiene una única cara y por tanto nada tiene una única verdad. ¿No sería terrorífico que todo fuera como “es”? Un claro ejemplo de esta necesidad de perspectivismo es la historia de Cristo. Esta nos ha llegado a través de un libro, la Biblia, que en muchas ocasiones tiene más de novela que de narración histórica, y es inevitable preguntarse mientras se piensa en ello: ¿qué hay de verdad en la narración? Nunca lo sabremos a ciencia cierta, por eso especulamos. Y una especulación más de esta historia es la novela de la que hablo hoy: El evangelista, de Adolfo García Ortega, publicada por 

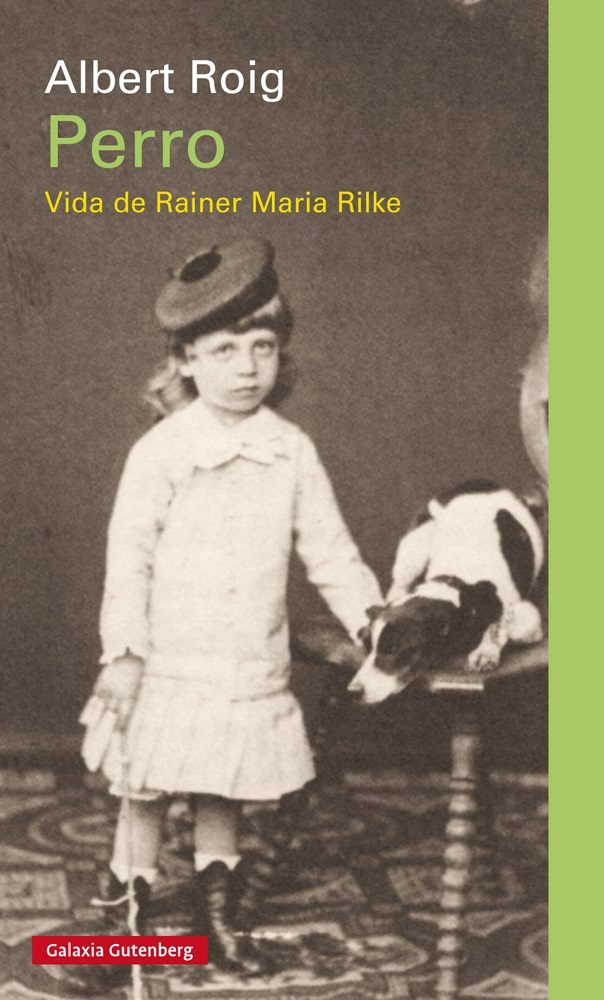
 Hay aventuras menos arriesgadas que sumergirse en la vida de un poeta vista a través de los ojos de otro poeta, que es exactamente lo que es Perro: una reflexión sobre la vida de Rainer María Rilke en la pluma de Albert Roig. Yo al menos me acerqué al libro con tanto miedo como expectativas y ahora que me encuentro felizmente sobrevivido debo decir que ambas estaban plenamente justificadas. El miedo porque es un obra original, divertida aunque no necesariamente acogedora, devota pero no deslumbrada, y las expectativas porque acercarse de cualquier modo a una obra sobre uno de los grandes poetas siempre es buena idea. Y si esa aproximación se hace con la intercesión del talento de un escritor y de una forma tan personal como sólo un poeta afrontaría, pues mejor. Pero el peligro está ahí, acechante, y no es exclusivo de esta obra, del protagonista ni del autor sino de la temeridad de acercarse no sólo al poeta, sino al hombre. Y de enfrentarse a la evidencia: tantas razones sobran para admirar al uno como faltan para hacer lo propio con el otro. El propio Albert Roig en un momento determinado lo resume de la forma más contundente, clara y transparente: “es un caradura”.
Hay aventuras menos arriesgadas que sumergirse en la vida de un poeta vista a través de los ojos de otro poeta, que es exactamente lo que es Perro: una reflexión sobre la vida de Rainer María Rilke en la pluma de Albert Roig. Yo al menos me acerqué al libro con tanto miedo como expectativas y ahora que me encuentro felizmente sobrevivido debo decir que ambas estaban plenamente justificadas. El miedo porque es un obra original, divertida aunque no necesariamente acogedora, devota pero no deslumbrada, y las expectativas porque acercarse de cualquier modo a una obra sobre uno de los grandes poetas siempre es buena idea. Y si esa aproximación se hace con la intercesión del talento de un escritor y de una forma tan personal como sólo un poeta afrontaría, pues mejor. Pero el peligro está ahí, acechante, y no es exclusivo de esta obra, del protagonista ni del autor sino de la temeridad de acercarse no sólo al poeta, sino al hombre. Y de enfrentarse a la evidencia: tantas razones sobran para admirar al uno como faltan para hacer lo propio con el otro. El propio Albert Roig en un momento determinado lo resume de la forma más contundente, clara y transparente: “es un caradura”.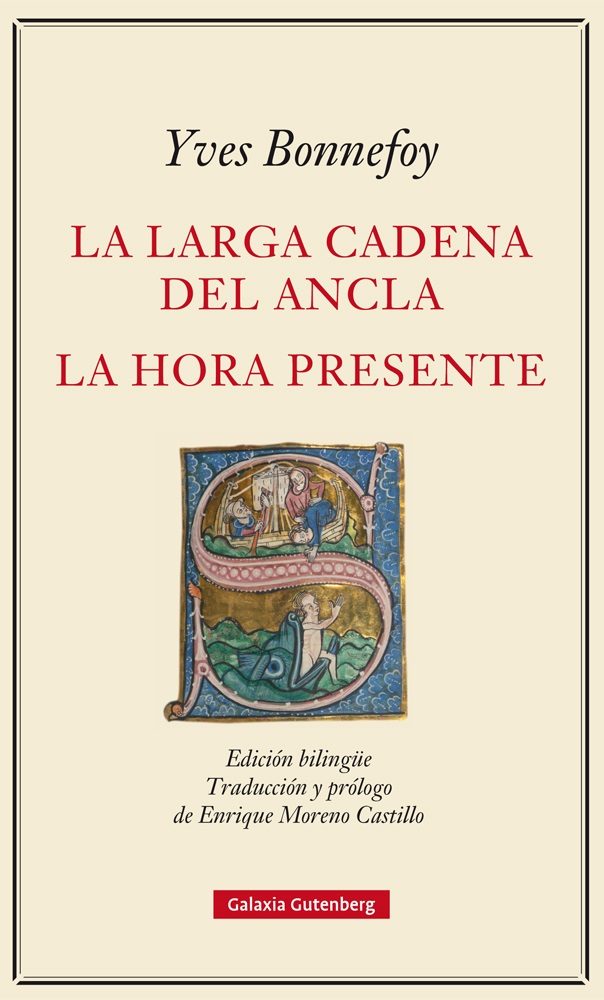
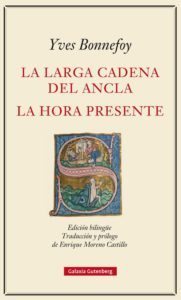 Puede que aquí el nombre de este escritor no nos diga mucho, pero Ives Bonnefoy (Tours, 1923) es uno de los autores más importantes de la literatura francesa. Amigo de poetas como Paul Celan, Jacques Dupin o André Breton, Bonnefoy ha dedicado su vida al arte y a las letras. Además de ser traductor de autores tan importantes como William Shakespeare, Petrarca, Keats o Yeats, también ha sido fundador de varias revistas literarias, ha impartido cursos sobre historia del arte y literatura y ha trabajado en la coordinación de un gran Diccionario de las mitologías y de las religiones. Ahí es nada, ¿verdad? Casi un hombre digno del Renacimiento. Cuando conozco estos datos me entra un gran agobio existencial. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Luego se me pasa cuando pienso que tendré que conformarme con ser una mujer del siglo XXI. Puede que no esté tan mal.
Puede que aquí el nombre de este escritor no nos diga mucho, pero Ives Bonnefoy (Tours, 1923) es uno de los autores más importantes de la literatura francesa. Amigo de poetas como Paul Celan, Jacques Dupin o André Breton, Bonnefoy ha dedicado su vida al arte y a las letras. Además de ser traductor de autores tan importantes como William Shakespeare, Petrarca, Keats o Yeats, también ha sido fundador de varias revistas literarias, ha impartido cursos sobre historia del arte y literatura y ha trabajado en la coordinación de un gran Diccionario de las mitologías y de las religiones. Ahí es nada, ¿verdad? Casi un hombre digno del Renacimiento. Cuando conozco estos datos me entra un gran agobio existencial. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Luego se me pasa cuando pienso que tendré que conformarme con ser una mujer del siglo XXI. Puede que no esté tan mal.
 Es muy posible que, cuando un libro te resulta incómodo – no digo esto como algo negativo – sea porque hace que algo en tu interior resuene con lo que ya has vivido. Uno no sabe, a veces, muy bien cómo explicarlo pero es como si al leer se atragantaran las palabras y tuviera que dejar la lectura por momentos, esperando el momento oportuno para continuar con lo que el autor, sea quien sea, nos ofrece. Más adelante, en el siguiente párrafo, hablaré de por qué El eco de los disparos ha suscitado más de un sentimiento de incomodidad en su lectura, pero baste decir, en un principio, que puede que algunas heridas todavía no estén cicatrizadas y que, como bien explica Edurne Portela, mucho de todo esto proviene del silencio – obligado o no, cada uno debe elegir lo que le convenga – que en una época muchos tuvimos que ver cómo se convertía en evidencia, en una especie de pasividad que constreñía no sólo la garganta sino el pecho, en un intento vano por gritar sin poder hacerlo del todo. Y es que la violencia, porque de eso trata este libro, puede atravesar aquellas paredes que, de hormigón, parecen infranqueables. Quizás no en ese momento, puede que eso se instaure en uno, se convierta en un hecho, mucho más adelante. Esta es una reseña de un libro, eso es cierto. Diría más, de un libro que se convierte en necesario para toda una generación. Pero también es una reseña de un historia personal que nunca se atrevió a ponerse en palabras.
Es muy posible que, cuando un libro te resulta incómodo – no digo esto como algo negativo – sea porque hace que algo en tu interior resuene con lo que ya has vivido. Uno no sabe, a veces, muy bien cómo explicarlo pero es como si al leer se atragantaran las palabras y tuviera que dejar la lectura por momentos, esperando el momento oportuno para continuar con lo que el autor, sea quien sea, nos ofrece. Más adelante, en el siguiente párrafo, hablaré de por qué El eco de los disparos ha suscitado más de un sentimiento de incomodidad en su lectura, pero baste decir, en un principio, que puede que algunas heridas todavía no estén cicatrizadas y que, como bien explica Edurne Portela, mucho de todo esto proviene del silencio – obligado o no, cada uno debe elegir lo que le convenga – que en una época muchos tuvimos que ver cómo se convertía en evidencia, en una especie de pasividad que constreñía no sólo la garganta sino el pecho, en un intento vano por gritar sin poder hacerlo del todo. Y es que la violencia, porque de eso trata este libro, puede atravesar aquellas paredes que, de hormigón, parecen infranqueables. Quizás no en ese momento, puede que eso se instaure en uno, se convierta en un hecho, mucho más adelante. Esta es una reseña de un libro, eso es cierto. Diría más, de un libro que se convierte en necesario para toda una generación. Pero también es una reseña de un historia personal que nunca se atrevió a ponerse en palabras.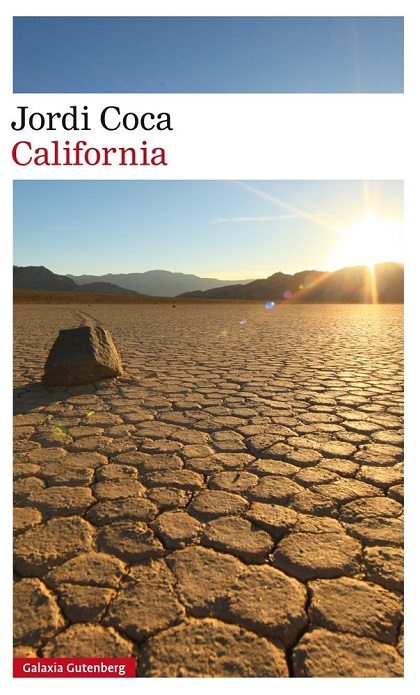
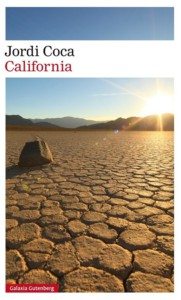 ¿Habéis viajado alguna vez en coche en plan road trip? Uno de esos viajes en el que el fin no es llegar a un sitio concreto sino el camino mismo. Por supuesto que tiene que empezar y acabar en un lugar, pero esos sitios solo son eso: un principio y un final. Lo interesante es andar en coche, cambiar la ruta, parar donde te parezca, improvisar, perderte, dejarte tragar por el camino. Si no lo habéis hecho nunca, plantearos una escapada así. Es una forma muy interesante de conocer un territorio, más profunda quizá.
¿Habéis viajado alguna vez en coche en plan road trip? Uno de esos viajes en el que el fin no es llegar a un sitio concreto sino el camino mismo. Por supuesto que tiene que empezar y acabar en un lugar, pero esos sitios solo son eso: un principio y un final. Lo interesante es andar en coche, cambiar la ruta, parar donde te parezca, improvisar, perderte, dejarte tragar por el camino. Si no lo habéis hecho nunca, plantearos una escapada así. Es una forma muy interesante de conocer un territorio, más profunda quizá.




