
 Una de las cosas que más me gusta en este mundo es escribir. No hay día en el que no escriba. Bien una de estas reseñas, algún que otro artículo o bien, dependiendo de mi grado de inspiración, un trocito de mi novela o un poema. Me gusta escribir porque me puedo desahogar, porque hay días en los que todo lo que se me ha quedado acumulado dentro sale como una cascada por mis manos para convertirse en letras y letras. Que a veces tienen más sentido que otras, dependiendo del número de sentimientos que se alborotan dentro de mí, pero que, al fin y al cabo, son mi mejor vía de escape.
Una de las cosas que más me gusta en este mundo es escribir. No hay día en el que no escriba. Bien una de estas reseñas, algún que otro artículo o bien, dependiendo de mi grado de inspiración, un trocito de mi novela o un poema. Me gusta escribir porque me puedo desahogar, porque hay días en los que todo lo que se me ha quedado acumulado dentro sale como una cascada por mis manos para convertirse en letras y letras. Que a veces tienen más sentido que otras, dependiendo del número de sentimientos que se alborotan dentro de mí, pero que, al fin y al cabo, son mi mejor vía de escape.
Escribir es algo que hago desde que tenía unos seis años. Aprendí a leer muy pronto y los cuentos me fascinaban, así que decidí inventar los míos propios. Así, llenaba hojas y hojas con unas letras grandes e irregulares que después leía una y otra vez. A los ocho años nació la idea de una novela con la que hoy en día continúo. No tengo prisa, se nota, pero me basta con acudir a ella de vez en cuando para plasmar todo lo que siento.
Escribir sobre mí misma me resulta tremendamente fácil, porque sé lo que pienso y sé cómo lo quiero transmitir. Y, por supuesto, también me parece muy fácil escribir una historia inventada en la que yo soy la que dirige las vidas y los diálogos de mis personajes, como si fueran pequeñas marionetas bailando a mi gusto. Pero si tuviera que escribir sobre la vida de alguien… no creo que pudiera hacerlo. Imagino coger a alguien de mi entorno, mi madre, por ejemplo. Analizar su vida y plasmarlo en un papel. Sería sencillo contar su historia, sí, nació tal día, estudió tal cosa, se casó, me tuvo a mí, blablablá. Pero eso no le interesa a nadie. La gente querría leer cómo fue su vida y cómo ella la vivió. Cómo fue para ella haber superado un derrame cerebral, cómo se sentía cuando tenía que ir por la calle con la cabeza rapada únicamente adornada por dos grandes hileras de puntos todavía sin curar. Cómo fue para ella saber que tenía cáncer de útero y cómo superó la operación con éxito. Cómo fue para ella divorciarse y quedarse con una hija de unos cinco años, sin trabajo y con una hipoteca por pagar. En fin, lo bonito sería poder estar en su piel, entender qué pensaba cuando la vida pasaba por ella y después plasmarlo en un papel.
Yo no sería capaz de hacerlo, por eso he admirado tanto la obra de Richard Ford de la que vengo hoy a hablar. Entre ellos es un pequeño libro que se compone de dos partes, escritas con casi treinta años de diferencia. La primera parte fue escrita hace muy poco tiempo y está dedicada a su padre, Parker, un viajante de comercio y al que Ford casi no conoció por haber muerto cuando él era un adolescente. La segunda parte fue escrita después de la muerte de su madre, a principios de los años ochenta, en la que la protagonista es precisamente ella, Edna, una mujer valiente y adelantada a su época. A través de las hojas de ese libro conoceremos la vida de estas dos personas que estaban destinadas a estar juntas.
Cuando empecé Entre ellos lo que más me sorprendió fue el inicio del mismo, donde hay una nota del escritor que dice que ya sabe que este libro no es perfecto, porque directamente no quería hacer un libro perfecto. Quería sinceridad y sabía que si lo repasaba mil veces acabaría perdiéndola por el camino. Así que decidió hacerlo de una forma diferente: sin pensar, solo sintiendo y trasmitiendo todo lo que en su ser se escondía desde hacía mucho tiempo.
Al principio decía que yo no sería capaz de escribir un libro así. Y es cierto, porque no sé si sería capaz de hacer que la historia que narra Ford traspasara con tanta facilidad el papel. No solo nos cuenta la vida de sus padres, nos adentra en ella. Y hay que observar lo difícil que resulta conseguir esto cuando los protagonistas son personas que tú conoces o que crees conocer. Porque un escritor sabe lo que hay dentro de su mente; también sabe lo que hay en la cabeza de los personajes que crea. Pero, ¿atreverse a narrar una historia desde la perspectiva de sus propios padres? Y todo esto sin olvidar que el propio Ford también se desnuda para dejarnos ver su lado más personal y sus impresiones sobre las historias que sus padres vivieron. A mí me resulta del todo complicado.
Siempre es un placer que un escritor de la altura de Richard Ford, que cuenta con grandes obras como Rock springs o Canadá, nos desvele aspectos de su vida tan íntimos como los que destapa en esta obra que podríamos denominar autobiográfica. Porque, aunque los protagonistas sean sus padres, él, como inocente narrador, no puede evitar sacar a la luz sus pensamientos.
No soy muy dada a las novelas biográficas por eso precisamente, porque no me gusta que me narren algo sin más, una vida de alguien en concreto. Quiero meterme en la piel de esa persona, quiero ser ese personaje durante unas horas, saber qué piensa, qué siente, qué quiere. Y este libro lo ha conseguir, y yo me alegro enormemente de haber pasado las últimas horas siendo Parker y Edna.

 El primer libro que leí de Amélie Nothomb fue Cosmética del enemigo. Lo encontré por casualidad en la casa de un amigo al que había ido a visitar. Yo por aquel entonces, con los dieciocho años recién cumplidos, tenía una lista de libros leídos que se nutría básicamente de novelas negras, fantasía y más novelas negras. Tenía una amiga que siempre me decía que debía variar mis gustos literarios, descubrir cosas nuevas, pero yo no encontraba ni el momento ni el libro que me llevara a esas cosas nuevas que me estaban esperando. Pero unos meses después de esa charla en la que, básicamente, me dijo que era una “conformista literaria”, llegó a mis manos Cosmética del enemigo. Lo empecé con un poco de reticencia y no sabiendo muy bien qué iba a encontrar. Así que, antes de seguir, me metí en Internet para ver qué decía la gente sobre él. Leí una y otra vez estas dos palabras: “obra maestra”. Por lo que me entró un miedo horrible: no sabía si iba a ser capaz de apreciar todo lo que
El primer libro que leí de Amélie Nothomb fue Cosmética del enemigo. Lo encontré por casualidad en la casa de un amigo al que había ido a visitar. Yo por aquel entonces, con los dieciocho años recién cumplidos, tenía una lista de libros leídos que se nutría básicamente de novelas negras, fantasía y más novelas negras. Tenía una amiga que siempre me decía que debía variar mis gustos literarios, descubrir cosas nuevas, pero yo no encontraba ni el momento ni el libro que me llevara a esas cosas nuevas que me estaban esperando. Pero unos meses después de esa charla en la que, básicamente, me dijo que era una “conformista literaria”, llegó a mis manos Cosmética del enemigo. Lo empecé con un poco de reticencia y no sabiendo muy bien qué iba a encontrar. Así que, antes de seguir, me metí en Internet para ver qué decía la gente sobre él. Leí una y otra vez estas dos palabras: “obra maestra”. Por lo que me entró un miedo horrible: no sabía si iba a ser capaz de apreciar todo lo que 
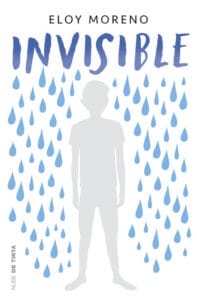 No suelo dudar a la hora de hacer una reseña. Normalmente, mientras estoy leyendo el libro, en mi cabeza ya tengo clarísimo qué quiero poner en la reseña, cómo la voy a empezar, cómo la voy a terminar, a qué cosas le voy a dar importancia y a cuáles no.
No suelo dudar a la hora de hacer una reseña. Normalmente, mientras estoy leyendo el libro, en mi cabeza ya tengo clarísimo qué quiero poner en la reseña, cómo la voy a empezar, cómo la voy a terminar, a qué cosas le voy a dar importancia y a cuáles no.
 En mi casa siempre ha habido una estantería entera dedicada a las obras de Stephen King. Yo todavía puedo recordar cómo las cogía para mirarlas una a una. Sin apenas saber leer, intentaba descifrar los títulos y ver sus portadas. Hasta que llegó It, desencadenando en mí un miedo que nunca antes había sentido. Tiré el libro de cualquier manera y salí corriendo de la habitación donde los guardábamos. Le pedí a mi madre que escondiera ese libro, para que jamás lo volviera a ver. Ese payaso de la portada visitó mis pesadillas noche tras noche. A día de hoy, tal vez ya por costumbre, es el único libro de mi estantería que está del revés, con el lomo mirando a la pared. Jamás me he atrevido a leerlo.
En mi casa siempre ha habido una estantería entera dedicada a las obras de Stephen King. Yo todavía puedo recordar cómo las cogía para mirarlas una a una. Sin apenas saber leer, intentaba descifrar los títulos y ver sus portadas. Hasta que llegó It, desencadenando en mí un miedo que nunca antes había sentido. Tiré el libro de cualquier manera y salí corriendo de la habitación donde los guardábamos. Le pedí a mi madre que escondiera ese libro, para que jamás lo volviera a ver. Ese payaso de la portada visitó mis pesadillas noche tras noche. A día de hoy, tal vez ya por costumbre, es el único libro de mi estantería que está del revés, con el lomo mirando a la pared. Jamás me he atrevido a leerlo.
 Intento recordar cuál fue el momento en el que empecé a interesarme por las estrellas, pero me resulta imposible. Cuando vivía en Madrid, rodeada de asfalto y contaminación apenas me fijaba en ellas. Sabía que estaban ahí, pero muy pocas veces conseguía verlas. Por eso, cuando llegaba el verano y me iba al pueblo, lo único que deseaba era que cayera la noche para poder mirar por la ventana todas esas maravillosas estrellas. Y yo no entendía por qué entonces sí podía verlas y cuando estaba en Madrid, no. Por eso empecé a pensar que había algo más, que solo se veían las estrellas cuando el día siguiente iba a ser maravilloso. En Madrid esos días casi no existían porque la monotonía y la rutina ya se encargaban de que así fuera. Pero en cambio, la vida en el pueblo era muy diferente. Ahí sí que había días maravillosos. Y no fallaba: cuando había una noche estrellada, eso significaba que al día siguiente podría ir a la playa, o que podría ir al río sin que la lluvia lo arruinara todo, o que incluso podría montar en bici durante horas y horas.
Intento recordar cuál fue el momento en el que empecé a interesarme por las estrellas, pero me resulta imposible. Cuando vivía en Madrid, rodeada de asfalto y contaminación apenas me fijaba en ellas. Sabía que estaban ahí, pero muy pocas veces conseguía verlas. Por eso, cuando llegaba el verano y me iba al pueblo, lo único que deseaba era que cayera la noche para poder mirar por la ventana todas esas maravillosas estrellas. Y yo no entendía por qué entonces sí podía verlas y cuando estaba en Madrid, no. Por eso empecé a pensar que había algo más, que solo se veían las estrellas cuando el día siguiente iba a ser maravilloso. En Madrid esos días casi no existían porque la monotonía y la rutina ya se encargaban de que así fuera. Pero en cambio, la vida en el pueblo era muy diferente. Ahí sí que había días maravillosos. Y no fallaba: cuando había una noche estrellada, eso significaba que al día siguiente podría ir a la playa, o que podría ir al río sin que la lluvia lo arruinara todo, o que incluso podría montar en bici durante horas y horas.
 Hace unos días conocí a un chico por Wallapop, esa página de venta de segunda mano que está tan de moda ahora. Yo andaba buscando un libro de Murakami que no fuera de bolsillo y que no me costara un dineral. Y él lo tenía. Empezamos a hablar y a intercambiar opiniones sobre nuestros escritores y libros favoritos y de ahí pasamos al cine. Yo le recomendé mis películas favoritas (que, por cierto, ya había visto) y él hizo lo mismo conmigo. Gracias a él he descubierto películas increíbles, pero una de las que más me ha gustado es Hacia rutas salvajes. Ya no solamente por lo bien dirigida que está, ni por la increíble fotografía que tiene. Fue la historia del protagonista, Alexander Supertramp, la que hizo que no pudiera apartar mis ojos de la película. Esa aventura que él solo emprende y que le lleva a conocer a tantas personas peculiares que tienen algo que contar, me fascinó.
Hace unos días conocí a un chico por Wallapop, esa página de venta de segunda mano que está tan de moda ahora. Yo andaba buscando un libro de Murakami que no fuera de bolsillo y que no me costara un dineral. Y él lo tenía. Empezamos a hablar y a intercambiar opiniones sobre nuestros escritores y libros favoritos y de ahí pasamos al cine. Yo le recomendé mis películas favoritas (que, por cierto, ya había visto) y él hizo lo mismo conmigo. Gracias a él he descubierto películas increíbles, pero una de las que más me ha gustado es Hacia rutas salvajes. Ya no solamente por lo bien dirigida que está, ni por la increíble fotografía que tiene. Fue la historia del protagonista, Alexander Supertramp, la que hizo que no pudiera apartar mis ojos de la película. Esa aventura que él solo emprende y que le lleva a conocer a tantas personas peculiares que tienen algo que contar, me fascinó.
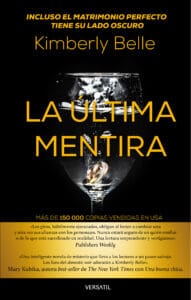 Tengo una amiga que estaba muy enamorada. Conoció a un chico en una discoteca, una noche cualquiera. Entre copa y copa empezaron a descubrir un poco más el uno del otro; se gustaron. Volvieron a quedar, una y otra vez. Hasta convertirse en pareja y llegar a vivir juntos. Él era el chico perfecto: con una carrera envidiable, un trabajo que le encantaba y por el que le pagaban un muy buen sueldo. Además, era guapísimo, tenía un físico espectacular y unos genes que eran la envidia de todas las futuras mamás. Lo tenía absolutamente todo.
Tengo una amiga que estaba muy enamorada. Conoció a un chico en una discoteca, una noche cualquiera. Entre copa y copa empezaron a descubrir un poco más el uno del otro; se gustaron. Volvieron a quedar, una y otra vez. Hasta convertirse en pareja y llegar a vivir juntos. Él era el chico perfecto: con una carrera envidiable, un trabajo que le encantaba y por el que le pagaban un muy buen sueldo. Además, era guapísimo, tenía un físico espectacular y unos genes que eran la envidia de todas las futuras mamás. Lo tenía absolutamente todo.
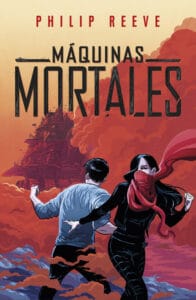 A veces me pasa. Veo un libro y sé que tengo que leerlo. No sé muy bien por qué. Ni siquiera me importa leer la sinopsis o saber de qué trata. Simplemente, es como si el libro me llamara a mí directamente y lo tuviera que leer, sin elección. No me pasa normalmente, claro. Soy bastante rigurosa con mis lecturas y escojo muy a fondo lo que quiero leer en cada momento. Tengo una lista repleta de lecturas pendientes que acaban ahí por recomendaciones o porque la sinopsis me ha llamado muchísimo. También tengo autores predilectos que hacen que lea cualquier cosa que escriban o editoriales que sé que son una apuesta segura. Pero hay ciertos momentos en los que, sin motivo alguno, se me antoja un libro porque sí.
A veces me pasa. Veo un libro y sé que tengo que leerlo. No sé muy bien por qué. Ni siquiera me importa leer la sinopsis o saber de qué trata. Simplemente, es como si el libro me llamara a mí directamente y lo tuviera que leer, sin elección. No me pasa normalmente, claro. Soy bastante rigurosa con mis lecturas y escojo muy a fondo lo que quiero leer en cada momento. Tengo una lista repleta de lecturas pendientes que acaban ahí por recomendaciones o porque la sinopsis me ha llamado muchísimo. También tengo autores predilectos que hacen que lea cualquier cosa que escriban o editoriales que sé que son una apuesta segura. Pero hay ciertos momentos en los que, sin motivo alguno, se me antoja un libro porque sí.
 Tengo muchos recuerdos de mi infancia. Quizás demasiados. Recuerdo detalles, conversaciones, incluso olores de algún momento que me marcó. Pero lo que más retengo en mi memoria son las sensaciones. Una de las más bonitas era llegar a mi pueblo, en Cantabria, cada uno de agosto. Después de haber pasado todo el año en Madrid y un mes en Castellón con mi abuela paterna, llegaba mi mes favorito del año.
Tengo muchos recuerdos de mi infancia. Quizás demasiados. Recuerdo detalles, conversaciones, incluso olores de algún momento que me marcó. Pero lo que más retengo en mi memoria son las sensaciones. Una de las más bonitas era llegar a mi pueblo, en Cantabria, cada uno de agosto. Después de haber pasado todo el año en Madrid y un mes en Castellón con mi abuela paterna, llegaba mi mes favorito del año.
 “El principio de Incertidumbre dictamina que uno puede saber dónde se encuentra una partícula, o puede saber a dónde se dirige, pero no puede saber ambas cosas al mismo tiempo. Y resulta que con las personas pasa lo mismo. Y cuando lo intentas, cuando te fijas demasiado, contraes el efecto del observador, que significa que, cuando intentas descubrir lo que está ocurriendo, interfieres en el destino. Una partícula puede estar en dos sitios a la vez. Una partícula puede interferir en su propio pasado. Puede tener muchos futuros y muchos pasados. El universo es complicado”.
“El principio de Incertidumbre dictamina que uno puede saber dónde se encuentra una partícula, o puede saber a dónde se dirige, pero no puede saber ambas cosas al mismo tiempo. Y resulta que con las personas pasa lo mismo. Y cuando lo intentas, cuando te fijas demasiado, contraes el efecto del observador, que significa que, cuando intentas descubrir lo que está ocurriendo, interfieres en el destino. Una partícula puede estar en dos sitios a la vez. Una partícula puede interferir en su propio pasado. Puede tener muchos futuros y muchos pasados. El universo es complicado”.
 Si me encanta leer es porque puedo sentir todo tipo de sensaciones con solo abrir un libro. Puedo sentir felicidad, pena, angustia, dolor o incluso asco. Solo necesito un autor que sepa transmitir lo que quiere transmitir para que yo me volatilice y me convierta en uno más de los protagonistas del libro. Es como si estuviera viviendo en mi propia piel las historias. Eso es lo que me engancha. Lo que hace que necesite leer todos los días, aunque sea solo un par de páginas antes de irme a dormir.
Si me encanta leer es porque puedo sentir todo tipo de sensaciones con solo abrir un libro. Puedo sentir felicidad, pena, angustia, dolor o incluso asco. Solo necesito un autor que sepa transmitir lo que quiere transmitir para que yo me volatilice y me convierta en uno más de los protagonistas del libro. Es como si estuviera viviendo en mi propia piel las historias. Eso es lo que me engancha. Lo que hace que necesite leer todos los días, aunque sea solo un par de páginas antes de irme a dormir.
 Ahora, después de unos cuantos años, puedo decir que tuve una infancia feliz. Ahora, que sé poner en una balanza todas las cosas buenas y las malas, dándole la importancia que corresponde a cada una de ellas. Habiendo aprendido a olvidar muchas cosas que me hicieron daño, sí, ahora puedo decir que tuve una infancia feliz.
Ahora, después de unos cuantos años, puedo decir que tuve una infancia feliz. Ahora, que sé poner en una balanza todas las cosas buenas y las malas, dándole la importancia que corresponde a cada una de ellas. Habiendo aprendido a olvidar muchas cosas que me hicieron daño, sí, ahora puedo decir que tuve una infancia feliz.