
 Antes de que todos supiéramos inglés, en España se traducían los títulos de las películas. Los traductores se lo pasaban pipa compitiendo por ver quién se alejaba más del original o, sencillamente, quién era capaz de desvirtuarlo por completo. Existen incontables ejemplos de ello, pero hoy me basta con citar sólo uno. ¿Os acordáis de aquella gran comedia de Billy Wilder, que inmortalizó la imagen de Marilyn Monroe sobre la salida de ventilación del metro? En español se tituló La tentación vive arriba, porque el personaje de Marilyn vivía encima del señor que se la mira en la famosa foto, y porque además ella era una chica muy tentadora. Todo muy sutil, como veis. Pues bien, en inglés el título era The seven-year itch, que hace referencia a ese picorcillo que, a decir de algunos psicólogos, les entra a los miembros de una pareja tras siete años de relación y que los lleva a tontear fuera de ella.
Antes de que todos supiéramos inglés, en España se traducían los títulos de las películas. Los traductores se lo pasaban pipa compitiendo por ver quién se alejaba más del original o, sencillamente, quién era capaz de desvirtuarlo por completo. Existen incontables ejemplos de ello, pero hoy me basta con citar sólo uno. ¿Os acordáis de aquella gran comedia de Billy Wilder, que inmortalizó la imagen de Marilyn Monroe sobre la salida de ventilación del metro? En español se tituló La tentación vive arriba, porque el personaje de Marilyn vivía encima del señor que se la mira en la famosa foto, y porque además ella era una chica muy tentadora. Todo muy sutil, como veis. Pues bien, en inglés el título era The seven-year itch, que hace referencia a ese picorcillo que, a decir de algunos psicólogos, les entra a los miembros de una pareja tras siete años de relación y que los lleva a tontear fuera de ella.
En lo que a mí respecta, llevo bastante más de siete años casado, y, si alguna vez he sentido ese picorcillo, ya ni me acuerdo. Pero es que tampoco he pasado por esa temida etapa en la que se nos viene encima, como un alud, toda nuestra insignificancia, nuestra flacidez, nuestra alopecia, nuestros cartuchos mojados y nuestras frustraciones. Me refiero, naturalmente, a la crisis de los cuarenta.
No puede decirse lo mismo de John, el amargado protagonista de esta estupenda y cruelmente divertida Cuarentón, de Joe Ollmann. John, casado con una mujer mucho más joven que él, padre, con su primera mujer, de dos hijas mayores de edad y, con la segunda, de un bebé, y encargado oficial de limpiar la mierda de los gatos que sus hijas dejaron al emanciparse, está hasta los mismísimos. Pero a diferencia de otras historias sobre víctimas de esta crisis, las causas de la amargura de John hay que buscarlas dentro de él mismo, y no en quienes le rodean. Su caso, pues, se parece más al de Sherman, el vecino de Marilyn, que al de Lester, de American beauty. Su matrimonio es feliz, como el mismo John reconoce, y su mujer es tan comprensiva con él que probablemente le perdonaría… pero no revelemos demasiado.
La otra parte de la historia es la que nos cuenta las desventuras de Sherri, una aspirante a rockera a quien la industria musical no le permite más que dedicarse a las canciones infantiles. A través de las canciones de Sherri, que encandilan al bebé de nuestro héroe, John conoce y se encapricha de la cantante hasta la obsesión. Y empieza entonces la operación Sherri, a la que John se lanza con esa sensación en el estómago que sólo un cuarentón puede tener: estoy a punto de cometer una locura, soy consciente de ello y me lanzo sin paracaídas.
El personaje de Sherri es una gran creación que introduce en la novela el elemento redentor. Sherri emana bondad y comprensión, y a veces su sola presencia basta para ayudar a quienes la rodean, que, por supuesto, no dudan en aprovecharse de ella. La aparición de Sherri en la vida de John promete sacarlo de esa rutina de pañales y oficina, que lo tiene encerrado en esas nueve viñetas tan regulares y constantes como las barras de una celda.
Las vidas de John y Sherri continúan cada una por su lado, una, cuesta abajo, otra, atascada, hasta que al final se produce el encuentro. Naturalmente, no os voy a contar qué sucede a continuación, pero, comparando el comportamiento de John en ese momento con el de servidor hace treinta años, se me ocurre que quizá el cuarentonismo no sea una cuestión de edad, sino una característica personal más.
En definitiva, grandes perdedores en una gran novela, divertida y amarga, que algunos leerán con la sonrisa congelada.
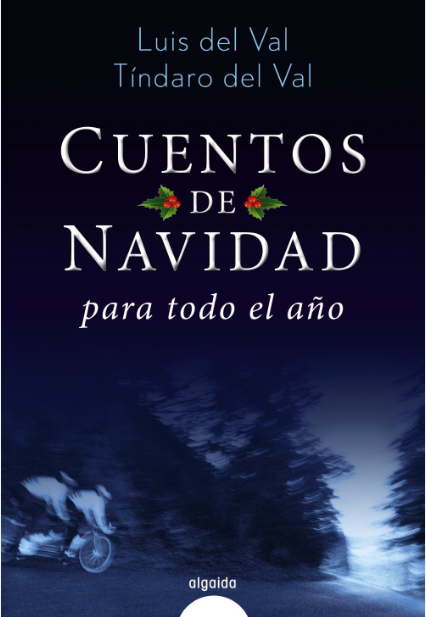

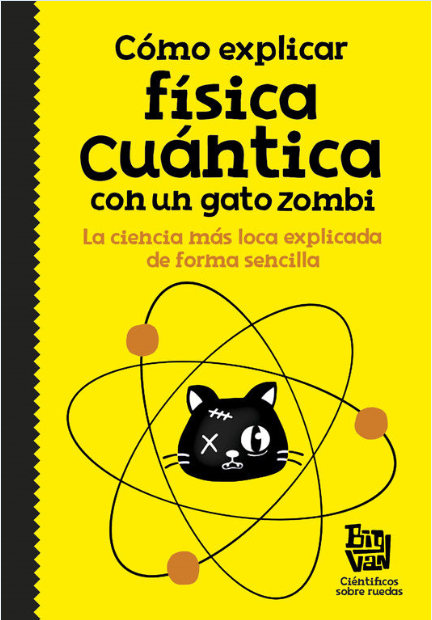




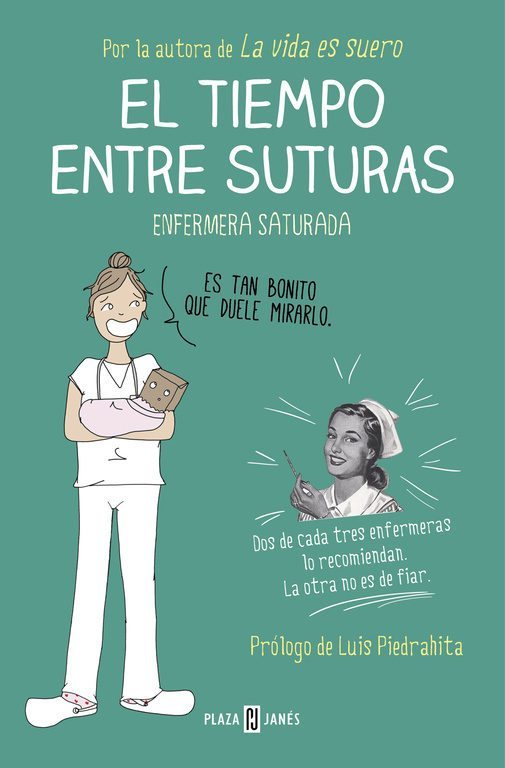
 Tengo que decir que, aunque soy joven todavía, he pasado más tiempo del que me gustaría en un hospital. Recuerdo cuando tenía unos trece años y me tuve que enfrentar a mi primera resonancia. Ya de por sí, los hospitales nunca me habían hecho gracia, pero pensar que iba a tener que introducirme dentro de una urna durante un largo rato, ya era el colmo. Pero tenía que hacerlo, sí o sí. Llegué al hospital —aunque con lo que me temblaban las piernas, aún no sé cómo— y una enfermera me dio un montón de papeles que tenía que firmar antes de meterme en aquel cacharro. Empecé a echarle un ojo a los papeles por encima y casi me da un patatús allí mismo. Dentro de esa cosa podía pasarme de todo. ¡Podía morir! Y esa señora con bata impecable pretendía que yo firmara para que, en caso de ocurrirme algo, la responsabilidad únicamente fuera mía. Mi madre, que ya había pasado por unas cuantas operaciones en su vida (incluyendo una muy seria cuando le dio un derrame cerebral con apenas dieciocho años), me dijo que era mejor que no siguiera leyendo. Había que hacerse esa prueba de todas todas, así que leer aquel tocho solo iba a servirme para martirizarme y ponerme más nerviosa. Le eché valor, firmé y me dirigí a aquella urna que más parecía un aparato salido de Expediente X. Y la enfermera que iba a supervisar que todo saliera correctamente (sin muertes de por medio), me dio un consejo: tú piensa en Chase, el médico buenorro que sale en House. Uno de los consejos más sabios que me han dado en la vida.
Tengo que decir que, aunque soy joven todavía, he pasado más tiempo del que me gustaría en un hospital. Recuerdo cuando tenía unos trece años y me tuve que enfrentar a mi primera resonancia. Ya de por sí, los hospitales nunca me habían hecho gracia, pero pensar que iba a tener que introducirme dentro de una urna durante un largo rato, ya era el colmo. Pero tenía que hacerlo, sí o sí. Llegué al hospital —aunque con lo que me temblaban las piernas, aún no sé cómo— y una enfermera me dio un montón de papeles que tenía que firmar antes de meterme en aquel cacharro. Empecé a echarle un ojo a los papeles por encima y casi me da un patatús allí mismo. Dentro de esa cosa podía pasarme de todo. ¡Podía morir! Y esa señora con bata impecable pretendía que yo firmara para que, en caso de ocurrirme algo, la responsabilidad únicamente fuera mía. Mi madre, que ya había pasado por unas cuantas operaciones en su vida (incluyendo una muy seria cuando le dio un derrame cerebral con apenas dieciocho años), me dijo que era mejor que no siguiera leyendo. Había que hacerse esa prueba de todas todas, así que leer aquel tocho solo iba a servirme para martirizarme y ponerme más nerviosa. Le eché valor, firmé y me dirigí a aquella urna que más parecía un aparato salido de Expediente X. Y la enfermera que iba a supervisar que todo saliera correctamente (sin muertes de por medio), me dio un consejo: tú piensa en Chase, el médico buenorro que sale en House. Uno de los consejos más sabios que me han dado en la vida.
 Tengo un morro que me lo piso. Si queréis saber por qué, seguid leyendo. De momento, para empezar, quiero expresar la envidia que me dan mis hijos, que tienen a su alcance lecturas tan divertidas como toda la serie de Tom Gates, un pequeño fenómeno editorial que lleva años arrasando en el Reino Unido, tanto en ventas como en crítica, y que aquí también está conquistando a todo lectorcito que se le acerca.
Tengo un morro que me lo piso. Si queréis saber por qué, seguid leyendo. De momento, para empezar, quiero expresar la envidia que me dan mis hijos, que tienen a su alcance lecturas tan divertidas como toda la serie de Tom Gates, un pequeño fenómeno editorial que lleva años arrasando en el Reino Unido, tanto en ventas como en crítica, y que aquí también está conquistando a todo lectorcito que se le acerca.
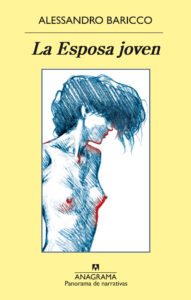 Alessandro Baricco.
Alessandro Baricco.
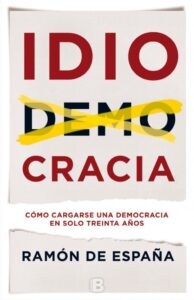 Nunca te fíes de Filmaffinity cuando te apetezca ver una película de humor. Este consejo no os salvará la vida, pero puede que os permita descubrir más de una gran película de un género en el que más de uno sólo se atreve a puntuar del siete para abajo. Si me hubiese fiado de la valoración media que los usuarios de esta página le daban a Idiocracia, seguramente nunca la hubiese visto. Pero su argumento, sencillo y directo, hizo que me animase a ver por primera vez la que hoy es una de mis películas favoritas. Y su coincidencia en el título —de ninguna manera casual— fue lo que hizo que me atreviera a leer este ensayo de Ramón de España.
Nunca te fíes de Filmaffinity cuando te apetezca ver una película de humor. Este consejo no os salvará la vida, pero puede que os permita descubrir más de una gran película de un género en el que más de uno sólo se atreve a puntuar del siete para abajo. Si me hubiese fiado de la valoración media que los usuarios de esta página le daban a Idiocracia, seguramente nunca la hubiese visto. Pero su argumento, sencillo y directo, hizo que me animase a ver por primera vez la que hoy es una de mis películas favoritas. Y su coincidencia en el título —de ninguna manera casual— fue lo que hizo que me atreviera a leer este ensayo de Ramón de España.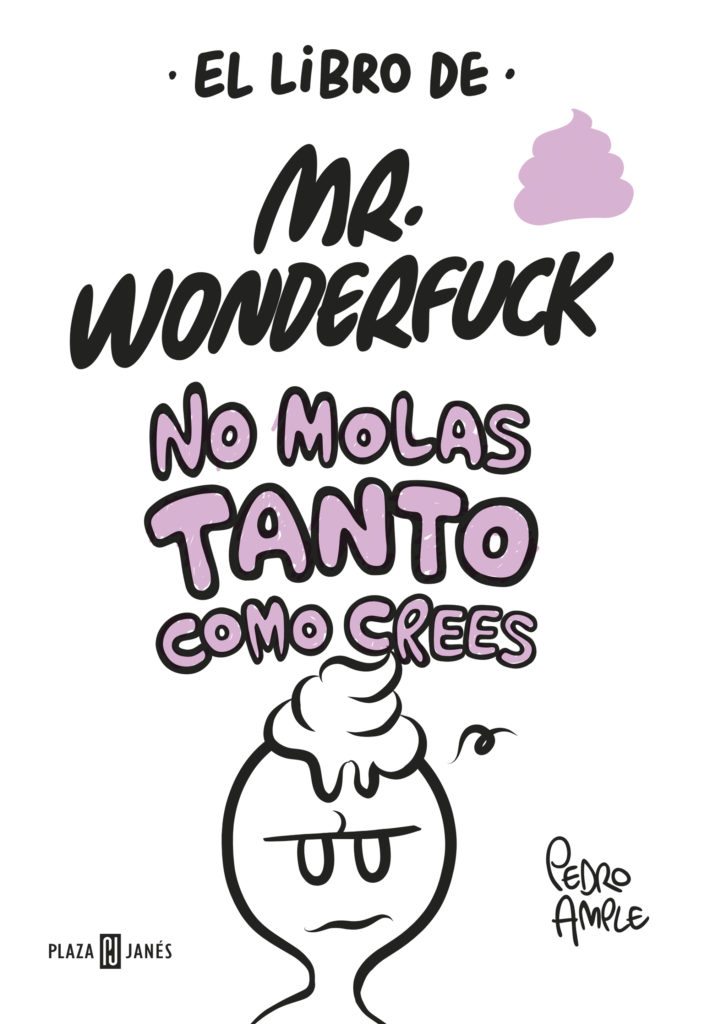
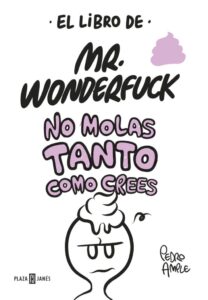 Todavía es un poco pronto para que haya una posición común en torno al tema y más en un mundo en el que todo es tan intenso como fugaz, pero confío en que dentro de unos años habrá unanimidad acerca del daño que Paulo Coelho ha hecho a la humanidad. Está claro que antes de que él y su Alquimista se posasen sobre las manos de todo hijo de vecino ya existía un importante número de orgullosos defensores del ejército del buenrrollismo y del ‘serás lo que quieras ser’, pero él fue el artífice de que mucha gente, en apariencia cabal, se llegase a creer que era posible hacer desaparecer todos sus males simplemente a base de estirar la sonrisa hasta límites dañinos para la salud y de que sus tazas, agendas y estuches dijeran por ellos lo convencidos que estaban de que podían convertir el mundo en un lugar maravilloso.
Todavía es un poco pronto para que haya una posición común en torno al tema y más en un mundo en el que todo es tan intenso como fugaz, pero confío en que dentro de unos años habrá unanimidad acerca del daño que Paulo Coelho ha hecho a la humanidad. Está claro que antes de que él y su Alquimista se posasen sobre las manos de todo hijo de vecino ya existía un importante número de orgullosos defensores del ejército del buenrrollismo y del ‘serás lo que quieras ser’, pero él fue el artífice de que mucha gente, en apariencia cabal, se llegase a creer que era posible hacer desaparecer todos sus males simplemente a base de estirar la sonrisa hasta límites dañinos para la salud y de que sus tazas, agendas y estuches dijeran por ellos lo convencidos que estaban de que podían convertir el mundo en un lugar maravilloso.
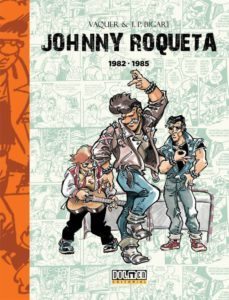 Si mi memoria no me engaña fue durante un verano, cuando yo todavía no había alcanzado la adolescencia, cuando los cómics de corte adulto abordaron, de forma arrolladora, mi vida de lector. Mis primos tenían un puñado de revistas antiguas y amablemente me invitaron a meter la nariz entre sus páginas. Me sentí como si estuviera en un buffet libre destinado al entretenimiento. Creepy, una revista especializada en reunir lo mejor en historietas de terror, fue una de ellas. La otra, que aún hoy en día sigue publicándose, fue: El Jueves. Mientras que con Creepy hice un espeluznante recorrido que me llevó del terror más visceral al más sutil y clásico, con El Jueves descubrí el
Si mi memoria no me engaña fue durante un verano, cuando yo todavía no había alcanzado la adolescencia, cuando los cómics de corte adulto abordaron, de forma arrolladora, mi vida de lector. Mis primos tenían un puñado de revistas antiguas y amablemente me invitaron a meter la nariz entre sus páginas. Me sentí como si estuviera en un buffet libre destinado al entretenimiento. Creepy, una revista especializada en reunir lo mejor en historietas de terror, fue una de ellas. La otra, que aún hoy en día sigue publicándose, fue: El Jueves. Mientras que con Creepy hice un espeluznante recorrido que me llevó del terror más visceral al más sutil y clásico, con El Jueves descubrí el 
 Hay dos tipos de personas: las que siguen al rebaño y las que crean sus propias normas. Kay lo ha tenido siempre muy claro y sabe que ella pertenece al grupo número dos. Aunque eso, en Nueva York, ciudad de los estereotipos y de los rebaños por excelencia, donde la gente se muere por ser como la persona que tiene al lado, intentar crear tus propias normas es bastante traumático y agotador. Kay es publicista. Bueno, casi. Es una copygirl, una especie de becaria que tiene que hacer malabares con su tiempo para poder cumplir con todo lo que su jefe le pide. Para colmo, está enamorada de su compañero de trabajo. Aunque sabe de sobra que este parece sentirse más atraído por las infinitas piernas de otra publicista. Una publicista de verdad. No como ella. Ella se tiene que quedar por las noches intentando crear un logo adecuado para una comida de gatos. Mientras que la de las piernas infinitas recorre todos los bares de Manhattan recopilando contactos para la empresa.
Hay dos tipos de personas: las que siguen al rebaño y las que crean sus propias normas. Kay lo ha tenido siempre muy claro y sabe que ella pertenece al grupo número dos. Aunque eso, en Nueva York, ciudad de los estereotipos y de los rebaños por excelencia, donde la gente se muere por ser como la persona que tiene al lado, intentar crear tus propias normas es bastante traumático y agotador. Kay es publicista. Bueno, casi. Es una copygirl, una especie de becaria que tiene que hacer malabares con su tiempo para poder cumplir con todo lo que su jefe le pide. Para colmo, está enamorada de su compañero de trabajo. Aunque sabe de sobra que este parece sentirse más atraído por las infinitas piernas de otra publicista. Una publicista de verdad. No como ella. Ella se tiene que quedar por las noches intentando crear un logo adecuado para una comida de gatos. Mientras que la de las piernas infinitas recorre todos los bares de Manhattan recopilando contactos para la empresa.
