
 En los telediarios de TVE destaca por su particular manera de enfocar la noticia. Apenas tiene un minuto y medio para informar de aquello que tanto le gusta, pero es más que suficiente para que, mientras todos estamos pendientes de nuestro plato de comida y de discutir con algún familiar sobre la noticia anterior de política, o de violencia, o de fútbol, triada que denota prácticamente lo mismo, levantemos la mirada al escuchar su voz. Es una narración cercana, sencilla y poética. Y pausada; deja las palabras levitando como si esperase inspiración para las siguientes, pero en realidad, ya las tiene pensadas, tan solo deja que paseen por nuestra conciencia. Sus reportajes de cultura con su peculiar punto de mira son los que le han hecho distinguirse en los medios de comunicación. También es la voz de las retransmisiones de los Oscar y, según estoy observando, ya ha creado escuela en algún que otro periodista deportivo que, como él en sus orígenes, intenta culturizar y darle un toque más interesante al aburrido reportaje de deportes. Se trata del periodista Carlos del Amor, autor de, hasta ahora, tres novelas, El año sin verano (Espasa, 2015), Confabulación (Espasa, 2017) y su obra debut de la que voy a hablar La vida a veces.
En los telediarios de TVE destaca por su particular manera de enfocar la noticia. Apenas tiene un minuto y medio para informar de aquello que tanto le gusta, pero es más que suficiente para que, mientras todos estamos pendientes de nuestro plato de comida y de discutir con algún familiar sobre la noticia anterior de política, o de violencia, o de fútbol, triada que denota prácticamente lo mismo, levantemos la mirada al escuchar su voz. Es una narración cercana, sencilla y poética. Y pausada; deja las palabras levitando como si esperase inspiración para las siguientes, pero en realidad, ya las tiene pensadas, tan solo deja que paseen por nuestra conciencia. Sus reportajes de cultura con su peculiar punto de mira son los que le han hecho distinguirse en los medios de comunicación. También es la voz de las retransmisiones de los Oscar y, según estoy observando, ya ha creado escuela en algún que otro periodista deportivo que, como él en sus orígenes, intenta culturizar y darle un toque más interesante al aburrido reportaje de deportes. Se trata del periodista Carlos del Amor, autor de, hasta ahora, tres novelas, El año sin verano (Espasa, 2015), Confabulación (Espasa, 2017) y su obra debut de la que voy a hablar La vida a veces.
El título lo extrajo de un poema de Gil de Biedma que incluye en la primera página. Propio de su estilo de narrador poético, su primera obra va a ofrecer su faceta más personal en cuanto a lo que mejor sabe hacer, contar historias. Pero no serán historias grandilocuentes, de gigantes figuras artísticas que nos han legado su creación, sino, y por recurrir a otra referencia literaria que tanto le gusta a él, va a abordar la intrahistoria que ya nos enseñó Unamuno, historias de personas invisibles de vidas tradicionales muy visibles. Los decorados, bien conocidos por todos, aeropuertos, cines, un autobús y personas cuyas vidas podrían ser la tuya y podría ser la mía. Y en ocasiones, por el cariño y mimo con el que escribe casi como si hablara de sus recuerdos de niñez, creo que también la suya. Son relatos de situaciones ordinarias de gente que, al pasar al papel y formar parte de un libro, se convierte en extraordinaria.
Destaca, para mi gusto, el relato «El cine». Como no podría ser de otra forma, Carlos del Amor ofrece su visión más romántica sobre el séptimo arte. La semejanza con la película de Guiseppe Tornatore Cinema Paradiso no es gratuita. Tanto en el film italiano como en el relato de Carlos, el amor (valga este calambur para jugar entre el sustantivo y su apellido) por el cine está patente en cada palabra. En Almedina, todos los domingos sus habitantes se visten de gala para ir juntos al cinematógrafo. Están deseando que llegue ese día para poder disfrutar del arte brujo que les hechiza durante la proyección. Clark Gable, Rita Hayworth o James Stewart visitaban Almedina a través de la pantalla que proyectaban los rollos de película que se encargaba de traer Jenaro desde un cine de la capital gracias a un amigo suyo que allí trabajaba y se los conseguía. Domingo a domingo, Jenaro partía con su furgoneta hacia la ciudad de Madrid en busca de nuevas películas. Mientras, todos los habitantes esperaban deseosos para poder disfrutar de otra sesión de cine. Puntual a su cita llegaba para proyectar Rebeca, Historias de Filadelfia o Gilda. Jaime, apenas un niño cuando Jenaro proyectaba esas películas, siempre quedaba petrificado por el embrujo de ese arte. Se preguntaba si realmente los personajes de las películas morían de verdad y si era así, cómo era posible verles después interpretando en otras películas.
Uno de los domingos, Jenaro trajo el semblante serio y la triste noticia a los habitantes de su pueblo: su amigo y distribuidor de películas había muerto y ya no podría conseguir traer más rollos. Los domingos perdieron su esencia, su vitalidad. La sala de cine fue convertida en otro local y dejaron de proyectarse películas en Almedina. Pero, ¿qué fue del pequeño Jaime?
Historias pequeñas de gente pequeña, que se van haciendo grandes a medida que pasan las páginas de este La vida a veces. Diferentes relatos en muy diversas situaciones que se leen casi con el timbre de su autor, como si fuera otro de sus reportajes del telediario. La vida a veces une realidad y ficción. Y a veces sucede eso, que la vida es tan poco y tan intensa. La vida a veces es la mayor de las aventuras.

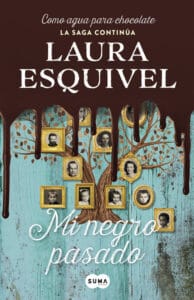



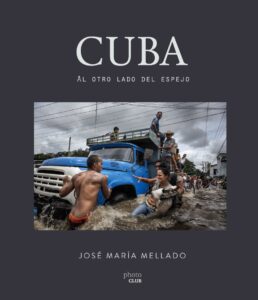 Mi pasión por la fotografía ya viene de largo. Desde que tengo memoria puedo verme con una cámara de fotos en las manos. Primero, la de mi padre, que, aunque intocable, alguna vez se convertía en mi juguete. Después, mi primera cámara propia, la que me regalaron por mi comunión. No os imagináis la cantidad de fotos que hice ese día. Muy ridículas todas, por supuesto, pero ahora las veo y se me escapa una sonrisa. Con los años he ido avanzando en este mundo, hasta ganar, a los diecisiete, un premio que se convocaba en Barcelona. Se llamaba “La bici en la ciudad”. Yo presenté una foto que había tomado el verano anterior en Inglaterra, mientras trabajaba como aupair. Fotografié al niño que cuidaba mientras volvíamos a casa en bici. Él en la suya, diminuta y yo unos metros por detrás en la mía. Esa instantánea, en blanco y negro, hizo que llegara a mi poder mi primera cámara de verdad, una Sony DSC H50, que ha sido mi fiel compañera durante muchos de los mejores momentos de mi vida. Sobre todo, el viaje a Kenya, donde me ayudó a tomar unas fotos de las que estoy orgullosísima. Estas Navidades le pedí a Papá Noel una nueva compañera y ahora es una Nikon D3300 la que vivirá junto a mí lo que me depara la vida, al menos en un futuro próximo.
Mi pasión por la fotografía ya viene de largo. Desde que tengo memoria puedo verme con una cámara de fotos en las manos. Primero, la de mi padre, que, aunque intocable, alguna vez se convertía en mi juguete. Después, mi primera cámara propia, la que me regalaron por mi comunión. No os imagináis la cantidad de fotos que hice ese día. Muy ridículas todas, por supuesto, pero ahora las veo y se me escapa una sonrisa. Con los años he ido avanzando en este mundo, hasta ganar, a los diecisiete, un premio que se convocaba en Barcelona. Se llamaba “La bici en la ciudad”. Yo presenté una foto que había tomado el verano anterior en Inglaterra, mientras trabajaba como aupair. Fotografié al niño que cuidaba mientras volvíamos a casa en bici. Él en la suya, diminuta y yo unos metros por detrás en la mía. Esa instantánea, en blanco y negro, hizo que llegara a mi poder mi primera cámara de verdad, una Sony DSC H50, que ha sido mi fiel compañera durante muchos de los mejores momentos de mi vida. Sobre todo, el viaje a Kenya, donde me ayudó a tomar unas fotos de las que estoy orgullosísima. Estas Navidades le pedí a Papá Noel una nueva compañera y ahora es una Nikon D3300 la que vivirá junto a mí lo que me depara la vida, al menos en un futuro próximo.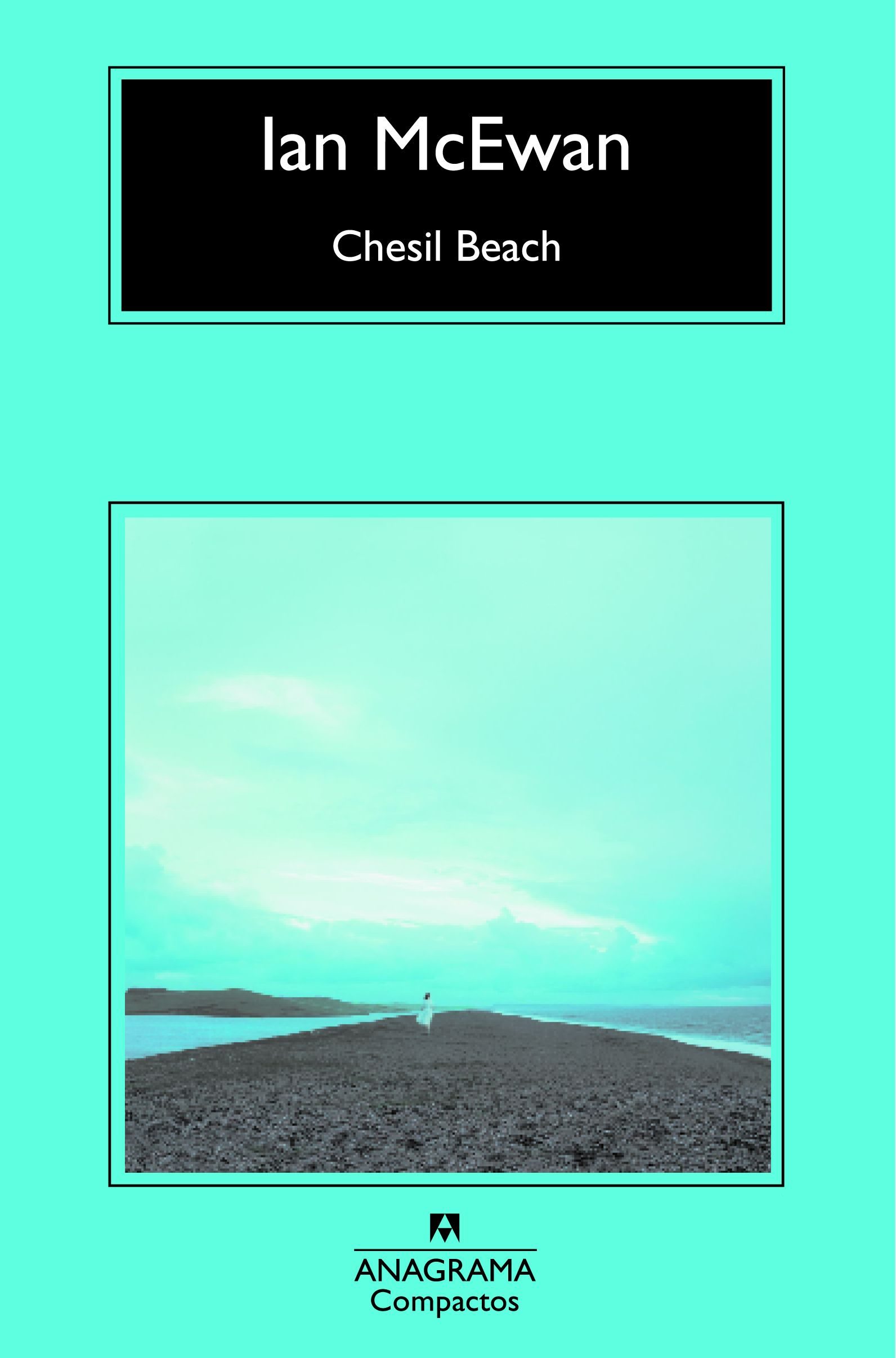
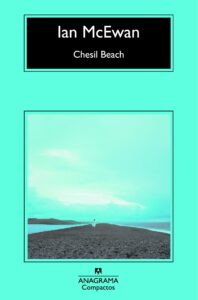 Son varias ya las generaciones que no viven su primera experiencia sexual con inocencia, sino con decepción. Hoy en día, teniendo un aparato en el bolsillo del pantalón que te provee de las respuestas a todo lo que puedas plantearte, ya pocas cosas las descubrimos de cero; como mucho, las comparamos con lo que ya habíamos visto, leído o escuchado. Por ese motivo, un relato como el de Chesil beach, en el que dos jóvenes se enfrentan a su primera vez en la década de los años sesenta, sin apenas información previa y con todas las dudas del mundo, causa tanta ternura en su planteamiento. Porque lo que
Son varias ya las generaciones que no viven su primera experiencia sexual con inocencia, sino con decepción. Hoy en día, teniendo un aparato en el bolsillo del pantalón que te provee de las respuestas a todo lo que puedas plantearte, ya pocas cosas las descubrimos de cero; como mucho, las comparamos con lo que ya habíamos visto, leído o escuchado. Por ese motivo, un relato como el de Chesil beach, en el que dos jóvenes se enfrentan a su primera vez en la década de los años sesenta, sin apenas información previa y con todas las dudas del mundo, causa tanta ternura en su planteamiento. Porque lo que 
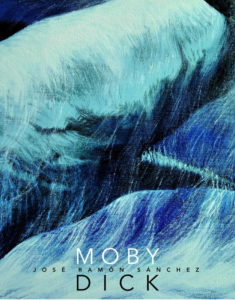 Recuerdo que la primera vez que leí Moby Dick fue precisamente en un cómic. Eso sí, era un cómic adaptado para niños, pero un cómic al fin y al cabo. Lo leí porque durante la carrera, una profesora nos mandó traducir al portugués una colección de cuentos y cómics que tenía ella por casa. La mayoría de mis compañeras se pidieron las historias de princesas, tipo Cenicienta y La Bella y la Bestia. Yo, que nunca he tenido mucho de princesita, elegí Moby Dick porque me pareció lo menos ñoño. Eso sí, aún hay palabras de la traducción que no he podido olvidar, como ese maldito espiráculo. Si no sabéis qué es, lo buscáis y eso que os lleváis.
Recuerdo que la primera vez que leí Moby Dick fue precisamente en un cómic. Eso sí, era un cómic adaptado para niños, pero un cómic al fin y al cabo. Lo leí porque durante la carrera, una profesora nos mandó traducir al portugués una colección de cuentos y cómics que tenía ella por casa. La mayoría de mis compañeras se pidieron las historias de princesas, tipo Cenicienta y La Bella y la Bestia. Yo, que nunca he tenido mucho de princesita, elegí Moby Dick porque me pareció lo menos ñoño. Eso sí, aún hay palabras de la traducción que no he podido olvidar, como ese maldito espiráculo. Si no sabéis qué es, lo buscáis y eso que os lleváis.
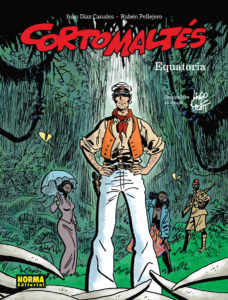 “Corto me enseñó a soñar con una existencia febril e incierta”, del prólogo de François Busnel
“Corto me enseñó a soñar con una existencia febril e incierta”, del prólogo de François Busnel
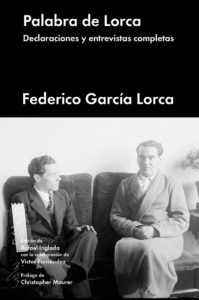 No se me ocurre una mejor manera de empezar esta reseña que recordando el primer libro que leí de este autor: Bodas de sangre. Y cómo, a partir de esta lectura, vinieron muchas otras más. Su particular forma de narrar la pasión, el amor, los celos, la envidia, la amistas, la familia… La España profunda de la Guerra Civil y la Posguerra. Cómo vivían las familias de a pie de aquella época, con sus problemas de dinero, la represión y la falta de libertad que se respiraba en casi todos los hogares españoles.
No se me ocurre una mejor manera de empezar esta reseña que recordando el primer libro que leí de este autor: Bodas de sangre. Y cómo, a partir de esta lectura, vinieron muchas otras más. Su particular forma de narrar la pasión, el amor, los celos, la envidia, la amistas, la familia… La España profunda de la Guerra Civil y la Posguerra. Cómo vivían las familias de a pie de aquella época, con sus problemas de dinero, la represión y la falta de libertad que se respiraba en casi todos los hogares españoles.
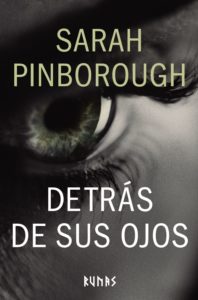 Secretos, secretos, secretos. La gente está llena a rebosar de secretos si te fijas bien
Secretos, secretos, secretos. La gente está llena a rebosar de secretos si te fijas bien
 Si dijera que El alma dividida, la segunda novela del escritor
Si dijera que El alma dividida, la segunda novela del escritor 
 No suelo leer a presentadores o cantantes que se meten a escritores, aunque reconozco que me he llevado alguna grata sorpresa. Por ejemplo, cuando leí, hace ya años, El viaje íntimo de la locura, de Roberto Iniesta, cantante de
No suelo leer a presentadores o cantantes que se meten a escritores, aunque reconozco que me he llevado alguna grata sorpresa. Por ejemplo, cuando leí, hace ya años, El viaje íntimo de la locura, de Roberto Iniesta, cantante de 
 orados de los fenómenos paranormales, es decir, allá por finales de los 70 y principios de los 80, en casa veíamos con devoción aquel legendario programa presentado por el inolvidable Dr. Jiménez del Oso titulado Más allá. Todavía se me ponen los pelos de punta al recordar la introducción, con unos dibujos escalofriantes y una música propia de una sala de torturas. En una ocasión, recuerdo que hablaron de un experimento que consistía, sencillamente, en grabar el silencio (hay que recordar también que eran los años del boom del casete. Los mileniales no pueden imaginar la absoluta revelación que supuso para nosotros la posibilidad de grabar y escuchar nuestra propia voz). La gracia del experimento radicaba, por supuesto, en que el silencio estaba, decía el señor del Oso, repleto de sonidos y voces de ultratumba, inaudibles para el oído humano, pero , curiosamente, muy fáciles de registrar en una grabadora. Y un día mis padres decidieron salir al campo radiocasete en ristre y realizar el experimento. Como vemos, no fueron Mulder y Scully los que acuñaron aquello de “la verdad está ahí fuera”. Pero, ¿lo está?
orados de los fenómenos paranormales, es decir, allá por finales de los 70 y principios de los 80, en casa veíamos con devoción aquel legendario programa presentado por el inolvidable Dr. Jiménez del Oso titulado Más allá. Todavía se me ponen los pelos de punta al recordar la introducción, con unos dibujos escalofriantes y una música propia de una sala de torturas. En una ocasión, recuerdo que hablaron de un experimento que consistía, sencillamente, en grabar el silencio (hay que recordar también que eran los años del boom del casete. Los mileniales no pueden imaginar la absoluta revelación que supuso para nosotros la posibilidad de grabar y escuchar nuestra propia voz). La gracia del experimento radicaba, por supuesto, en que el silencio estaba, decía el señor del Oso, repleto de sonidos y voces de ultratumba, inaudibles para el oído humano, pero , curiosamente, muy fáciles de registrar en una grabadora. Y un día mis padres decidieron salir al campo radiocasete en ristre y realizar el experimento. Como vemos, no fueron Mulder y Scully los que acuñaron aquello de “la verdad está ahí fuera”. Pero, ¿lo está?