
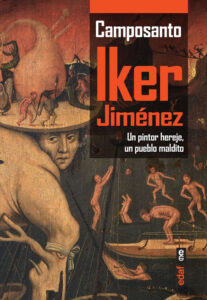 Pocos libros envejecen bien. Es un mal endémico de estos tiempos literarios. Obras encargadas a la carrera, libros escritos intentando sacar provecho de una determinada moda estacional o intentando exprimir el bolsillo de unos cuantos puñados de “followers”. El escritor mediático que intenta subirse a la ola y surfear el momento.
Pocos libros envejecen bien. Es un mal endémico de estos tiempos literarios. Obras encargadas a la carrera, libros escritos intentando sacar provecho de una determinada moda estacional o intentando exprimir el bolsillo de unos cuantos puñados de “followers”. El escritor mediático que intenta subirse a la ola y surfear el momento.
Pero al final, el tiempo es un togado cruel. Ya no la crítica, que es igual de mutable y de imbécil que el objeto de su análisis. Pocas cosas resisten y hasta la roca se desgasta. Por eso, cuando un libro de esos sube, no hay más que dejar hacer su trabajo a la gravedad. A toda la gravedad. La ley de la gravedad es implacable y no hay mediador que la sortee evitando la caída y la gravedad de los hechos a los que se enfrenta una obra infiel al oficio de escritor. Ésta al final paga su condena: el olvido.
Por este motivo, he vuelto a disfrutar hoy, 12 años después de la primera vez que lo leí, de un libro que ha envejecido a las mil maravillas. Que ha envejecido poco o nada y que lo ha hecho envuelto en luz y taquígrafos estando expuesta al más duro examen. Su autor no ha salido de nuestras vidas de alguna manera desde entonces y reconozco que leí la primera vez el libro porque era un absoluto adicto a su programa de radio. Uno de los culpables de que quien aporrea este teclado tenga una curiosidad desmedida y uno de los culpables también de haber dado a luz a otro tipo de periodismo de investigación en este país. Os hablo de Iker Jimenez y de su única novela escrita hasta la fecha: Camposanto.
Iker Jimenez es un claro ejemplo de quien vive para contar historias. El hecho de que solo haya escrito una novela es prueba de ello. Creo que todos sabemos que podría escribir y vender más, pero la realidad es que Camposanto era la historia que Iker Jimenez quería contar. Y nada más. Y eso le dignifica como autor. No ha buscado el lucro ni la moda. Solo satisfacer la necesidad de contar su historia y eso es lo que ha hecho. Hoy, 12 años después de su publicación, podemos ver como Camposanto se adelanta a la historia del propio Iker Jimenez.
El autor lleva la novela a su terreno, el de la investigación de lo paranormal. La historia nos introduce a Aníbal Navarro – un periodista radiofónico, alter ego del autor-, que se ve interesado por la muerte de otro célebre periodista de lo misterioso, Lucas Galván, treinta años atrás en extrañas circunstancias: sobre una tumba en el cementerio de un pueblo abandonado. Para avanzar en el caso, se pone en contacto con el entorno de Galván y descubre la misteriosa relación de éste con un pueblo maldito que desapreció hace cuatrocientos años en los Montes de Toledo. Las investigaciones del protagonista pronto toman una peligrosa traza que le llevan desde Toledo hasta Venecia, pasando por Madrid o Barakaldo para terminar enfrascado en una de las figuras más magnéticas, heréticas e interesantes de la historia: Hyeronimus van Acken: El Bosco.
Los últimos días de Felipe II, las claves ocultas de los cuadros de El Bosco, sectas heréticas adamíticas, fundamentalismo cristiano y sobretodo terror. Mucho terror. Camposanto marca las pautas de lo que es una investigación en un terreno tan sensible como lo es el campo de lo paranormal.
Un relato de terror en toda regla con un ritmo absorbente y que no decae. Un relato con una estructura precisa que hace que el marco temporal actual se complemente a la perfección con el de El Bosco. Iker es un maestro del tempo radiofónico y televisivo, cosa que ha sabido trasladar a su novela.
Camposanto tiene dos puntos fuertes: Su estructura y su documentación. Respecto a la última, solo decir que la única manera de dar esa fluidez al texto es siendo una autoridad en la materia. Iker Jimenez lo es y eso también le ha ayudado a estructurar la historia desde el principio, haciendo que en final encaje como una precisión asombrosa. Nada hay al azar. El autor no cree en coincidencias.
Una cuidada prosa heredada del dominio de la oratoria, imprimen a los párrafos cierto halo literario alejado de pretensiones. No hay más que leer para que parezca que el propio autor nos lo lee en voz alta. Y es que Iker Jimenez es una de las voces más importantes de este país y eso es imposible que no se note en el libro.
Camposanto es un libro muy especial para mí. Tiene el dudoso honor de ser el único libro que ha conseguido erizarme el bello de puro miedo. Nunca un libro lo había conseguido y nunca otro lo ha vuelto a conseguir. No se trata de un miedo cerval sino de ese temor irracional que no sabes cómo encajar de manera racional. Y hay una cosa más. El señor Ridaura. Ese hombre junto a su esposa, me ha sacado decenas de fotos. La casa de mis padres está al lado de esa tienda de fotografía. La ropa tendida podría ser la mía y el niño jugando al balón bien podría haber sido yo. Sentí una especie de flash al leerlo por primera vez y lo he vuelto a sentir al releerlo. ¿Por qué? No lo sé. Quizá este libro contenga algún tipo de energía, quizá no. Quizá solo es una novela de misterio o quizá una investigación que el propio Iker decidió que no viese la luz. Solo sé que cada vez que veo el libro en la estantería me estremezco y sonrío a la vez. Lo guardo y lo recuerdo. Lo releo de vez en cuando y cada vez que pongo un pie en Madrid tengo que visitar el Museo del Prado.
Hay que leer este libro si te gusta Iker Jimenez o si te gusta lo que hace. Yo, por mi parte, le escuchaba y le escucho. Le veía y le veo. Le leía y le leo. Lo hacía, lo hago y lo haré dentro de muchísimos años cuando solo nos quede ir al Retiro a escuchar de viva voz lo que dice el viejo Lucas Galván.
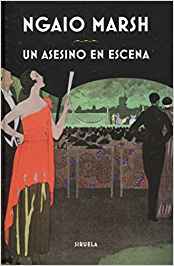
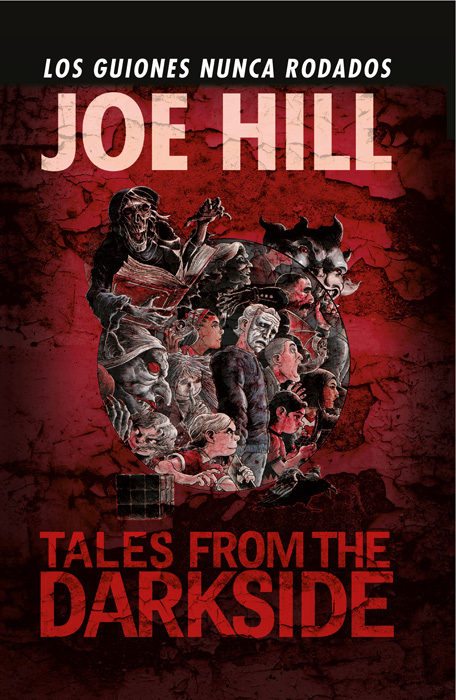
 La sangre llama a la sangre; el terror acecha al terror. Joe Hill escribiendo para la serie televisiva Historias del Más Allá es rizar aún más el rizo de hasta dónde puede llegar un buen relato de horror. Qué coño, tres relatos. Sin excepción.
La sangre llama a la sangre; el terror acecha al terror. Joe Hill escribiendo para la serie televisiva Historias del Más Allá es rizar aún más el rizo de hasta dónde puede llegar un buen relato de horror. Qué coño, tres relatos. Sin excepción.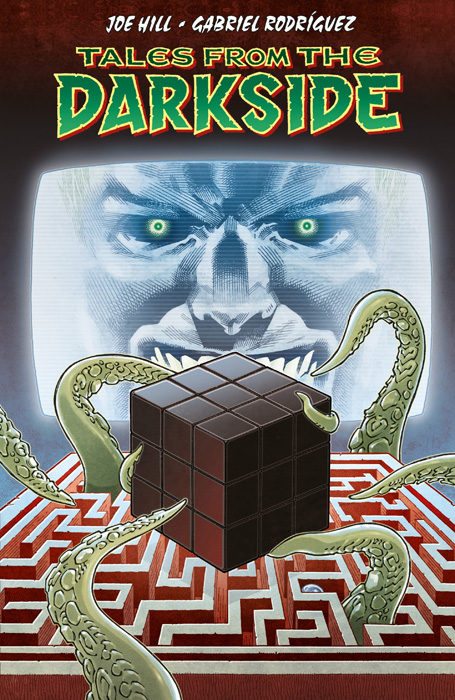
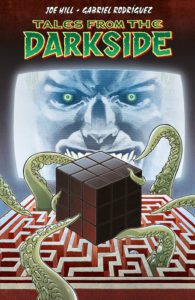 Mi primera lectura de historias de Joe Hill, aunque sean adaptadas, y ya me han hecho flipar.
Mi primera lectura de historias de Joe Hill, aunque sean adaptadas, y ya me han hecho flipar.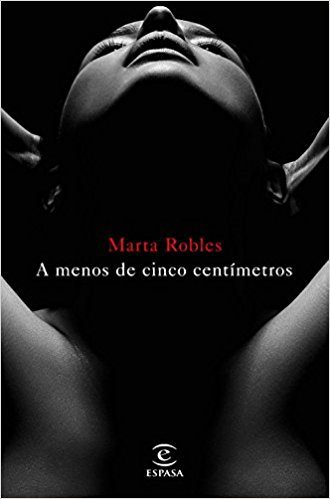
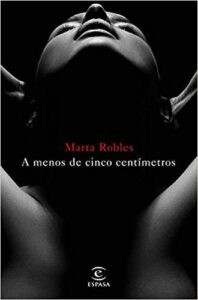 La cita de la contraportada. La cita tuvo la culpa. Cuando uno no deja de darle vueltas a la cabeza en su buhardilla a altas horas de la noche, con la botella de whisky al lado de un vaso en el que el hielo hace tiempo que ha perdido su dureza resbaladiza y sólida y ha acabado por diluirse con el líquido de la malta; cuando revisa viejas fotos de viejas guerras entre trago y trago y rememora aquel suceso; cuando se convence de que su mujer no volverá a aparecer en su vida pero ha terminado por aceptarlo; cuando aparta la vista de esas fotos y mira la espalda desnuda de la dueña del coño de treinta años que un sesentón como yo acaba de follarse… Ahí. Ese es el momento en el que uno se da cuenta de que su vida se está yendo a la mierda.
La cita de la contraportada. La cita tuvo la culpa. Cuando uno no deja de darle vueltas a la cabeza en su buhardilla a altas horas de la noche, con la botella de whisky al lado de un vaso en el que el hielo hace tiempo que ha perdido su dureza resbaladiza y sólida y ha acabado por diluirse con el líquido de la malta; cuando revisa viejas fotos de viejas guerras entre trago y trago y rememora aquel suceso; cuando se convence de que su mujer no volverá a aparecer en su vida pero ha terminado por aceptarlo; cuando aparta la vista de esas fotos y mira la espalda desnuda de la dueña del coño de treinta años que un sesentón como yo acaba de follarse… Ahí. Ese es el momento en el que uno se da cuenta de que su vida se está yendo a la mierda.
 ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Sí, así comenzaban los capítulos de los dibujos animados. Así que rescataré siempre este grito de guerra de Shaggy hacia su perruno compañero Scooby para reseñar la serie de cómics. Si se trata de rescatar detalles del programa de televisión ya lo hizo Sheldon Cooper de The Big Bang Theory y fan incondicional de Scooby en una divertidísima escena en la que, escondido en el asiento trasero del coche de Leonard le sorprende mientras este cantaba una canción de los Black Eyed Peas. En esa escena Sheldon, obligado a tomarse unas vacaciones, se niega a quedarse en casa y quiere asistir de incógnito a la universidad. Surge entre ellos un tronchante diálogo en el que se hace alusión a la serie Scooby-Doo. «Si alguien pregunta algo, di que llevas trampas para langostas», dice Sheldon escondido bajo una manta. «¿Trampas para langostas?» responde Leonard. «Sí. Así es como Vilma y Scooby escondieron a Shaggy en el viejo faro».
¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Sí, así comenzaban los capítulos de los dibujos animados. Así que rescataré siempre este grito de guerra de Shaggy hacia su perruno compañero Scooby para reseñar la serie de cómics. Si se trata de rescatar detalles del programa de televisión ya lo hizo Sheldon Cooper de The Big Bang Theory y fan incondicional de Scooby en una divertidísima escena en la que, escondido en el asiento trasero del coche de Leonard le sorprende mientras este cantaba una canción de los Black Eyed Peas. En esa escena Sheldon, obligado a tomarse unas vacaciones, se niega a quedarse en casa y quiere asistir de incógnito a la universidad. Surge entre ellos un tronchante diálogo en el que se hace alusión a la serie Scooby-Doo. «Si alguien pregunta algo, di que llevas trampas para langostas», dice Sheldon escondido bajo una manta. «¿Trampas para langostas?» responde Leonard. «Sí. Así es como Vilma y Scooby escondieron a Shaggy en el viejo faro».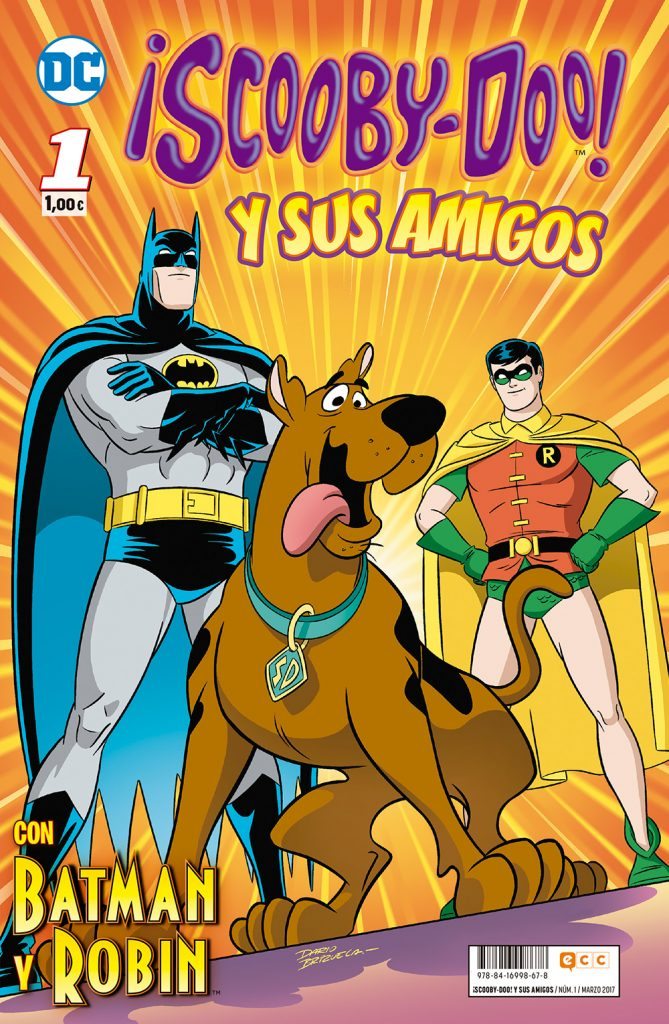
 ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Grita esto entonando la adolescente voz de Shaggy y ponle música surfera —los Beach Boys siempre son un acierto— y de golpe retrocedemos en el tiempo a esas fabulosas tardes cuando pasaban por televisión los episodios de Scooby-Doo. La serie de Hanna-Barbera se estrenó en la televisión americana CBS allá por 1969. Su estética hippie y cortinillas psicodélicas sugieren que surgió fruto del verano del amor. La serie de dibujos animados trataba de las aventuras de un grupo de adolescentes, Fred, Daphne, Vilma, Shaggy y su glotón y asustadizo perro Scooby que, a bordo de su furgoneta hippie, la Máquina del misterio, recorrían diversos lugares desenmascarando misterios relacionados con fantasmas y fenómenos paranormales. La serie fue la leche. No sé muy bien cuándo llegó a España, pero sí recuerdo la de tardes que pasaba mientras comía, justo antes de tener que volver al cole para dar las pesadas y últimas horas de clase, viéndola con mi hermano pequeño. El tono era más bien ingenuo y ligero, pero molaba mogollón. Las ocurrencias que tenían para resolver los misterios eran muy entretenidas y divertidas aunque los desenlaces se resolvían todos del mismo modo; los malos se ocultaban tras un disfraz cuya careta les quitaban al final.
¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Grita esto entonando la adolescente voz de Shaggy y ponle música surfera —los Beach Boys siempre son un acierto— y de golpe retrocedemos en el tiempo a esas fabulosas tardes cuando pasaban por televisión los episodios de Scooby-Doo. La serie de Hanna-Barbera se estrenó en la televisión americana CBS allá por 1969. Su estética hippie y cortinillas psicodélicas sugieren que surgió fruto del verano del amor. La serie de dibujos animados trataba de las aventuras de un grupo de adolescentes, Fred, Daphne, Vilma, Shaggy y su glotón y asustadizo perro Scooby que, a bordo de su furgoneta hippie, la Máquina del misterio, recorrían diversos lugares desenmascarando misterios relacionados con fantasmas y fenómenos paranormales. La serie fue la leche. No sé muy bien cuándo llegó a España, pero sí recuerdo la de tardes que pasaba mientras comía, justo antes de tener que volver al cole para dar las pesadas y últimas horas de clase, viéndola con mi hermano pequeño. El tono era más bien ingenuo y ligero, pero molaba mogollón. Las ocurrencias que tenían para resolver los misterios eran muy entretenidas y divertidas aunque los desenlaces se resolvían todos del mismo modo; los malos se ocultaban tras un disfraz cuya careta les quitaban al final.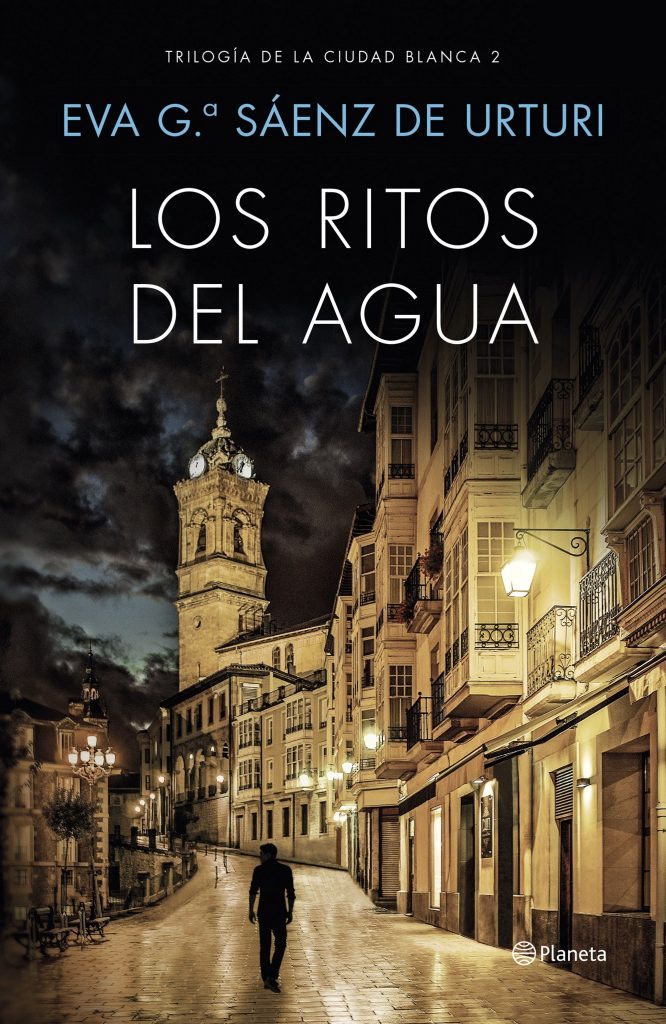
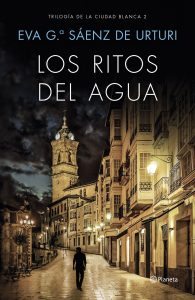 Cuando acabé de leer
Cuando acabé de leer 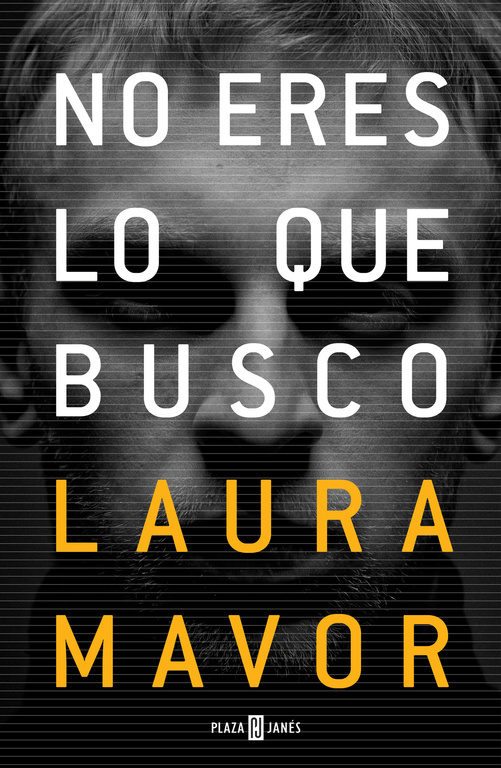
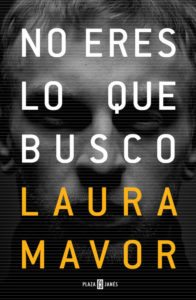 Soy de novela policíaca,
Soy de novela policíaca, 
 Esto debe empezar así: es el comienzo de algo muy grande. Sin más.
Esto debe empezar así: es el comienzo de algo muy grande. Sin más.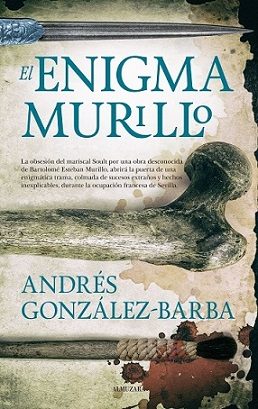
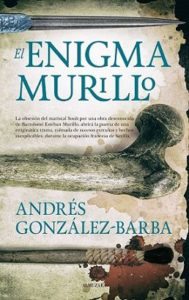 Llevaba mucho tiempo sin adentrarme en una lectura de corte
Llevaba mucho tiempo sin adentrarme en una lectura de corte 